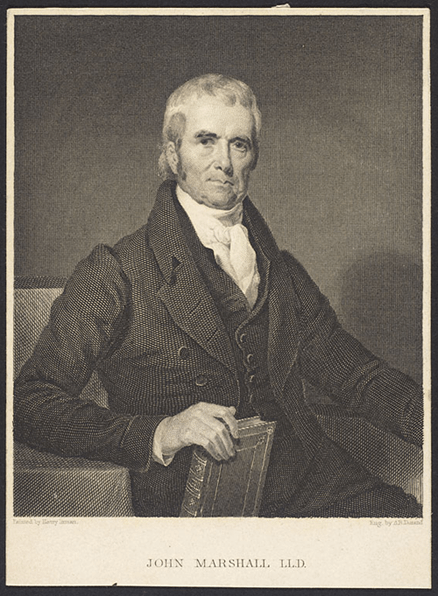La demagogia es un recurso para la conquista del poder que consiste en excitar los peores prejuicios y las emociones más oscuras de las personas, como ser el miedo y el odio. Así, se busca manipular voluntades ajenas. La demagogia se vale de la agnoseología (cultivo de la ignorancia) a través de la propaganda y de la retórica. Estas cuestiones no son novedosas, ya fueron estudiadas por Platón y Aristóteles. Pero lo que ellos no pudieron prever era el crecimiento exponencial de las tecnologías de la información y comunicación, que capitaliza la ofensiva demagógica, dándole esteroides para que aniquile el pensamiento racional e independiente.
Porque, al fin y al cabo, los sofistas Gorgias y Protágoras tenían que debatir en el ágora con Sócrates. Pero imaginemos que hubiera pasado si el ágora, espacio para el dialogo político, hubiera sido fagocitado por redes sociales, granjas de trolls y medios. En esos ámbitos, el mensaje es unidireccional, no admite réplica ni está dirigido a una asamblea. Se dispara directamente, particularizado, contra cada uno de los individuos por separado, aislados los unos de los otros. Individuos cuyas frustraciones, preconceptos y temores ya son conocidos (con exactitud) por el lanzador del mensaje. Cada uno de nosotros, habitantes solitarios de ese microcosmos virtual emparedado por Facebook, Twitter, Tic Toc, Instagram, recibiremos la provocación precisa apuntada certeramente a nuestro costado más frágil. Si di un like a un posteo peyorativo respecto a los inmigrantes, el algoritmo virtual trazará mi perfil y al instante empezaré a recibir notas y artículos que digan que los inmigrantes saturan nuestros sistemas de salud y educación. Qué importa si esto es un disparate. Lo que importa es que yo ya estoy predispuesto a creerlo. La posverdad se estructura con estas cosas. Terminamos dando por cierto aquello a lo que nos azuzan a creer y no lo que es real.
La demagogia es de derecha. El partido defensor de los privilegios de las minorías, como no puede ni quiere ofrecer ampliación de derechos a las mayorías, para ganárselas se ha vuelto experto en el uso de las malas artes descriptas. Por eso solemos decir que “comunican mejor”. En realidad, bombardean con enunciados distópicos, disgregantes, que tienen mayor efectividad que el llamado a la utopía congregante del movimiento nacional y popular.
Y hasta consiguen domesticar a las instituciones clásicas del Estado, el Poder Judicial entre ellos. Este ya ni siquiera se preocupa por aparentar que acata la ley. Hoy, directamente, expele sentencias antijurídicas, pero que sintonizan con las furias y escepticismos propagandizados en mass media y redes.
Los tribunales avanzando sobre el Legislativo y el Ejecutivo.
En las facultades de Derecho de la Argentina se enseña el fallo “Marbury vs. Madison” como el virtuoso precedente donde el Poder Judicial de Estados Unidos, en 1803, le puso límites al Poder Legislativo, cuando declaró que una ley suya era inconstitucional. Aquí habría nacido el control judicial de constitucionalidad (judicial review) que ampara a la sociedad de los desbordes de la chusma política. Allí comienza a sustentarse en los futuros abogados la autopercepción de que son los brujos de la tribu, únicos oráculos habilitados para decir qué queda adentro y qué queda afuera de la Constitución. Sin embargo, “Marbury vs. Madison” es el ejemplo rampante de cómo un juez hace política partidaria. Ese costado se omite, porque en las escuelas de Derecho no se enseña historia. Vamos a ver ahora el contexto y los alcances reales de “Madison vs. Marbury”.
En los Estados Unidos, luego de un proceso electoral controversial, en 1801 quedó claro que John Adams, del Partido Federal y Presidente en ejercicio, había sido derrotado por Thomas Jefferson, del partido Demócrata Republicano. Adams y su Partido Federal se creían los herederos de Washington y dueños de la nación. Veían a los demócrata-republicanos como una gentuza a quienes había que ponerles límite como sea. Por ello, y como haría cualquier intendente de nuestro conurbano, Adams, antes de dejar su cargo, nombró en el Gobierno a todos los amigos que pudo, incluyendo jueces. Así, protegía a los suyos y le dejaba un campo minado a Jefferson.
Entre la horda de federalistas nombrados a cubrir de apuro los juzgados, había dos nombres. Uno era John Marshall, secretario de Estado de John Adams, designado ahora para ser el futuro presidente de la Corte Suprema de Justicia. Y el otro era William Marbury, nombrado Juez del Distrito de Columbia. Pero en la prisa, el mismo John Marshall, todavía secretario de Estado, se olvidó de notificar a varios designados. Entre estos, a William Marbury.
Cuando por fin Jefferson asumió la presidencia, nombró como su secretario de Estado a James Madison, quien ocupó el lugar dejado por John Marshall, ahora flamante presidente de la Corte. Y allí Madison descubrió el error. Marshall se había olvidado de notificar a Marbury. Entonces, cajoneando la notificación, no se completaría el trámite y así le tumbaban un juez a los federales.
Pero William Marbury, puesto que se habían dado todos los pasos legales previos, consideraba que era la obligación del entrante Madison notificarlo. En ese sentido lo planteó judicialmente ante la Corte Suprema, a esas alturas ya presidida por su amigo, el olvidadizo Marshall. Marbury le solicitó a Marshall, como presidente de la Corte, que le libre un mandamiento (mandamus) a Madison, secretario de Estado de Jefferson, obligándolo a que lo notifique, y de esa manera se complete el nombramiento. De este modo, Marbury podría asumir como Juez.
A Marshall se le presentó este dilema. Si fallaba a favor de Marbury y enviaba el mandamus a Madison ordenándole que notifique a Marbury, Madison podría no acatar la orden. Se plantearía un conflicto de poderes que acaso terminaría con el mismo Marshall eyectado como juez supremo por un juicio político.
Si fallaba en contra de Marbury, Marshall perjudicaría a sus correligionarios federales y, en lo personal, seria doblemente culpable por el calvario de Marbury: primero, por no haberlo notificado cuando era secretario de Estado, luego por no hacer lugar a su demanda cuando ya era juez.
Fue en este talante cuando Marshall salió del brete con una jugada política para nada jurídica.
Operación política disfrazada de control de constitucionalidad
En su fallo “Marbury vs Madison”, Marshall arranca amagando que va a restringir las potestades judiciarias a cuestiones que no sean políticas. Así, dice que la competencia de la Corte consiste únicamente en decidir acerca de los derechos de los individuos y no en controlar el cumplimiento de los poderes discrecionales del presidente y de sus ministros. Eso no puede estar sometido a la opinión de la Corte. Claro. El Poder Judicial no tiene responsabilidad política directa, ya que sus integrantes no están sometidos al voto popular. Mal podrían entonces inmiscuirse con sus pareceres y opiniones en materia política de los poderes del Estado (Ejecutivo y Legislativo) que sí tienen responsabilidad política.
Pero Marshall tenía que decidir sobre el caso concreto, cuidando favorecer a su partido federal sin provocar con ello que los demócrata-republicanos lo echaran del cargo. Así, Marshall falló sosteniendo que el nombramiento de Marbury fue hecho conforme a la ley y que lo único que faltaba era una notificación que debía hacerse automáticamente. Por ende, Marbury debería asumir como juez. Entonces, lo que seguía era emitir un mandamus ordenándole a Madison que notifique a Marbury. Pero no lo hace. Marshall quería seguir siendo presidente de la Corte, y no fuera a ser cosa que Madison se enojara si le enviaba el mandamus, no le hiciera caso y se planteara un conflicto de poderes. Para aventar ese riesgo, acá aparece el enjuague tacticista de Marshall.
En su fallo, como buen federal, Marshall se solaza vapuleando líricamente a los jeffersonianos (demócrata-republicanos). Pero luego, para no poner en riesgo su cargo de presidente de la Corte, escapa por la tangente diciendo que, en ese caso específico, la Corte no tenía competencia para librarle un mandamus a Madison obligándolo a notificar. Y no lo tenía porque la ley que le daba esa competencia a la Corte era inconstitucional. Hizo algo así como “juez que huye sirve para otra sentencia”.
La pregunta que es: ¿cómo se las arregló Marshall para pegarles a los jeffersonianos, ladrarles para luego no morderlos declarándose incompetente para enviarle un mandamus a Madison? Se las arregló por medio de una interpretación mañosa y rebuscada del texto, inventar un conflicto (que no existía) entre dos normas: El artículo 3 de la Constitución de los Estados Unidos y la Sección 13 de la Ley Judiciaria (Federal) de 1789. Veamos que dice cada texto.
El artículo 3 de la Constitución dice que la Corte entiende de manera originaria y exclusiva en casos relativos a embajadores, otros ministros públicos y cónsules, así como en aquellos en que sea parte un Estado. Allí la Corte de Estados Unidos poseerá jurisdicción en única instancia. En todos los demás casos, la Corte solo entiende por apelación, en segunda o tercera instancia. Entonces, la solución acorde a derecho era que, como “Marbury vs. Madison” no había llegado a la Corte por apelación, Marshall declare su incompetencia y mande el caso a un tribunal inferior. Pero si Marshall hacía esto, no tenía excusa para redactar un texto basureándolos a los jeffersonianos. A la vez, se perdía la oportunidad de mostrarles los dientes.
¿Qué eligió entonces? Evitar la posibilidad de que surja un conflicto de poderes, pero dándose el gusto de pavonearse de su poder. Así, les invalidó la Ley Judiciaria (Federal) 1789 inventando que esta se contradecía con la Constitución, cuando esta ley nunca lo hizo.
Marshall la deliró diciendo que la Ley Judiciaria (Federal) 1789 consagraba el derecho a la Corte de entender directamente (y no indirectamente por vía de apelación) en una causa entre un ciudadano y el gobierno federal. Y que como eso iba en contra del artículo 3 de la Constitución, había que voltear la ley. ¡Pero la Ley Judiciaria (Federal) 1789 en ningún lado dice eso que Marshall le hizo decir! Marshall para fanfarronearle a Jefferson de cuán malo era, se inventó su propio espantapájaros y luego lo agarró a garrotazos.
Para el jurista estadounidense Sanford Levinson, que no enseña más en sus clases “Marbury vs. Madison”, la única explicación para la extravagante interpretación que hizo la Corte de Estados Unidos fue la siguiente. La Corte quiso castigar a Thomas Jefferson, demostrar el poder de la judicatura para invalidar una ley, pero evitando al mismo tiempo el riesgo de un juicio político en caso de que los jeffersonianos no acataran el fallo[1].
La cuestión en la Argentina
El fallo “Marbury vs. Madison” nos spoileó lo que se podía esperar en estas pampas del instituto de control de constitucionalidad cuando lo ejerce una Corte politizada. Porque la cosa lleva en su ADN la rosca político-partidaria. Nosotros no íbamos a ser menos que los padres fundadores de los Estados Unidos. ¿No?
En la Argentina, el control de constitucionalidad ha dependido de las relaciones del poder real del momento en el que se produjeron las sentencias de inconstitucionalidad. Un ejemplo es el fallo “Simón, Julio Héctor y otros s/ privación ilegítima de la libertad”, donde el control de constitucionalidad entendió que las leyes 23.492 y 23.521 (obediencia debida y punto final) eran inaplicables por contravenir la Carta Magna. Claro, pero para eso se tuvo que esperar 18 años desde la sanción de tales leyes (1987) hasta que la judicatura “se diera cuenta”. En el caso del discriminatorio Estatuto del Servicio Doméstico, decreto 326/1956, el control judicial de constitucionalidad directamente “nunca advirtió” que violaba el artículo 14 bis y el 16 de la Constitución Nacional. Luego de 57 años de vigencia, al final tuvo que ser abrogado por otra ley, la 26.844.
Al ser nuestro sistema de control de constitucionalidad difuso (no hay un solo tribunal constitucional, sino que todos los jueces pueden ejercerlo) las posibilidades de intromisión de la judicatura en la política partidaria son prácticamente ilimitadas. Siempre se podrá encontrar, en alguna parte de la geografía del país, a un juez cooptado que quiera fallar por la inconstitucionalidad de una ley que no repugna a la Constitución. Pero sí al poder real de turno.
Nuestra Corte sostiene que la discreción con la que obrare el Poder Legislativo es ajena a la función judicial (Fallos: 316:676) o que es el Congreso quien debe apreciar ventajas o desventajas de la ley que él dictare (Fallos: 318:785). En lo atinente a la manera y modo de cómo actúan los poderes propiamente políticos del Estado (Ejecutivo y Legislativo) la función jurisdiccional no debe interferir (Fallos: 311:2580), de la misma manera que las cuestiones políticas no son justiciables (Fallos: 316:2940). No le corresponde al Poder Judicial ponderar la oportunidad o la conveniencia en el ejercicio de las funciones propias de otros poderes del Estado (Fallos: 322:842).
Pero todos los precedentes citados no evitan hoy las cotidianas intromisiones del Poder Judicial en esferas que le son ajenas, motivadas en cuestiones políticas. Todo lo que suma a la inseguridad jurídica por la que justamente la Corte debería velar.
Se sanciona una ley luego de arduos debates y acuerdos políticos entre los numerosos representantes del pueblo y de las provincias en el Congreso Nacional. Y después de la promulgación, ya se hizo un hábito quedarse conteniendo el aliento. Todos están en ascuas viendo por donde aparecerá el juez trasnochado de turno que, sin tener que lograr ni consensos colectivos ni tener responsabilidad política (él no se somete al voto popular) derribe sin costos la ley arduamente trabajada. Así, queda consagrada la supremacía judicial, ya que el poder que no tiene responsabilidad política decide políticamente por sobre los otros dos que sí la tienen.
En conclusión, la consagración de esta supremacía judicial es la apoteosis de la irresponsabilidad política. La potencia del voto, expresión de la soberanía popular, sufre una nueva licuación. Los grandes asuntos públicos del Estado no son solo decididos desde la oficina de un gerente de trasnacional que nadie eligió, sino también desde el despacho de un juez que tampoco. Un régimen perverso que permite jugar con los destinos de la colectividad, sin tener que hacerse cargo después por las consecuencias de ese juego.
Sanford Levinson cree que ya no vale la pena enseñar “Marbury vs. Madison” en Estados Unidos. Nosotros, modestamente, creemos que sí vale la pena hacerlo en la Argentina. Pero como lo que fue: el ejemplo de una chicana político-partidaria.
[1]LEVINSON, S. (2009), "Por qué no enseño “Marbury” (excepto a europeos del Este) y por qué ustedes tampoco deberían", en Academia, Revista sobre Enseñanza del Derecho, Número 13, pág. 137-167, Buenos Aires, UBA.
Javier Ortega es doctor en Derecho Público y Economía de Gobierno y docente de la UNDAV.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí