And what rough beast, its hour come round at last,
Slouches towards Bethlehem to be born?
W. B. Yeats, The Second Coming
2025 fue un asco. Lo cual no significa, por supuesto, que durante estos casi 365 días no hayamos experimentado momentos de felicidad, plenitud y belleza. Pero, en términos generales, se ganó el mote de annus horribilis. Por infinidad de razones, con tendencia a derivar de una sola: fue el año en que quedó en evidencia que el mundo estaba roto. Y no cascado ni abollado: roto mal, de manera que le impide funcionar como funcionaba. Esa es la percepción que tenemos muchos y muchas, desde este lugar del orbe. Seguramente no se experimenta así en Asia, por ejemplo. Pero en Occidente, el sentimiento fatídico es inescapable.
Este es el año en que terminamos de entender, y pasamos a asumir, que el sistema que nos trajo hasta aquí no funcionaba más. No se trataba de un sistema perfecto: elegíamos gobernantes mediante el voto popular para que mejorasen nuestra calidad de vida, cuando muchas —demasiadas— veces se dedicaban tan sólo a mejorar la calidad de vida de los ya privilegiados. Pero al menos se esmeraban por disimularlo, ya que entendían que no habría sobrevida política una vez que el pueblo se avivase de que ellos tampoco trabajaban para el bien común. En 2025, esto se demostró innecesario. Gobiernos como los de Trump y Milei nos refriegan a diario que están en el poder para generar negocios para ellos y sus amigos, mientras benefician a las corporaciones sin las cuales no tendrían prensa y redes favorables y se incendiarían en tiempo récord. Pero, a pesar del descaro con que se conducen, sus víctimas directas siguen apoyándolos. Desde el sillón presidencial al que accedieron legalmente (aunque, en el caso de Trump, existan dudas), toman decisiones ilegales con frecuencia creciente ...y al común de la gente, ¡incluyendo a quienes más los padecen!, le chupa un huevo.

Nadie en su sano juicio diría que entre 1945 y el presente los Estados Unidos fueron el faro democrático que siempre pretendieron ser. El mundo tiene claro que, desde la Segunda Guerra hasta hoy, su realpolitik se pareció más a la de un imperio que a la de una democracia. (Como mínimo, en lo que respecta a su política exterior.) Pero el esfuerzo comunicacional y los millones invertidos en construir una fachada legalista demostró que tenían claro que ciertos valores no eran negociables. Para sostener el orden mundial al que aspiraban, debían venderse como democráticos — aunque supiesen que se trataba de una impostura, de una charada.
Hoy Trump hace cosas que ningún otro Presidente pudo hacer a la vista del mundo, de forma constante y con total impudicia: censurar documentos, presionar a medios privados para silenciar documentales y que despidan de su trabajo o ataquen físicamente a voces que lo critican, lucrar con productos que llevan su nombre, secuestrar buques de otras naciones, asesinar a los tripulantes de botes ajenos, deportar gente sin intervención judicial, enviarla a campos de concentración en el extranjero, insultar la memoria de un artista asesinado, burlarse de discapacitados, intervenir en las elecciones de países que no son el suyo, financiar un genocidio... (La lista podría prolongarse durante varias páginas.)
Muchos pensarán: antes los Presidentes de los Estados Unidos hacían cosas similares, sólo que sotto voce. Pero esta no es una cuestión menor. Significa que el poder real entendió que ahora puede hacer barbaridades como esas sin disimulo, porque fingirse democráticos ya no es necesario. La experiencia lo confirma a diario. Desde que personajes como Trump y Milei llegaron a la presidencia, han ido subiendo el voltaje de sus actos ilegales, indignos y violentos —anti-democráticos, en suma—, sin toparse con resistencia real. Con críticas, sí, y también con protestas, pero sin verse enfrentados a una acción contundente que les ponga freno.

El 25 de diciembre el New Yorker publicó un ensayo que gira en torno a estas preocupaciones. Lo firma Vinson Cunningham y su título es: ¿Qué clase de nuevo mundo está naciendo? Allí, reflexionando sobre el peso simbólico de una figura como Trump, dice: "Lo que presenta, más que débiles promesas culturales y económicas, es una antropología sombría: '¡Se acabó la era de la moderación, el trato justo y la buena voluntad, muchachos!', parece repetir siempre, como un 'realista' brutal de una novela de mediados de siglo. 'Consigue lo que quieres, o quédate atrás'. Ha examinado el panorama y ve un mundo que finalmente se inclina en su dirección inhumana. Quiere el Premio Nobel de la Paz, porque le gustaría redefinir la paz".
Hasta el ciudadano menos preparado de Occidente ha percibido ya, aunque sea de forma instintiva, que los valores que pretendían regir la vida social hasta hace poco se han depreciado: la ley y la justicia, el respeto por los derechos de los otros, la noción del bien común. Lo que prima es la sensación de que estamos en mitad de un naufragio, y que esa emergencia justifica que cada persona haga lo que considere necesario para sobrevivir. Sobrepasada por la angustia que inspira saberse en un barco que se hunde, la gente opta por el gesto individual, desesperado, antes que por la organización colectiva que aumentaría las probabilidades de sobrevivir. Y esa clase de arrebatos personalistas condicionan la totalidad de la vida social, al punto de que explican por qué la política todavía no pudo encabezar la resistencia. Hay gente que está pensando en ganar, en acceder a lo más alto de un podio, en lugar de organizarse para resistir. Y no me digan que ganar es una condición necesaria, en esta circunstancia. Ganar una elección es mucho menos importante que re-concientizar al pueblo y articular voluntades desde las bases, para generar una masa crítica de poder que transforme la realidad a fondo. En el estado actual de las cosas, imponerse en una elección es pan para hoy y (más) hambre para mañana.
Entreteniéndonos hasta morir
2025 ha sido, también, el año en que quedó claro quién ganó La Batalla de las Distopías. Durante décadas nos estremecimos cada vez que la realidad daba un paso en dirección al mundo que describió George Orwell en 1984, con su estado policial, su historia oficial y su vigilancia constante. Pero el mismísimo poder corporativo, al banalizar la noción del Gran Hermano mediante su transformación en un formato televisivo, nos distrajo con Orwell mientras procedía en la dirección de justificar a la otra gran distopía seminal. En estos tiempos, lo que en Occidente pasa por civilización se parece mucho más a lo que describió Aldous Huxley en su novela Un mundo feliz (Brave New World, 1932) que a 1984.
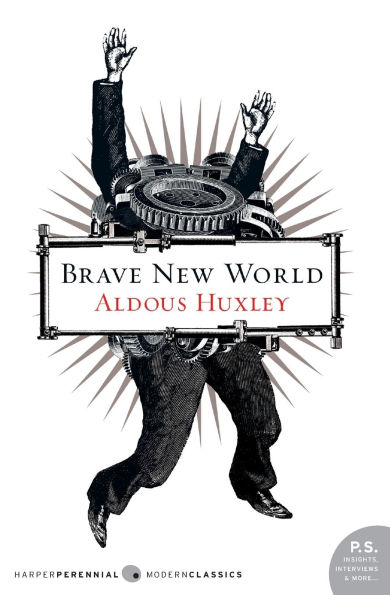
Publicada 17 años antes que la obra de Orwell, Un mundo feliz describía una civilización en la cual el poder se había impuesto no mediante el garrote, sino a través del entretenimiento. Allí la gente es condicionada desde el nacimiento para contentarse con la casta que le ha tocado en suerte. Y para que la angustia no conduzca a ningún tipo de cuestionamiento, se consume constantemente una droga legal, antidepresiva y alucinógena, llamada soma, madre de una calma y un contento de origen químico. Aquellos que exhiben un comportamiento que puede ser sospechado de antisocial son condenados al exilio. (El escritor Helmholtz Watson, sin ir más lejos, es exiliado a... las Islas Malvinas.)
Situada en el año 632 de la era DF (Después de Ford, equivalente al año 2540 de nuestro calendario), Un mundo feliz fue la respuesta del muy británico Huxley a su primer contacto con los Estados Unidos y su capitalismo industrial de masas. El Ford mentado en la sigla DF es, por cierto, el Henry a quien le atribuímos la producción de autos a escala masiva. Huxley encontró el libro Mi vida y obra de Henry Ford durante su viaje en barco a América, y una vez que puso pie en tierra le pareció que los principios que promulgaba operaban sobre toda la cultura local, entregada a la glorificación del consumismo y de la juventud como un valor per se. Era una sociedad que vivía a velocidad alocada, como la de los nuevos automóviles; y ese ritmo, sumado al rol del consumo como creador de status social, tornaba difícil la forja de personas con identidades fuertes y definidas. Para Huxley, el capitalismo y su promesa de consumo ilimitado no constituían una utopía, sino todo lo contrario. Moldeaban a la gente a imagen y semejanza de la línea de montaje que Ford promulgaba: ciudadanos homogéneos y predecibles a escala masiva — más parecidos a los productos que consumían que a personas libres e independientes.

Algunos de los rasgos del Estado Mundial que Huxley describe en Un mundo feliz difieren de la realidad presente. A comienzos del siglo XX se creía en la eficacia de la sugestión durante el sueño: la idea de que, si escuchabas un mensaje repetido mientras dormías, terminaba por grabarse en tu cabeza. En el libro, Huxley bautizó esa práctica con el nombre de hipnopedia, y le atribuyó el poder de inducir el conformismo en los ciudadanos, de modo que prefiriesen su posición social a la de las otras castas. Pero las obras literarias deben ser leídas de forma simbólica, antes que literal. Y por eso cuesta poco advertir que los Henry Ford modernos han dado con un método de sugestión más rendidor que la hipnopedia. No existe nada más melonero, condicionante, homogeneizante que la comunicación que baja desde la cima del poder a través de la Gran Autopista Digital que es Internet. Y eso es perceptible para cualquiera que conserve los ojos abiertos y la intención de ver. Las personas que todavía no han sido cooptadas por la picadora mental destacan en el panorama social como incómodas, molestas, cuestionadoras. Mientras que, por el contrario, todos los idiotas parecen cortados por la misma tijera.
En una carta que dirigió a Orwell, Huxley sugiere lo mismo que intento hacer aquí: demostrar que, como distopía, Un mundo feliz se ajusta mejor al mundo en que vivimos que 1984. "Parece dudoso que la política de la bota en la cara pueda continuar indefinidamente", dice Huxley. "Creo que la oligarquía encontrará formas menos arduas y derrochadoras de gobernar y de satisfacer su ansia de poder, y que esas formas se asemejarán a las que describí en Un mundo feliz. ...En la próxima generación, los gobernantes descubrirán que el condicionamiento infantil y la narcohipnosis son más eficientes, como instrumentos de gobierno, que los palos y las cárceles, y que el ansia de poder puede saciarse igual de bien instando a la gente a que ame su servidumbre, en vez de azotarla y patearla para que obedezca". Cambien narcohipnosis por exposición constante a las redes, y la descripción se ajustará a nuestra realidad como el mameluco de YPF al cuerpo fofo de Milei.
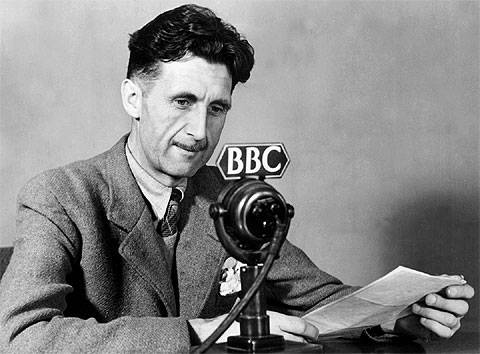
En su libro Entreteniéndonos hasta morir (Amusing Ourselves to Death, 1985), Neil Postman volvió a comparar 1984 con Un mundo feliz, coincidiendo con Huxley en la primacía de su fantasía distópica. "Orwell le temía a los que prohiben libros. Huxley temía que no hubiera razón para prohibir un libro, pues nadie querría leerlo", dice Postman. Y continúa tirando del mismo piolín: "Orwell temía a quienes nos privarían de información. Huxley temía a quienes nos dieran tanta información, que nos redujeran a la pasividad y el egoísmo. Orwell temía que se nos ocultara la verdad. Huxley temía que la verdad se ahogara en un mar de irrelevancia. Orwell temía que nos convirtiéramos en una cultura cautiva. Huxley temía que nos convirtiéramos en una cultura trivial, consagrada a un equivalente de las feelies [películas que en Un mundo feliz son exhibidas con tecnología que apela a los sentidos, generalmente pornográficas], del orgy porgy [el canto comunal en que incurre la gente del relato de Huxley, después de ingerir soma y antes del sexo] y del Bumble-puppy Centrífugo [un juego caro con que se entretiene a centenares de niños y niñas desnudos]".
Como señaló Huxley en Un mundo feliz: revisitado [1958, un ensayo donde Huxley revisó su creación a la luz de las décadas transcurridas desde la publicación de la novela], los defensores de las libertades civiles y los racionalistas, siempre listos a la hora de oponerse a la tiranía, 'no tuvieron en cuenta el apetito casi infinito del hombre por las distracciones'".
Eso somos hoy en esencia, como lo describe el título del ensayo de Postman: una especie dispuesta a ser constantemente entretenida, distraida por pelotudeces inconcebibles ... hasta que la sorprenda la muerte.
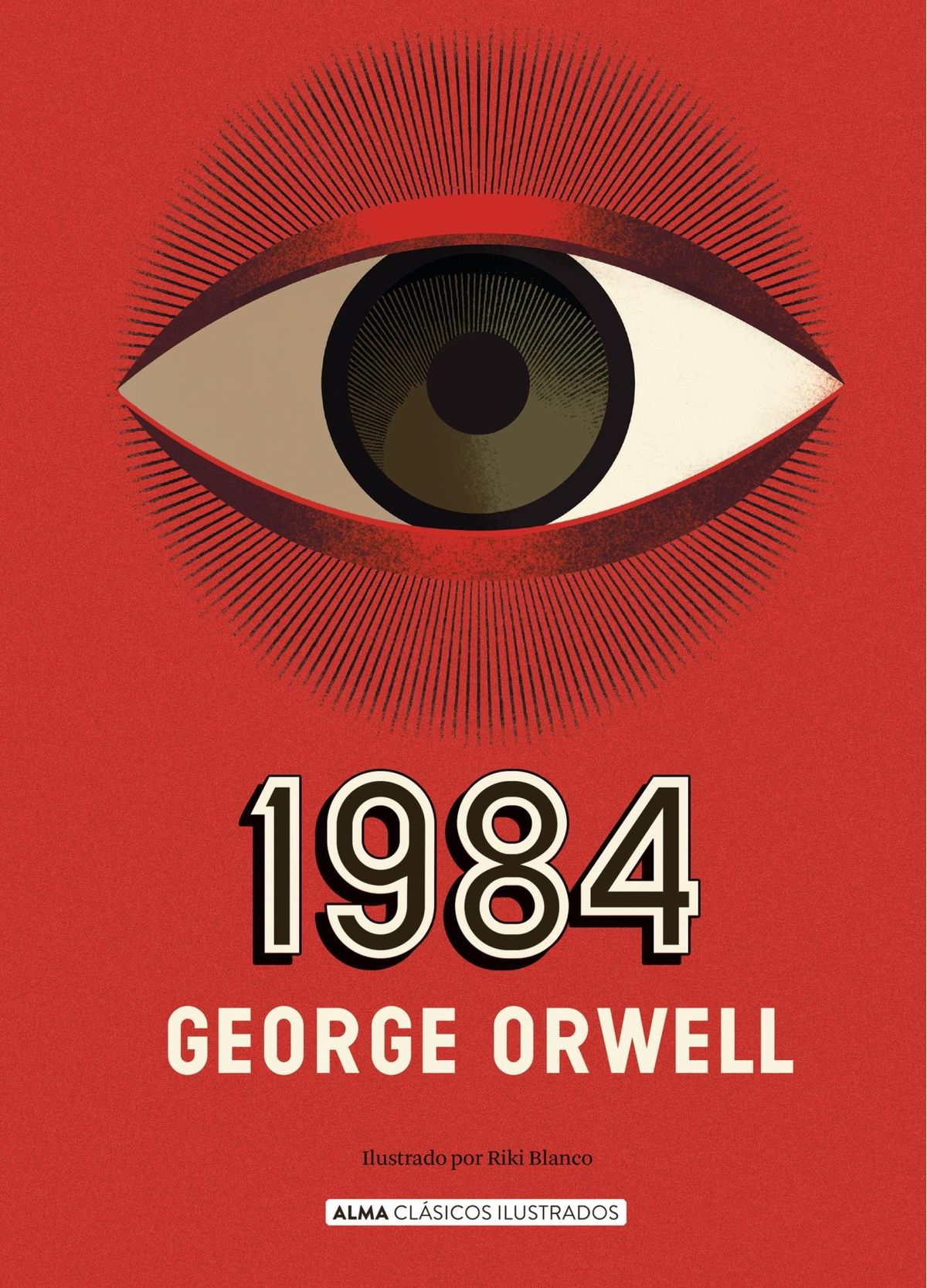
La máquina de (retroceder en el) tiempo
El sistema político-económico que permitió que Occidente navegase sin grandes conflagraciones, entre 1945 y el presente, está hoy sostenido por alfileres. Todavía se lo defiende con cierta enjundia en Europa, desde naciones de mayor edad, cuya historia les recuerda cuánto costó arribar a una situación de relativa paz y prosperidad. Pero de este lado del Atlántico (donde se eliminó a los nativos, se redujo a los sobrevivientes a la servidumbre y los descendientes de los invasores crearon naciones nuevas, comparativamente jóvenes), nada nos importa menos que la historia. Y como las reglas del juego son cada vez más tenues, las nuevas generaciones se han lanzado a vivir al margen de las instituciones. Instigadas por la ultra-derecha, que desde las redes sugiere que así saldrán ganando, los jóvenes quieren bajarse de las instituciones creadas para proteger sus derechos y permitir su desarrollo: la educación formal, el trabajo en blanco, los gremios y las organizaciones sindicales. Instituciones que están en crisis, nadie lo niega, que deberían ser reconsideradas y remozadas para cumplir mejor con su cometido... ¡pero no eliminadas o neutralizadas!
Con la excusa de que así serán más libres, la ultra-derecha convenció a muchos jóvenes de desprenderse de todo aquello que los protegía. Es verdad que el cinturón de seguridad es un incordio, que en alguna medida limita tus movimientos. Pero si no lo llevás puesto y chocás o te chocan, te reventás el mate sin remedio o salís proyectado a través del parabrisas. La misma lógica aplica a la moda actual de rechazar las vacunas. ¿A quién le gusta que lo pinchen, o que pinchen a sus hijos pequeños? Pero ese dolorcito es un precio nimio a pagar para protegerte a vos, a tus hijos y al resto de la sociedad de enfermedades de mierda que teníamos controladas.
La manipulación de las voluntades a través de las redes es tan perversa, que mueve a la gente a rechazar todo avance científico... salvo aquellos vinculados a la tecnología digital, soporte de la tecno-oligarquía que rige nuestras vidas. ¿Todo lo que tenga que ver con la IA y sus aplicaciones: ChatGPT, Grok, Gemini? Genial, deslumbrante. ¿Todo lo que tenga que ver con la ciencia aplicada a la salud, a la alimentación, a la conservación del medio ambiente? Pamplinas, un verso, una conjura contra nuestra libertad.

Mi modesto auto-regalo de Navidad fue un librito de conversaciones entre el periodista David Naimon y la escritora Ursula K. Le Guin, autora de maravillas como Un mago en Terramar, La mano izquierda de la oscuridad —que Carol Sturka lee al final de la primera temporada de Pluribus— y Los desposeídos. Allí, la tía Ursula dice que el rechazo a la ciencia que hoy cunde en Occidente está vinculado al hecho de que "nos dice que no somos el centro del Universo. Y es que no lo somos. ...Hay gente a la que le resulta insoportable (ese dato empírico), lo odian, hace que se sientan alienados. Es una lástima. Podrían profundizar, la ciencia les podría dar una sensación de identificación mucho más profunda si llegasen a conocer todos los procesos maravillosos que suceden a nuestro alrededor de manera incesante y que son parte de nosotros. De todos".
Creo que la tía Ursula dio en el clavo. Y que, al hacerlo, dejó expuesta la sagacidad política de la tecno-oligarquía de hoy. Al despuntar este siglo, la concentración de la riqueza en un número cada vez más limitado de manos sugería al espectador bienintencionado (como ustedes, como yo) que estábamos más cerca de otra revolución de los desposeídos que de un régimen tecno-feudal. Pero la tecno-oligarquía entendió la psicología de los pobres del mundo mejor que nosotros. Se adelantó a la aparición de un nuevo discurso revolucionario de izquierda y capitalizó el descontento de las masas. Consciente de que se sentían forreadas, ninguneadas, les dijeron que tenían todo el derecho del mundo de considerarse el centro del Universo: yo, yo, yo. Que para reclamar ese derecho no tenían que hacer más mérito que ser quienes ya eran. Y que, para actuar en consecuencia, todo lo que tenían que hacer era liberarse de sus ataduras. O sea de sus jefes, de sus delegados, de sus maestros, de la ley, de la democracia y hasta de la ciencia que les miente y los toma por boludos.
En consecuencia, leer hoy la novela de Huxley es casi redundante, porque —detalle más o menos— ya estamos viviendo en Un mundo feliz. Razón por la cual me tienta más analizar otra distopía, que imagina qué podría suceder más adelante. Me refiero a la célebre La máquina del tiempo, que H. G. Wells publicó en 1895.

Resulta irónico que Huxley haya concebido Un mundo feliz a modo de respuesta a novelas de Wells como Una utopía moderna (1905) y Hombres como dioses (1925). El también británico Wells se consideraba socialista, y su visión de la especie humana era evolucionista, creía que tendíamos a mejorar. Pero a comienzos de los años '30 Huxley era conocido como un escritor de sátiras. Y en ese tono comenzó a escribir Un mundo feliz: como una burla filosa a las novelas utópicas de Wells, convencido –después del espanto que le produjo la híper-consumista sociedad estadounidense— de que lo más probable era que la especie se fuese al carajo.
Pero La máquina del tiempo no es una novela utópica. Y hoy en día no cuesta nada leerla casi como una continuación de Un mundo feliz, o al menos como la pintura de lo que podría pasar con el Estado Mundial (World State) concebido por Huxley, miles de años después.
En La máquina del tiempo, el protagonista viaja al año 802.701. Y allí descubre que la civilización ya no existe, y que sólo sobreviven dos pueblos. El primero es el de los Eloi: blanquitos, diminutos, infantilizados, que viven a base de frutas. El segundo es el de los Morlocks, una suerte de trogloditas parecidos a primates, que viven en la oscuridad de las cavernas y sólo salen de noche... entre otras razones, para alimentarse de los Eloi. El protagonista concluye entonces que los Eloi son descendientes de la aristocracia de su tiempo, y que los Morlocks lo son de la clase obrera. Como se percibe, la hipótesis de Wells en este relato es más bien distópica. La humanidad toda ha involucionado, porque tanto los Eloi como los Morlock son débiles, estúpidos e incapaces de producir tecnología, que en algunos casos saben manejar pero no reparar.

No me cuesta mucho imaginarnos así, de seguir resbalando por la pendiente aceitada por la tecno-oligarquía. Cada vez más idiotas, cada vez más incapaces de sobrevivir, cada vez más caníbales. Es una conclusión casi inescapable, mientras persistamos en elegir como líderes a gente tan necia y destructiva como Trump y Milei, cuya divisa podría decir: No me importa ser imbécil, mientras me consideren el centro del mundo.
Pero eso no significa que haya dejado de tenernos fe. Existen millones de seres humanos que siguen valorando la educación y el deseo de superarse, la belleza por encima de lo horrible y las virtudes por encima de la mezquindad monomaníaca. Por eso estimo que, si nos sobreponemos a esta confusión y nos organizamos —pero no para acomodarnos cada vez más al centro y transar con los maestros de la componenda, sino para quebrar el espinazo de la concentración económica y distribuir mejor–, estaremos a tiempo, todavía, de alentar una esperanza.
Para ponerlo en términos solarianos y despedirme de este año: hay que poner distancia con aquellos que "juegan a primero yo, y después a también yo, y a las migas para mí", y aproximarse a los que, como nosotros, creen que, "si no hay amor, que no haya nada".
No llegará en 2026 la mejora esperada, pero sí más adelante, si movemos bien. Los utopistas modernos conservamos la capacidad de concentrarnos. Trabajamos sobre el mediano y largo plazo, no nos dejamos ahogar por el presente. Porque, como decía Faulkner, "no se puede nadar en busca de un horizonte nuevo hasta tener el coraje de perder de vista la costa".
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

