El nuevo libro de César González se llama El niño resentido y su publicación es un hecho relevante. Y conste que esquivé a conciencia el adjetivo cultural. Tratándose de un libro es obvio que su relevancia más natural, de tenerla, debería ser esa. Pero esta obra de César trasciende los tranquilizadores confines del ghetto artístico. No es algo para discutir en las páginas de los suplementos especializados, o por lo menos no solo allí. Es para discutir en las calles, alrededor de las mesas, en los dormitorios, en las oficinas y en los talleres de las pymes y por supuesto, en los barrios. O sea: en todos los sitios donde ocurre la vida real, lo cual debería relegar a las redes a una posición subordinada.
Para quienes no ubican a César a partir de su mención, voy a eludir la tentación de definirlo para desgranar hechos, nomás. Nacido en el '89 en la villa Carlos Gardel (en sus propias palabras: "Al oeste del Conurbano bonaerense, a sólo cinco kilómetros de Capital, donde la desesperación por la pobreza hizo florecer una rica tradición delictiva"), es hijo de una mujer que tuvo sus propios quilombos con la ley y de lo que un libertario llamaría "un bueno para nada" — "un linyera", arriesga el mismo César.
A fines de los '90 ya estaba consagrado al choreo. A los 16 años contaba con prontuario y con las cicatrices de seis tiros. Durante su encierro en un instituto de menores comenzó a escribir, alentado por Patricio Montesano, un mago profesional que dictaba talleres en esas instituciones. De los textos que surgieron en el Agote y difundía la revista que creó durante su prisión (¿Todo piola?, se llamaba, así entre signos de pregunta) pasó a publicar poesía con el seudónimo de Camilo Blajaquis: Camilo por el revolucionario Cienfuegos y Blajaquis por el militante gremial que inmortalizó Walsh en ¿Quién mató a Rosendo?
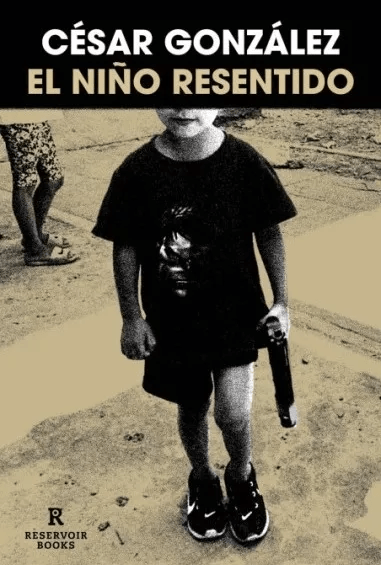
Su primer libro fue La venganza del cordero atado (2010), en mención al clásico de Los Redondos. (Libro que el Indio atesora así como valora a César, de lo que puedo dar fe.) Hubo más libros de poemas y hasta uno de ensayos, El fetichismo de la marginalidad (2021), cuando ya firmaba con su propio nombre. Pero el grueso de su producción artística es cinematográfico. Como director y autor César acredita a esta altura un montón de cortos y largometrajes, debutando en 2013 con Diagnóstico esperanza y llegando a Reloj, soledad en el '21.
Su producción es multiforme en materia de géneros y soportes narrativos (hay un documental, incluso, co-dirigido con Alejandro Bercovich, que se llama Diciembre), pero se podría decir que incluye siempre una profunda reflexión sobre la condición humana —César no padece la angustia de las influencias de la que hablaba Bloom, no tiene el menor empacho en revolearte a Deleuze y a Pasolini por la cabeza, si le pinta por ahí—, y al mismo tiempo se ocupa de no traicionar nunca su historia, reivindicando su derecho de trabajar como artista y vivir del intelecto sin dejar de reconocerse como el ex pibe chorro y negro villero que quiere seguir siendo, al contrario: sin renegar de esa identidad que sabe única, abroquelándose —haciéndose fuerte— en su interior.
Diría que César abrevó siempre en su experiencia como material dramático, pero cuidando de no explotarla en el sentido capitalista del término. Ahora, en El niño resentido, trata de contar los primeros dieciséis años de su vida de la forma más clara y precisa posible. Eso es El niño resentido: una obra literaria que emerge de hechos reales y que por eso opera en esa zona crepuscular que algunos llaman non fiction. Se supone que lo que César cuenta es verdad, o que por lo menos vierte honestamente la forma en que procesó los hechos que refiere. ¿Pero no es ese, en esencia, el mismo proceso al que se someten los y las artistas, más allá del género donde se los inscriba: convertir alquímicamente su experiencia vital en obra — en oro literario?

Ya desde el título, esta obra de César señala una filiación local. (En términos internacionales, reconoce como su principal referente a El niño criminal, de Jean Genet.) Desde el país que abonó la escritura de El niño proletario de Osvaldo Lamborghini, bautizar a un libro El niño resentido es inscribir la obra voluntariamente dentro de un marco de referencias, y a la vez distinguirla de su antecedente casi por oposición. El niño proletario es un cuento, una ficción de Lamborghini en la que un pibe de clase social desahogada describe cómo, en complicidad con otros dos de su condición, torturaron, violaron y mataron al personaje del título. Es una lectura casi intolerable —esto no es un juicio de valor literario, que quede claro— en la cual el presunto protagonista (¿o no se lo ensalza como tal desde el encabezado del texto?) es una víctima pasiva, definida y condenada por su circunstancia, con la cual no puede romper a voluntad: el hecho de ser niño, y de pertenecer a la clase obrera.
El niño resentido, en cambio, es un relato de largo aliento que refiere una historia real, cuyo protagonista está sometido a las mismas circunstancias que la víctima del cuento de Lamborghini —es una criatura, vive en una pobreza asfixiante—, pero que de pasivo no tiene nada. Para empezar, no se resigna a su circunstancia, no la acepta con la mansedumbre irónica del crío de Lamborghini: al contrario, la re-siente en la doble acepción del término — la odia tal como se merece, porque la padece (¡la siente!) en exceso. Y a partir de esa conciencia, de ese despegarse del escenario sobre el cual se lo pretendía aplastar, sobreviene la (re)acción. El niño resentido pone su resentimiento en acto, y sale a incendiar el mundo.
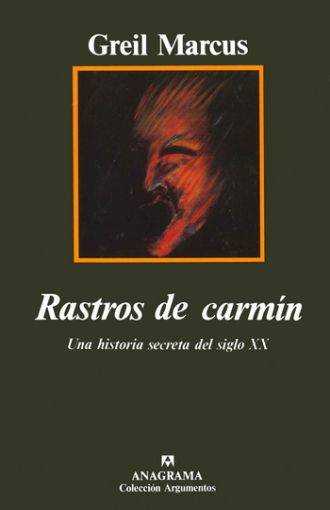
En estos días tengo muy presente un libro de Greil Marcus, a quien considero el más grande de los ensayistas de la cultura rock. En español le pusieron Rastros de carmín (el original es Lipstick Traces, su primera edición es del '89), y narra el punk como si hubiese sido el hijo renegado de movimientos de vanguardia de comienzos del siglo '20: el dadaísmo, el situacionismo. Lo tengo presente porque me gusta su subtítulo: Una historia secreta del siglo XX. Llevo meses trabajando en un peculiar documental sobre el Indio Solari, que en mi cabeza funciona bajo la misma premisa: para mí, al menos, la vida del Indio funciona como una historia secreta de la Argentina de los últimos 70 años. Cuando leí el libro de César, se me ocurrió algo parecido. En estos días de reivindicación de la figura de Menem, donde se lo aplaude por lo que hizo en materia económica como si sus decisiones no estuviesen vinculadas con el desastre social que generaron, una posibilidad de lectura de El niño resentido es interpretar el texto como una historia secreta de los '90 en Argentina.
Eso queda claro desde la dedicatoria, donde además de a sus afectos de siempre, César consagra la obra a "todos mis amigos que mueren en este libro".
Nuestro Genet
El relato escapa rigurosamente de dos tentaciones: la autocondescendencia y el arco redentor. César no siente piedad de sí mismo, se limita a describir su circunstancia y sus procesos de conciencia. Empieza a contar su historia hundido en la mierda —de modo literal, cayendo a los cuatro años en una cloaca sin tapa en la que empieza a hundirse, mientras su madre y su tía Irene fraccionan merca sin enterarse— y la termina en una tumba, esta simbólica: el encierro del instituto de Menores. Durante la narración César crece, por supuesto, y elige un camino que cree que es el único que está a su alcance. Pero ese camino no incluye posibilidad de trascendencia alguna, sólo puede tener dos finales: la muerte o la cárcel definitiva.
Y César nos priva de la catarsis con toda deliberación, nos quita la posibilidad del consuelo, del happy ending. El relato no incluye su transformación por la vía del arte. La deja afuera, a pesar de lo tentadora que es en términos narrativos. (El tipo aceptó la guía amorosa de Montesano, que era objetivamente un mago profesional, que trabajaba de eso. Para cualquier escritor, esto sería oro en polvo. Esa es la clase de país que somos: uno en el cual los Dumbledore locales rescatan pibes de los institutos de menores, y sólo engendramos Harry Potters villeros, siniestros pero gentiles, como el Rato Molhado de la canción de Los Redondos.) La decisión de César el artista es, creo, apropiada. Este sistema, esta Argentina nuestra, no permite redenciones a los pibes como él, lo suyo es la excepción que confirma la regla. El libro concluye donde confluyen los destinos de los pibes que no terminan muertos antes de tiempo: en el infierno de la cárcel, que el argot delictivo llama poéticamente, desde hace décadas, tumba, y por extensión los considera muertos en vida.
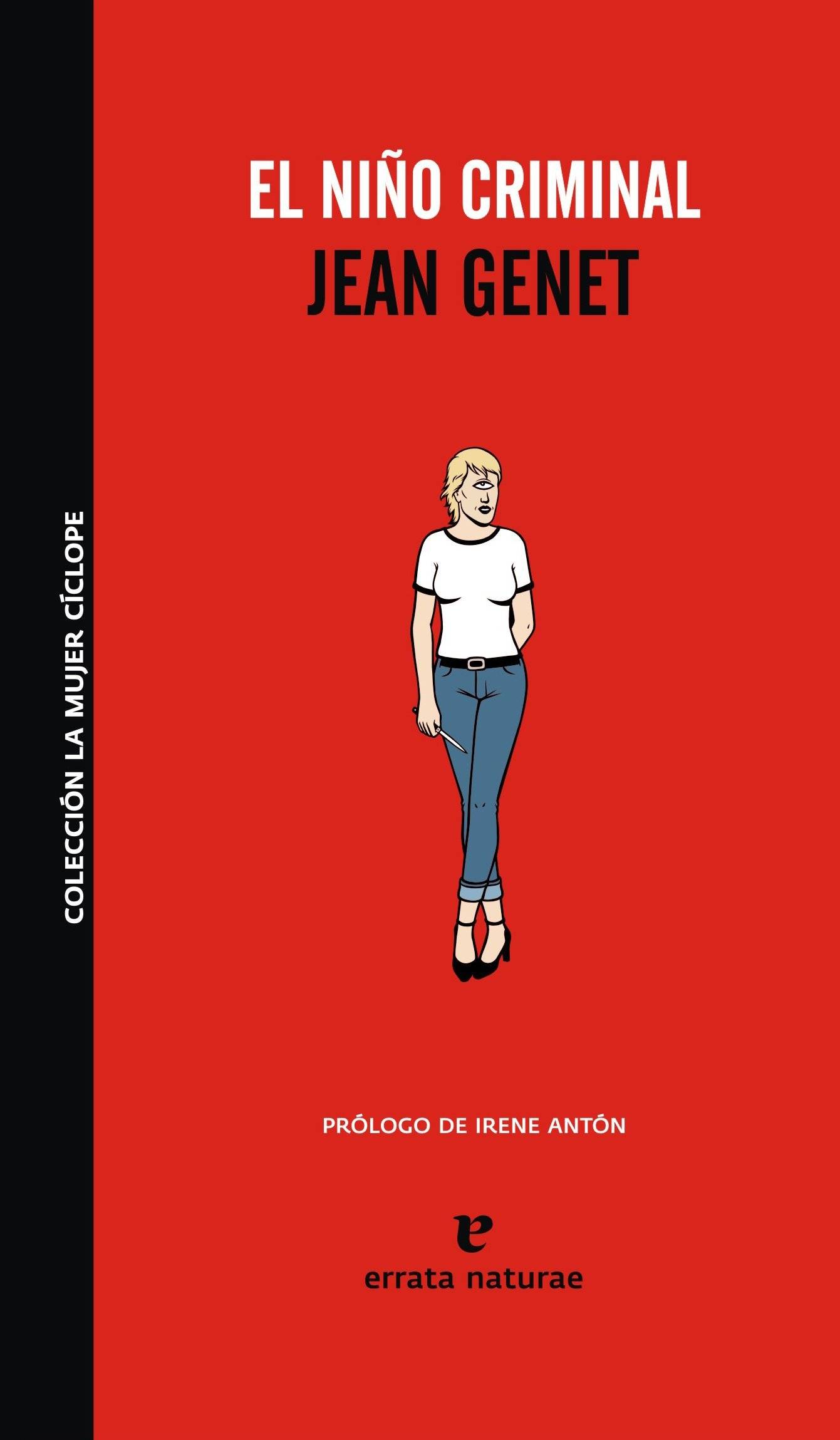
César es asmático desde pequeño, la enfermedad de quienes registramos la realidad como algo opresivo, que nos quita el aire. Crece a los tumbos, bajo la única constante de su abuela Genoveva, empleada doméstica, única de la familia en contar con un trabajo fijo. Su madre, la Naza, lo pare a los 16 en el Posadas, cuando tenía más edad de hermana mayor que de progenitora. Su padre está ausente desde que la Naza lo echó definitivamente, por croto y por violento, cuando César tenía cinco. Sólo aparece de tanto en tanto con un juguete roto que rescató de la basura, y cuando lleva a pasear al crío —a ver un partido o la plaza—, no lo hace gratis: lo obliga a mendigar para costear la salida, o a revisar la basura durante el camino de vuelta. Cuando la Naza cae presa, la abuela siente que no puede con César y sus hermanos y amaga dejarlos en un hogar. Se arrepiente de inmediato y vuelve con la prole a casa, pero de todos modos la situación se cobra un precio. "A los ocho años de edad —dice César—, mi primera gran depresión".
La pobreza es implacable. La villa tiene por frontera una avenida, por donde circula la otra gente, la que tiene una vida. "Era como pasear un pedazo de carne ante los hocicos de unos perros hambrientos", reflexiona César. Los pibes del barrio chorean los autos que se animan a pisar ese límite y los canibalizan, hasta la última pieza por la que pueden sacar un peso. César y su hermano salen a cartonear después del horario escolar y durante los fines de semana, empujando un carro de madera y ruedas de metal. "Recorríamos muchos kilómetros por los barrios de clase media abriendo bolsas de basura, recolectando botellas de vidrio y cobre, aluminio, cartón, bronce, los materiales que se venden más rápido", recuerda. Comparte el cepillo de dientes con toda la familia, sobrevive a base de un menú diario de fiambre, pan y mate cocido. Cuando la policía mata a alguno de los pibes del barrio, se decreta intifada y llueven piedras sobre los patrulleros.
El día que su abuela se va a trabajar y lo lleva como compañía, pisa un departamento sobre la avenida Libertador y descubre otro planeta. El regreso al barrio es el retorno a la depresión: "Era descender del paraíso al hades, ascender desde el silencio y la comodidad al griterío y el hacinamiento", dice César, quien ya ha remarcado que la villa es un lugar que conspira —por su abigarramiento, por su ruido histérico— contra toda forma de interioridad.

En esas condiciones, los caminos que contempla ante sus pies no son muchos. César siente la presión social, ser hijo de un ciruja violento lo ubica —dice— "muy abajo en la jerarquía callejera", lo convierte en el blanco de las jodas. Los únicos remansos se cuelan de la mano de la cultura. El fantástico mundo de la Biblia que la abuela evangelista le obliga a estudiar, las películas de Hollywood que complementaban esa educación: Ben-Hur, Rey de reyes. ("El mundo nos odiaba —dice César—, pero Dios nos amaba".) Lee los ejemplares del diario La Nación que la vieja traía al volver de la fábrica donde limpiaba, incluyendo suplementos culturales y fascículos sobre la historia clásica. Ve películas de Disney en VHS. Cuando la Naza sale de la cárcel y aparece la posibilidad de colgarse del cable, se despliega ante sus ojos un mundo insospechado. Ven películas todo el tiempo, las discuten, recrean escenas favoritas. "Mi mejor infancia —admite— fue como espectador de mi madre, protagonista de sus películas". (Con el tiempo, César convirtió formalmente a su madre en actriz de sus films.) Pero esas narraciones también son una ventana a inalcanzables mundos nuevos, como el del departamento sobre Libertador. "Lentamente —agrega César—, en mi interior crecía el odio hacia todo ser humano que no compartiera nuestras paupérrimas condiciones de vida".
Ya en séptimo grado empieza a meterse poxirrán y merca, a fumar porro, antes y después de la escuela. Si convertirse en croto como su padre no es una opción, la única que existe por delante es el delito. Se pelea constantemente para probar su hombría, entiende que robar giladas tampoco lo hace merecedor de respeto. Para "recuperar lo que el destino nunca me había dado", dice, hay que subir la apuesta. Drogarse hasta las orejas, salir de caño, saquear casas vacías, vender lo obtenido para comprarse pilchas ostentosas y más merca. "Los pibes éramos los principales inversores de los transas... Gastábamos una fortuna en drogas... gracias a nosotros (ellos, los transas) tenían cada vez mayor bienestar y estabilidad", reflexiona. Es lo único que un pibe de la Carlos Gardel podía pretender, si no eras chorro las pibas ni te miraban. Para ellos los próceres no eran Belgrano ni San Martín sino los señores delincuentes, a quienes se reverenciaba. "Para mí era más placentero marcar a fuego mi nombre en el panteón de los delincuentes más importantes del barrio", escribe César. "Buscábamos el mármol donde tallar nuestra leyenda".

Y por eso pisó el pedal a fondo, fugó hacia adelante, a pesar de que los amigos caían como moscas a su alrededor o sobrevivían como recordatorios del costo de su osadía. (Balita, por ejemplo, perdió una pierna, parte de su masa encefálica y un ojo.) Robar, dice César, era "mi minúscula revancha... En ese entonces, mi razonamiento era bien simple: ¿Por qué algunos tuvieron de todo y yo no tuve nada? ¿Quién explicaba la razón de esa desigualdad tan obscena? No me sentía parte del mundo y estaba dispuesto a morir, pero antes, aunque sea irrisoriamente, tendría algo que maquillara mi pobreza. El precio de esa ficción de sentirnos reyes era el de morir muy joven y yo podía pagarlo". Liga el primer tiro cuatro centímetros por encima de la pija, llega a la guardia del hospital con un paro cardíaco y ni aún así se detiene. Sale a robar con muletas, liga otro tiro, los médicos de la salud pública lo salvan de perder una pierna. "Aunque hacía todo lo posible por morirme, no lo lograba", cuenta. "Y, sobre todo, no me conmovía el llanto de ningún ser querido. Los odiaba a ellos también". Se mezcla en un secuestro y finalmente pierde, marche preso. "No me había muerto como tanto quería —dice—, pero al menos estaba adentro de una tumba".
Entonces termina esa historia, para que empiece otra.
La murga de los renegados
En El niño resentido, lo que queda más allá de los confines del relato es tan importante como lo que incluye. Por lo pronto, queda fuera de cuadro la Argentina del menemismo, que es el marco donde se inscribe la historia de César. Ese país reconfigurado a imagen y semejanza del pícaro que fue Presidente durante dos términos; un hombre que había padecido cárcel por ser peronista y que, al llegar a la Rosada, decidió hacer caso a la sabiduría popular y se unió a los enemigos que asumió que no podría vencer. Al dolarizar la Argentina de facto, Menem renunció a la independencia económica en nuestro nombre y quemó todo lo que había para mantener en marcha la locomotora de la más trucha de las prosperidades: las empresas y propiedades del Estado, la industria nacional, hasta que ya no hubo más cosas que echar al fuego y la locomotora empezó a frenar y la realidad se le fue arrimando. El pícaro se bajó a tiempo y corrió a resguardarse, al resto la realidad nos cogió —en todas las acepciones del verbo— recién en 2001.
Ese mundo insostenible —lleno de gente de clase media que ganaba 10 lucas verdes por mes y tampoco ahorraba porque no le alcanzaba, rebosante de lujos tan pelotudos como innecesarios— no está a la vista en el relato de César. Apenas se lo intuye en los márgenes, cuando se aproxima demasiado al territorio comanche y paga el precio. "He visto los mejores autos de su generación incendiados por un grupo de pequeños insolentes", escribe César. "He visto los mejores modelos de Mercedes Benz o Alfa Romeo arder en los valles del subdesarrollo".

A esa era menemista, a nuestros Años Locos, hay que conjurarla durante la lectura, porque sin tenerla presente, sin traerla al presente, no hay forma de entender a fondo la historia de César. Una es la condición de la otra. Esto también queda de manifiesto en otro fenómeno de la época, y César lo sabe. Los '90 fueron los años en que Los Redonditos de Ricota pasaron de ser una banda de rock exitosa y se convirtieron en un fenómeno socio-político, además de cultural. Las razones son muchas, pero hay que remarcar que esa banda que había hecho de su independencia un principio —que se jactaba de arreglárselas sola, sin discográficas internacionales ni managers de la industria ni medios ensobrados— generaba en sus conciertos el único espacio donde la juventud podía sentirse entendida, contenida y a salvo de la agresión que experimentaba el resto del tiempo.
Recordemos que aquellos (como hoy, sí: digámoslo) eran momentos de gran desprestigio de la política. Para los jóvenes de entonces, la militancia no formaba parte del menú de opciones de superación. Y recordemos también que aquellos fueron los tiempos en que se instaló la cuestión de la inseguridad como una preocupación general y, complementariamente, se demonizó la por entonces novedosa figura del pibe chorro: el morocho de ropa deportiva de marca y gorrita que, paradójicamente, en la Argentina donde un puñado de vivos se afanaba todo a carretilla llena, pasó a ocupar en el imaginario popular el lugar del Enemigo Público No. 1.

En ese contexto, los conciertos que los Redondos organizaban al aire libre en distintos puntos del país se convirtieron en el único experimento de democracia real de la época. Hacia allí peregrinábamos los que estábamos en condiciones de pagar entrada y los que no, y durante el show nadie hacía valer sus privilegios. En el pogo podíamos juntarnos, y abrazarnos, los tipos como yo y el pibe de la Carlos Gardel que había entrado colado, y nadie se quejaba. En ese marco se deponían todas las diferencias artificiales: los de Boca se hermanaban con los de River, los de clase media empatizábamos con los atorrantes y viceversa, todo el mundo cuidaba de todo el mundo aunque lo hubiese conocido cinco minutos atrás y durante algunas horas éramos felices sin excepciones. Ese era el único contexto en el país todo en que los pibes y pibas no se sentían sospechados por el mero hecho de ser jóvenes del pueblo, al contrario: se sentían bienvenidos. Y en escena el Indio bailaba por la soledad de todos y la pena general se trasmutaba en familia extendida, en felicidad colectiva, en plenitud.
Uno puede volver a ver y escuchar alguno de aquellos shows en YouTube, y recordar la experiencia personal, pero en ese trip la trama macabra quedará fuera de cuadro, también, al igual que en el libro de César. La Argentina menemista estaba al margen de los multitudinarios conciertos ricoteros, no entraba al campo a codearse con nosotros. A lo sumo se colaba en las letras del Indio, así como los Mercedes y los Alfas Romeo lo hacen en El niño resentido. Pero —del mismo modo, insisto— sin conciencia de la farsa que entonces confundimos con la realidad, no hay modo de entender el fenómeno. Esa Argentina basada en una mentira de patas cortas, donde se toleraba la obscena riqueza de unos pocos mientras se deseaba, a puro pensamiento mágico, que la prosperidad artificial durase para siempre, es la condición sine qua non. César es producto de esa situación política. El fenómeno Redondos es producto de esa situación política. Sin la esperpéntica y profundamente injusta Argentina menemista —esa misma Argentina que hoy tantos confunden con un paraíso, y en cuyo espejo quieren volver a contemplarse—, ni César sería el mismo ni Los Redondos hubiesen obtenido ese tipo de repercusión.

Por eso, aunque nunca intenta otra cosa que narrar un destino individual, el libro de César merece ser discutido como algo más que un objeto literario. Como las grandes obras del arte, El niño resentido cuenta su circunstancia histórica como quien no quiere la cosa, dejando al lector la tarea de conectar lo dicho con la urdimbre político-social sin la cual nada de lo que allí ocurre resulta comprensible. En tiempos como el actual, de tanta incertidumbre, el libro de César insta a pensar de qué modo la realidad que construímos, o al menos consentimos desde la comodidad de la omisión, pesa sobre infinidad de destinos individuales, los condiciona y hasta los condena. Por eso no podemos escandalizarnos ante el que nos encañona, como si no hubiésemos contribuído con su génesis, como si no le hubiésemos puesto la pistola en la mano. (Esto cuenta para las circunstancias históricas en general, lo cual por supuesto incluye el presente de Israel.) Somos la resultante de las múltiples fuerzas que coinciden sobre nuestro destino, de forma casi determinante. (La palabra clave, aquí, es casi.) Es más o menos lo que decía Sartre, cuando precisaba que somos lo que hacemos con lo que han hecho de nosotros. Lo que cuenta el libro de César son los años de su vida durante los que hizo lo que se esperaba de él, a partir de lo que nosotros toleramos que se le hiciera, hasta el punto en que decidió rebelarse ante la inminente crónica de su muerte anunciada y empezó a escribirse a sí mismo como si no fuese una estadística, un número más, sino un hombre nuevo.
Lo otro que queda afuera del libro de César es lo que podría ser su tramo aleccionador. La irrupción del mago, la tumba convertida en el lugar de la interioridad compulsiva para leer lo que hasta entonces no se había leído, el tiempo de pensarse largamente y entender la dimensión política de la historia personal, la oportunidad de comenzar a escribir a full — y a re-escribir su propia vida. Lo primero que uno piensa es que ese tramo falta, que ojalá El niño resentido tenga una segunda parte. Pero después se piensa mejor y se concluye que tal vez no sea necesario, porque todo lo que habría que decir al respecto lo expresa ya la mera existencia del libro, el hecho de que haya llegado a ser, a abrirse generosamente en nuestras manos.

La parte esperanzadora de la existencia de César González es la obra que ha venido creando y ojalá siga desovillando a este ritmo. Me pregunto si El niño resentido no será un punto de inflexión para César, del mismo modo en que Juan Moreira lo fue para el Favio que venía pariendo films que eran celebrados por una elite hasta que se animó a asumirse como un artista popular. De lo que no dudo es de que su obra, y en particular este libro, merece ser considerada por un público mucho más amplio que el grupo de quienes ya lo celebramos.
El relato no perdona un segundo, es implacable, pero como lector uno valora lo que también dice sin subrayados, con la sutileza de los grandes. En un pasaje del libro César le confiesa a un compinche ocasional, el Pichu, que siente que nunca lo han amado. Y el Pichu le responde que es mejor así: "¿Qué te cambia que te amen?, le dice. "La vida es una mierda igual". Pero a pesar de que en el texto quiere creerlo y más tarde dirá que hasta odia a los suyos y que sus lágrimas no lo conmueven, en los extramuros del libro deja asentada otra cosa. En la misma dedicatoria donde recuerda a todos los amigos que morirán entre las páginas que vienen, César incluye a Patricio Montesano y a la Naza y a la abuela Genoveva pero pone en primer lugar a su hija Aymara, porque hay veces en que ser amado no te cambia nada, pero también es cierto que descubrirte amando a otro u otra puede marcar la diferencia entre el infierno y el cielo.
"Nunca brillé tanto como cuando fui delincuente", dice César en El niño resentido. Qué alegría entender que eso ya no es cierto, porque hoy César brilla mucho más, hasta casi encandilarnos con su arte.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

