Un fantasma recorre el mundo de hoy. Pero no el del comunismo, como pretendió el Manifiesto de Marx y Engels a mediados del siglo XIX. Me refiero a otra clase de espíritu. Uno que, abocado a la busca de forma definitiva, todavía prefiere la discreción a la revelación.
Si de fantasmas se habla, corresponde decir que Occidente se ha convertido en una mansión venida a menos. Dejó de ser funcional como vivienda. Sus dueños se mudaron a otra parte y hoy está llena de intrusos. (El 99% de los que vivimos en estos lares, incluyendo a los nacidos y criados, somos una suerte de squatters: ocupas de un sistema que nunca nos perteneció.)
Si hubiese que poner fecha al inicio de su decrepitud, diría que comenzó con la pandemia de Covid. Fue en aquel momento —encerrados, aislados, amenazados por fuerzas invisibles— que abandonamos la idea de vivir en plenitud para contentarnos con sobrevivir. El ingenio científico brilló al producir las vacunas que pusieron coto al mal orgánico, pero aunque la cuarentena formal acabó, no se levantó del todo en nuestras almas. Todavía vivimos encerrados, al menos mentalmente. Todavía nos comportamos como criaturas aisladas, que sólo actúan movidas por el interés individual. Todavía nos percibimos amenazados, y por eso nuestras intervenciones en la esfera de lo público son gestos de autodefensa, ante todo, y no de creación de (o colaboración con) nuevas realidades. Renunciamos a la ambición de evolucionar, de pasar de pantalla, de superar nuestra circunstancia y a nosotros mismos. En la ruinosa mansión de Occidente, la ley no escrita que rige nuestras vidas es la resignación.
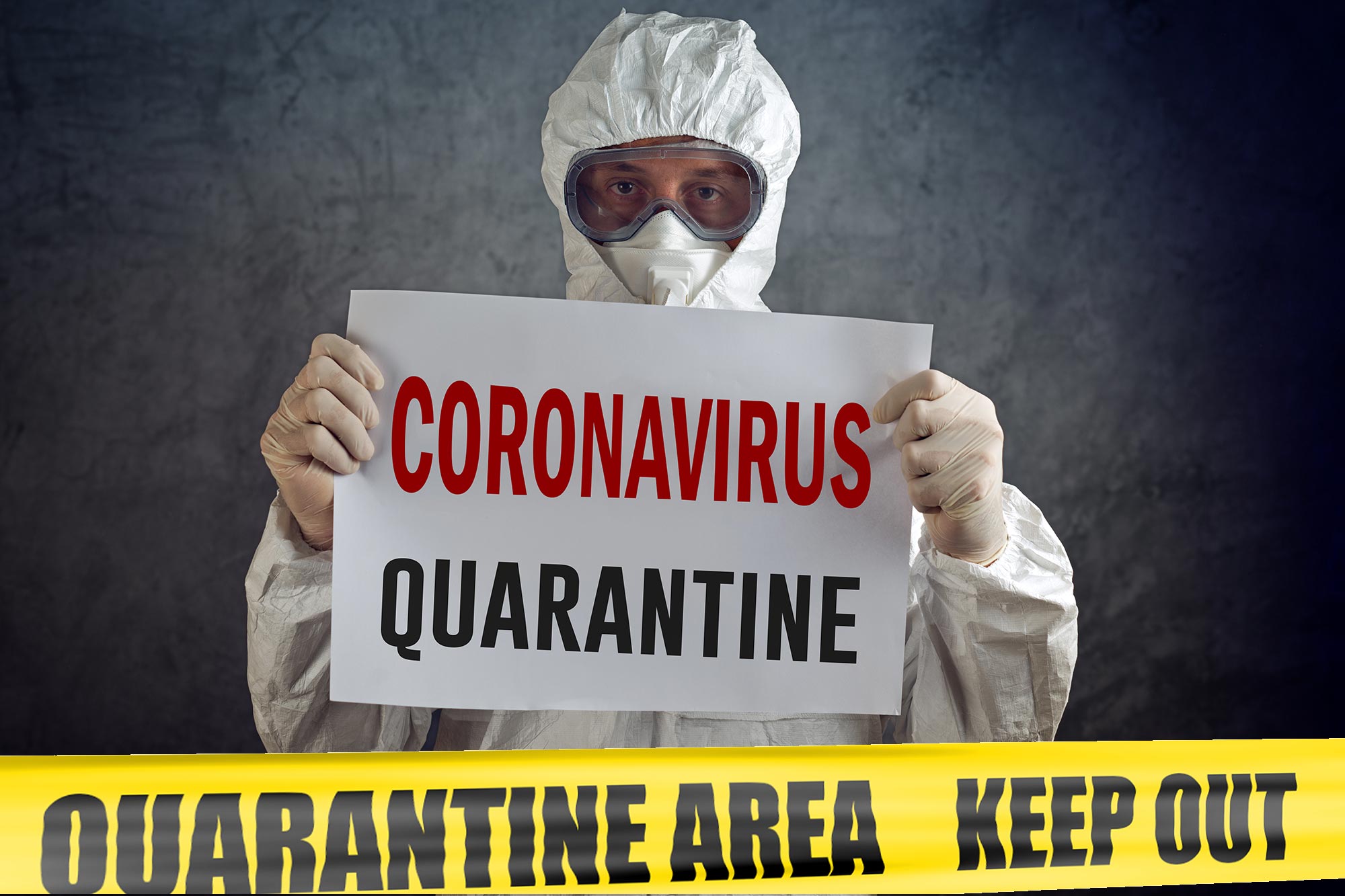
Una multitud que sólo aspira a sobrevivir es fácil de controlar. Como dijo Scott Bessent respecto de América Latina, ya no hacen falta balas para dominarnos. Los Tecnoseñores de hoy no necesitan desgañitarse, siquiera, dando órdenes. Somos una legión de ratoncitos ansiosos que acuden solos al celular, para buscar indicaciones de cómo comportarse, de qué pensar. Lo que antes llamábamos realidad se convirtió en un dato menor, inconsecuente. Aunque la miseria material muerda tus garrones, si el celular te dice que no pasa nada, no pasa nada. El personaje proverbial de este tiempo es aquel que en simultáneo admite que está en la lona y que todo anda bárbaro. A esos extremos de sinrazón hemos llegado.
El individuo-ciudadano del Occidente actual es un animalito acorralado por una situación que lo desborda. Por un lado se lo arrolla físicamente: se lo despoja de sus cosas, de sus derechos y hasta de sus pequeños placeres, se lo agrede de manera constante. Por el otro lado, se lo apabulla intelectualmente. Hoy en día, el individuo-ciudadano entiende poco y nada de lo que lo ocurre a su alrededor. En muchos aspectos, es todavía más bruto que un aldeano de la Edad Media. Porque en aquellos tiempos el aldeano frecuentaba la iglesia donde oía el lenguaje florido de las Escrituras, y por ende podía verbalizar su propia circunstancia (es decir, hacerla consciente) en términos complejos.
En cambio el individuo-ciudanano de hoy se contenta con el lenguaje acotadísimo de la Iglesia Digital, el puñado de palabras que requiere chatear y comunicarse vía Internet; una destreza verbal que, durante el siglo XX, hubiésemos equiparado con la de una criatura de siete años. Sus escasas luces le alcanzan para entender que está pasando algo que lo supera, que rompe con la manera en que tanto él como sus padres habían vivido hasta ahora, pero sin arrimarse ni de lejos a la comprensión de las dinámicas esenciales del fenómeno. Por eso hace lo que hace y dice lo que dice: porque es una criaturita que se siente amenazada a diario por fuerzas que la superan y que, por ende, se defiende como puede, enseñando sus dientecitos ante un enemigo tan descomunal como informe.

Un animal acorralado no articula defensas con otros en similar situación. Se limita a cerrar los ojos y a dar zarpazos, esperando producir algún daño al Leviatán que lo acosa antes de sucumbir... o de que ocurra un milagro. (Dentro de lo triste, califica de tristísimo el hecho de que este animalito sea más violento con quienes podrían ayudarlo que con aquellos que lo condenan a vivir arrinconado.)
Los dueños del mundo actual nos tienen exactamente donde y como quieren tenernos: confundidos e inermes, convencidos de nuestra propia impotencia. Y cuando uno cree que esta librado a su propia suerte y en situación límite, se persuade de que tiene derecho a hacer cualquier cosa con tal de sobrevivir. Para no hundirse en esta ciénaga, se justifica apoyarse en el vecino... ¡aunque eso suponga enviarlo al fondo a él! Y la aceptación de ese vale todo —el fin de seguir viviendo justificaría el medio de restar valor a la vida ajena— funciona como una suerte de liberación.
Parafraseando al slogan con que promocionaban un relato de Erich Segal, allá por los '70: sobrevivir es nunca tener que pedir perdón. Si uno sigue acá, aunque se encuentre maltrecho, es porque es un winner. Y esa condición de winner lo eximiría de ser considerado con aquellos que no lo son. Hoy es lícito reírse de los jubilados golpeados, de los cancerosos que se quedaron sin medicinas y de los pibes autistas. El lenguaje del winner empieza y termina en las metáforas del sometimiento sexual del otro. Y para empiojarlo todo aun más, muchos que ni siquiera califican como winners se expresan así para fingir que pertenecen a ese club.
La crueldad sería, así, el estilo con que se florean quienes experimentan el éxito social. Cuando, por definición, en materia de crueldad sólo puede ser exitoso aquel que detenta un poder que le permite sostener su crueldad. Si por el contrario sos cruel pero, como también sos un perejil, estás expuesto a convertirte mañana mismo en víctima de la crueldad de otro, entonces no sos un winner: sos un pelotudo insigne, un instrumento del sistema.

Pero claro, el de los pelotudos insignes es un club muy popular en estos días, con aspiración a convertirse en la mitad más uno. Gente que, como más de un futbolero, es capaz de irse a las manos, de matar o matarse, para defender la divisa de unos jugadores y unos dirigentes que ganan en un minuto más de lo que cualquiera de ellos en un año. Y esa predisposición a ser usados, a ser forreados, garantiza que el negocio siga andando. El culto al ganador de turno no es inocente, al contrario: es perversamente político. Que vivamos rodeados de gente burda y violenta que se farda de no tener pruritos en materia ética, torna posible que algo extremo —como el genocidio de Gaza, o que el Presidente de los Estados Unidos amenace de muerte a sus opositores— se convierta en una realidad con la que convivimos sin despeinarnos. El hooliganismo político es funcional a los más poderosos.
Y por eso estamos como estamos. Porque los poderosos desarrollaron una tecnología que transformó a parte del pueblo laburante —su adversario tradicional—, en hinchas del equipo de los dueños del mundo; seguidores acríticos, incondicionales. Por eso habría que revalorizar el poder de la metáfora que encarna Pablo Grillo. Aunque parezcamos enteros en la superficie del espejo, tanto la Argentina como Occidente están hoy repletas de gente como Pablo. El poder ha fabricado, distribuido y disparado el arma tecnológica que destrozó el hueso frontal y jodió la víscera que el cráneo protegía hasta entonces. Y eso nos envió al limbo en que estamos, desde el cual está en duda si recuperaremos la lucidez total y las habilidades que, hasta hace poco, desempeñábamos con los ojos cerrados.
El único esperanto es el arte
Pero por fortuna, esto no es todo lo que hay. Es lo que está a la vista, sí, y también lo que predomina en el nivel de lo social. Pero también ocurren otras cosas, que, como decía al principio, recién están cobrando forma.
Llevo dos semanas fascinado por el nuevo álbum de Rosalía, que se llama LUX, con mayúsculas. Confieso que me tomó por sorpresa. Nunca le había prestado mucha atención. Para mí Rosalía era una estrellita pop, cultora de estilos comerciales de la música contemporánea; con mucha gracia, sí, que atribuía a la forma en que mixturaba la tradición de su España con los ritmos vendedores de hoy, pero nada más. Entonces empecé a leer comentarios sobre LUX que despertaron mi curiosidad. Para empezar, porque indicaban que Rosalía parecía dispuesta a cometer un harakiri artístico. Esa mujer joven, que podía facturar millones grabando algo que sonase parecido a su consagratorio álbum Motomami, lanzaba una obra donde no sólo no existían los ritmos bailables, sino que además, en lugar de la instrumentación eléctrica/electrónica característica de estos tiempos, había elegido como banda soporte a... la Orquesta Sinfónica de Londres.

Pero además, se había tomado el trabajo de escribir canciones con letras en catorce idiomas. Que no constituían una colección de melodías para entretener al público de hoy —disperso por naturaleza, incapaz de concentrarse durante más de cinco minutos y por eso habituado a consumir temas random vía Spotify o YouTube—, sino algo parecido a lo que en otro tiempo se denominaba álbum conceptual: una obra total, cuyos tracks están enhebrados por un hilo narrativo o, como en este caso, temático.
Hasta donde puedo entenderlo yo, que como percibirán miro desde afuera, LUX es una reflexión sobre lo femenino en tiempos contemporáneos o, quizás, sobre la posibilidad de una femineidad a contramano de la que propone o tolera el mundo. Para eso, en busca de inspiración, Rosalía apeló a figuras anacrónicas, como lo son las mujeres santas de la historia. Esto no significa que LUX sea un álbum confesional, ni que trasunte una religiosidad mojigata, tradicional. Me impresionó como algo más profundo e interesante que eso, sobre lo que volveré en breve. Ahora prefiero retomar la cuestión de la vocación contraria de Rosalía, expresada también a través del hecho de elegir como primer corte al más áspero del álbum.
Berghain —que así se llama— es el nombre de una famosa discoteca tecno de Berlín. Pero arranca sonando como una ópera en alemán, ralentiza su marcha para parecerse brevemente a una canción, retoma los bríos operísticos y vuelve a meter un rebaje para que entre Bjork proponiendo una melodía alternativa. Créanme: no hay nada así, ni parecido, sonando hoy en las radios comerciales. Pero aun así, está sonando en todo el mundo.
Sobre el magnífico escenario sonoro que proporciona la Sinfónica de Londres, Rosalía canta como los dioses, hamacándose entre la lírica y el flamenco y pasando, por supuesto, por el pop. (Leí por ahí que hubo críticas a la técnica vocal de Rosalía en los tramos operísticos. Lo que es no entender nada. Si esta muchacha se lanzó a hacer LUX no fue porque pretenda ser la Callas, sino porque está decidida a ser Rosalía, aun al precio de prenderle fuego al molde comercial que la hizo famosa. Lo suyo no es académico, ni gimnástico, ni reverente: es puro anhelo expresivo.)
En consecuencia, LUX suena de su tiempo pero a la vez intemporal, lo cual colaborará a que perdure como se merece. Está lleno de piezas de enorme belleza, que suenan como vida en estado de exaltación, comunicando en simultáneo los dolores y la felicidad que caracterizan la existencia; música que, en suma, permite llorar y reír a la vez — un prodigio en materia de equilibrio, de esos que sólo es capaz de concretar el arte.
"El pelo vuelve a crecer. ¿La pureza también?", se pregunta en la canción Reliquias. Para responder su propia pregunta un par de versos más adelante: "No soy santa, pero estoy blessed". En inglés, blessed significa bendito, bendita. O sea: soy humana, imperfecta, pero estoy bendita por el simple hecho de estar viva. Y por eso puedo fallar, caer, y aun así reencontrarme con la gracia.
En tiempos antiguos, la vida religiosa era una de las escasas posibilidades que asistían a una mujer, en el marco socialmente aceptado, a la hora de preservar su cuerpo de la violencia masculina. (De la física, al menos.) Las voces masculinas que aparecen en LUX dramatizan esta reticencia. En Porcelana, Dougie F irrumpe para dirigirse a Rosalía entre la burla y la amenaza: "Y qué, ¿estás asustada, asustada, asustada? Sé que tenés miedo, miedo, miedo", la abruma. En Berghain samplea una frase dicha en público nada mmenos que por Mike Tyson: "Te voy a coger hasta que me ames". Por supuesto, la agresión masculina muta enseguida en inseguridad primero ("¿Me amás?") y al toque en súplica ("Amame"). El encantador vals La perla constituye una de las canciones más vitriólicas y a la vez encantadoras que se le haya compuesto nunca a un macho tóxico: "Campo de minas para mi sensibilidad... Gasta el dinero que tiene y también el que no... Un terrorista emocional... Si siempre mientes más que hablas... Si le pides ayuda, desaparecerá".
La toxicidad masculina puede explicar el deseo de hurtar el cuerpo a esa clase de contacto, pero no como un acto de egoísmo. Al contrario, supone una forma de recuperar el cuerpo femenino desde el amor propio, para aprender a disfrutarlo antes de estar en condiciones de darlo; y recién entonces trascenderlo, a partir de la generosidad de quienes aman al mundo tanto como aman a Dios. "Mi corazón nunca ha sido mío", canta en Reliquia. "Yo siempre lo doy. Coge un trozo de mí, quédatelo pa' cuando no esté. Soy tu reliquia".
No hay gran diferencia entre el amor místico y la comunión con el público de un artista, o una artista como en este caso, que se entrega por entero. Rosalía lo reafirma en el track que cierra el álbum, Magnolias, donde imagina su propia muerte, consagratoria de su vocación: "Todos habéis venido, hasta mis enemigos... Promete que me protegerás, a mí y a mi nombre, en mi ausencia. Yo que vengo de las estrellas, hoy me convierto en polvo pa' volver con ellas".
Me fascinó la obra, les dije, pero no me fascinó menos la osadía y la lucidez de la artista. Una mujer de 33 años que decidió romper con el molde vigente de la estrella femenina del pop, tendiente al uso del propio cuerpo como objeto sexual a lo Tini o Emilia Mernes, por mencionar apenas dos ejemplos locales. Chicas que se desvisten cada vez más, mientras que Rosalía se cubre de pies a cabeza. La imagen central del álbum la muestra con un tocado símil religiosa y tapada hasta el cuello. Modestia que, de todos modos, no sugiere pacatería ni retorno a modelos tradicionales: los brazos de Rosalía están atrapados dentro de esa prenda que la viste, sugiriendo que tarde o temprano romperá también con esa piel, para trascenderla.
Desde su posición de privilegio, haciendo gala de gran coraje y en virtud de su excelencia artística, Rosalía consiguió que en el mundo entero se hable de una obra de arte. Lo cual no es poca cosa, en tiempos donde predomina lo prosaico. Pero además —y esto es lo que considero relevante— ha logrado instalar la cuestión de si se puede o no ser diferente en el mundo de hoy. Rosalía lo plantea en el terreno que le corresponde: si se puede ser mujer de forma diferente, si se puede ser artista de forma diferente. Pero la popularidad y la ubicuidad de su figura facilitan que se extienda el tema a la totalidad de la experiencia contemporánea. En este mundo capitalista, donde sos si tenés y si no tenés no sos; donde lo digital reemplaza a lo real y no existís si no sos visto en las redes; donde las nuevas tecnologías son intrusivas hasta lo violatorio y ya te conocen mejor que tu mamá, por lo pueden manipularte mejor que ella: ¿queda algún margen para ser diferentes, para nadar en contra de la abrumadora corriente?
Divinize
Una de las canciones de LUX se llama, en inglés, Divinize, que significa divinizar. (El verbo existe en nuestro idioma, acabo de cerciorarme.) Allí dice (en inglés, también): "Sé que he sido hecha para divinizar". Podría decirse que esa es la función de todo artista: divinizar la existencia, arrancarla de lo cotidiano, de lo ramplón, para elevarla de modo que nos ayude a apreciar cuán única, cuán preciosa es la aventura de vivir. Desde esa perspectiva, el arte ha sido siempre el más humano de los credos. Porque nos reconcilia con el fenómeno de la vida, sin incurrir en ninguna de las contraindicaciones que arrastran las instituciones religiosas. El arte tiene oficiantes, sí —eso son los artistas— pero no Papa; no es verticalista sino horizontalista —o sea, democrático—; y no reconoce la autoridad de iglesia alguna: cada ser humano es su propio templo, vive su procesión por dentro. El esfuerzo de esta chica por expresarse en gran cantidad de idiomas subraya la vocación universalista del arte, que no conoce fronteras, que llega a todas partes; y nos recuerda que el experimento del esperanto fracasó —me refiero a la lengua internacional creada por Zamenhof a fines del siglo XIX—, porque el idioma universal ya existía. Ese idioma universal es el arte en general, y la música en particular.
Un par de versos de Divinize, bellos en sí mismos, me sacudieron como si recibiese un relámpago: "Cada vértebra revela un misterio", canta Rosalía, todavía en inglés. "Reza sobre mi espinazo, es un rosario". La imagen de las ondulaciones de la columna vertebral me remitieron al Frankenstein de Guillermo del Toro, donde Víctor se vale de ese sistema óseo para crear vida y Elizabeth luce vestidos que, lejos de disimularla como suele ocurrir, realzan la espina dorsal. En este Frankenstein, La Criatura se formula la misma pregunta que Rosalía: ¿es posible vivir en este mundo de forma diferente al común de los mortales? Por eso se me ocurrió que, más allá del detalle de la latinidad de ambos artistas —Rosalía es española, del Toro es mexicano—, lo que unía LUX con el nuevo Frankenstein era el deseo de producir un gesto al que no encuentro adjetivo que le calce mejor que romántico.
Piénsenlo un segundo. El romanticismo surgió a fines del siglo XVIII como reacción ante el neoclasicismo, movimiento que propugnaba que, tal como la Ilustración pretendía, la única realidad era lo racional. En consecuencia, los artistas románticos se empeñaron en reivindicar las experiencias humanas que el imperio del realismo dejaba afuera: la imaginación, el genio creador, la libertad de no someterse a los cánones, la imperfección como opuesta a la perfección de lo mecánico. Los héroes románticos tienden a ser rebeldes, a romper con lo establecido, con las imposiciones que derraman de arriba —desde el poder— hacia abajo — o sea, hacia el pueblo, cuyo espíritu es único e innegociable.

Nos tocó vivir en un tiempo de Ilustración Digital, donde la única realidad es lo que existe y se dice en el mundo virtual. Por definición, toda reacción que pretenda desprenderse de ese yugo tendrá algo de romántico, de gesto individual, subjetivo, contra el unicato de lo digital. En un mundo que impone por la fuerza una única forma de vivir —o sos parte de los masters, o te sumás sin protestar a la masa sojuzgada—, la pregunta por la alternativa, por la posibilidad de experimentar la existencia de otro modo, significa una ruptura del orden. A la que no podemos llamar neorromántica, porque el neorromanticismo nos ganó de mano a comienzos del siglo XX. Pero que de todos modos supondría una relectura del impulso romántico, cuyo gesto inicial es el de abandonar del rebaño.
El romanticismo es un arrebato seductor, porque está en condiciones de enamorar a cualquiera. No hace falta ser rico para ser romántico, no hace falta saber mucho para ser romántico. César González, que es plebeyo y está tan seco como nosotros, tiene más estilo en una uña que mil Santiagos Caputo. Como actitud, el romanticismo es la reivindicación de la capacidad de cada uno para consagrarse autor o autora de su propia vida. Aunque no tengas un mango, aunque tus posibilidades materiales sean escasas. El mismísimo movimiento punk tenía genes románticos, porque te permitía presentarte ante el mundo como un príncipe o princesa, aunque vistieses ropas rotas o rescatadas de la basura.
Intuyo, en consecuencia, que estamos al borde de un resurgir neo(neo)romántico. Donde se multipliquen aquellos que ya no quieren vivir en la resignación y revuelvan el placard en pos de otros modelos, de viejas pilchas que combinar de nuevos modos. (En esta búsqueda todo será digno de consideración, hasta las santas de otros siglos.) Donde muchos se reivindiquen como alguien en vez de algo, como seres de carne y hueso en oposición a combinatoria de ceros y unos, como dignos de decidir el propio destino aunque los amos nos sueñen funcionales a sus egos.

Si aumentase la cantidad de personas que deciden ser artistas de sus propias vidas —romper con la corriente, cultivar formas alternativas de existir—, esas voluntades individuales comenzarían a incidir sobre el tejido social. Eso habilitaría a muchos más a salir de la cuarentena mental y reencontrarse con la posibilidad de vivir intensamente. Y en ese caso, ya estaríamos en camino a protagonizar un proceso imprescindible para que la especie pase de pantalla. Tarea que definiré a partir de un neologismo que inventó Juana Molina y figura en su álbum nuevo. Juana (una que va a contracorriente desde hace décadas, nuestra Chilindrina tecnodélica) tiene allí un tema que se llama desinhumano, así en minúsculas. En un mundo especializado en deshumanizar —el genocidio en Gaza deshumaniza, el poder imperial deshumaniza, la moda de la crueldad deshumaniza, la Iglesia Digital deshumaniza—, la única que nos queda a quienes queremos seguir siendo humanos es contraatacar. Combatir la deshumanización. O sea, des-inhumanizar.
Algunos artistas, como ven, están empeñados en ello. Pero el germen de esta reflexión me lo proporcionó un pibito del montón. Me refiero a un adolescente de un barrio carenciado, que vive en situación de riesgo permanente, de cuya existencia me enteré días atrás. Conversando con la persona que me lo contó, dijo muy suelto de cuerpo que había decidido ser bueno. ¿Y por qué había tomado semejante decisión, que nadie le había pedido? Porque, a pesar de la precariedad de su formación y de su circunstancia, había advertido que hoy la norma —lo deseable, lo cool, lo fashion— era ser jodido. Ser cruel. Que esa opción, esa moda, le disgustaba, porque no representaba lo que sentía en lo más profundo de su alma. Y que por eso mismo quería romper con la corriente y empezar a remar en otra dirección.
Un razonamiento deslumbrante. Aunque la Iglesia Digital nos proponga ser horribles y jodidos, entre otras razones para diluir lo horribles y jodidos que son sus dueños, ninguno de nosotros está obligado a someterse a su dictamen. Todavía podemos buscar la belleza. Todavía podemos aspirar a la felicidad. Todavía podemos encontrarnos con los que ansían lo mismo que nosotros, divinizar la vida a coro y construir algo mejor — un mundo des-inhumanizado.
Un fantasma de vocación romántica recorre el mundo de hoy. Los pibitos vulnerables ya se están dando cuenta. Ojalá no sean los únicos.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

