Lo que sigue son fragmentos de mi nuevo libro, Por qué escuchamos a Leonard Cohen, que acaba de publicar Gourmet Musical, con prólogo del Indio Solari.
En el principio era la Voz, y la Voz era inconfundible.
Parecía no proceder de garganta alguna, sino de las entrañas de la Tierra. Era una voz que transmitía autoridad, como la zarza en llamas que interpelaba a Moisés en el desierto. Pero no la autoridad que deriva del poder, sino aquella de la experiencia que, filtrada por la reflexión, precipita en lucidez. Hablo de un rumor profundo, que dialoga de igual a igual con una tuba o un contrabajo tañido con arco. Una sonoridad que excede lo que nuestros oídos registran y resuena en otro nivel, sacudiendo moléculas.
Sylvie Simmons, la autora de I'm Your Man: The Life of Leonard Cohen, la describió como algo a mitad de camino "entre Barry White y un profeta del Apocalipsis con un oscuro sentido del humor".
Pero esa Voz no fue siempre así. Si recurrimos a las primeras grabaciones de Leonard Cohen —canciones como Suzanne y So Long, Marianne—, se percibe un timbre de barítono que, aunque tendía a los bajos, no se diferenciaba de las voces que escuchamos en la radio. Por aquel entonces todavía era capaz de atacar una escala aguda. La diferencia entre esa garganta y aquella que dice hineni, hineni —aquí estoy, en hebreo— en You Want It Darker (2016), es fenomenal. Podría tratarse de dos personas diferentes.
Y en más de un sentido, lo eran.

La tentación sería atribuir la transformación a los infinitos cigarrillos que Cohen consumió. No niego el daño que el tabaco produce en las cuerdas vocales, pero conozco a unos cuantos cantantes que han fumado copiosamente —el Indio Solari, por ejemplo— cuyo registro no se ha visto afectado. No, la culpa de la voz característica de Leonard Cohen no es del faso, como pretendería un personaje de Capusotto. Es, sí, una voz que no fue dada, que no nació así, sino que fue construida trabajosamente.
La explicación que prefiero es más bien poética, como el personaje reclama. Leonard Cohen fue uno de los cantantes / compositores más introspectivos de nuestro tiempo. El valor de su poética y de su Voz se mide en proporción a su interior insondable. Fue un tipo que pensó incansablemente, porque vivió con intensidad pero además caviló sobre esa experiencia y su participación en la condición humana. Un hombre que no le temía al vacío de las palabras. Capaz de vivir cinco años en un monasterio budista, al servicio de su maestro Roshi. (Y cuando digo servicio lo hago de modo literal: limpiando retretes, cocinando y haciendo de chofer para aquel viejito que figuraba a cargo del monasterio al que consideraba "un hospital para corazones rotos".) Fue Roshi quien rebautizó a Cohen con el nombre Jikan, que significa algo así como "el silencio entre dos pensamientos".

Esa tendencia a cavar en busca de un tesoro sumergido apunta a un trauma infantil. En enero de 1944 murió su padre, Nathan, cuando Leonard tenía apenas 9 años.
Hasta entonces su vida había sido puro privilegio. Hijo de una de las familias judías más acomodadas de Montreal, Cohen había crecido en un ambiente de contrastes. Su abuelo paterno, Lyon Cohen, era un líder para los judíos canadienses, el fundador del primer diario de la comunidad en Norteamérica, el Jewish Times. Su padre, Nathan, era un hombre severo y circunspecto: "Usaba monóculo, polainas y bastón", recordó ante Arthur Kurtzweil.
Nathan era dueño de una compañía que producía trajes de calidad. ("Yo nací vestido con un traje", le dijo Cohen, juguetonamente, a Sylvie Simmons.) Masha, la madre de Leonard, era una mujer de talante melodramático. ("Chejoviana", la definió, porque tanto cuando lloraba como cuando reía, lo hacía muy en serio.) Su abuelo materno, Solomon Klonitzki-Kline, era un académico en materia de estudios talmúdicos, a quien llamaban "el Príncipe de los Gramáticos". Toda la vida de Cohen fue una caminata sobre la cuerda floja, haciendo equilibrio entre el costado más frívolo y el más trascendente de su tradición: que uno decida tomarse la vida en serio no significa que deba perder la elegancia en el trayecto.
Cuando Nathan murió, Leonard hurgó en los cajones de su padre, eligió un moño y le metió adentro el papelito donde había escrito un mensaje. Después salió al jardín nevado, hizo un pozo hasta dar con la tierra, siguió cavando y lo enterró allí. Con el tiempo no sólo olvidó qué había escrito, sino también dónde lo había depositado. El episodio, que Cohen describió en su novela The Favorite Game (1963) atribuyéndoselo a un alter ego, lo persiguió toda su vida. Ese mensaje fue lo primero que escribió voluntariamente. Desde entonces, decía, había estado "cavando en el jardín durante años... Tal vez eso sea todo lo que hago, buscar ese texto".
Casi en simultáneo con su descubrimiento de la poesía de Federico García Lorca, Cohen se compró una guitarra española por doce dólares canadienses, en una tienda de empeños que quedaba sobre Craig Street. La biografía de Sylvie Simmons no precisa qué fue primero, si el libro o el instrumento, pero la lógica sugeriría que los poemas llegaron antes, dado que una guitarra con esas cuerdas no es el más convencional de los instrumentos al norte del río Bravo. La tradición de la música folk en inglés privilegia las guitarras con cuerdas de metal, que se tocan con púa. Por eso presumo que prefirió la variante que lo conectaba con el romanticismo español, y a través de Lorca con el flamenco, que se interpreta con las yemas de los dedos desnudos o bien con las uñas crecidas a tal efecto.
Según contó muchas veces —la última vez que lo oí fue cuando aceptó el premio Príncipe de Asturias, en la patria de Lorca—, un día se topó con un joven que tocaba una de esas guitarras en el parque Murray Hill, junto a las canchas de tenis, rodeado por un grupo de chicas y chicos que lo oían embelesados. Cohen se detuvo también, y cuando se produjo un silencio le preguntó al guitarrista si aceptaría darle lecciones. Ahí comprendió que el muchacho era un inmigrante español, que apenas hablaba inglés. Consiguió sacarle el número de teléfono de la pensión donde se hospedaba y, a cambio, le dio la dirección de su casa —el número 599 de la avenida Belmont, un edificio que señaló desde el mismísimo parque— para que fuese a enseñarle.
Fueron tres lecciones: afinación, progresión de acordes del flamenco y trémolo, esa técnica que permite repetir una misma nota al tocarla no con uno, sino con varios dedos en sucesión. Lo esperaba para una cuarta, pero el joven nunca llegó. Cohen intentó ubicarlo por teléfono, y la dueña de la pensión le dijo que se había suicidado.
En 2011, mientras agradecía el premio, Cohen explicó lo siguiente: "No sabía nada de aquel hombre, por qué estaba en Montreal, por qué estaba en el parque, por qué se mató... Pero esos seis acordes fueron la base de todas mis canciones, y de toda mi música".
La notoriedad de Cohen como poeta joven (en un tiempo pre-rock and roll, donde las nuevas luminarias no podían sino provenir de formas tradicionales del arte) suponía infinitas lecturas ante el público, que pagaba por escuchar poemas del mismo modo en que poco después pagaría por escuchar a músicos bohemios subidos al boom del folk que detonó Bob Dylan.
Por fortuna se conservan testimonios de esa práctica que hoy suena exótica. Después de Let Us Compare Mythologies (1956) siguieron otros dos libros de edición canadiense, The Spice-Box of Earth (1961) y Flowers for Hitler (1964). Eso le bastó para convertirse en protagonista de un documental producido por The National Film Board —el instituto canadiense de fomento al cine— que se llama Ladies and Gentlemen, Mr. Leonard Cohen (1965).
Cohen, el entertainer.
El film (al que es fácil acceder, está en Internet) arranca con un teatro lleno que aplaude la entrada del poeta, libros en mano. Lo primero que se advierte es que Cohen ya tenía esa voz que concitaba la atención, sin siquiera la ayuda de micrófonos. Lo segundo es que era capaz de atrapar al público con esa vena de entertainer que nunca abandonó, siempre en dominio de un humor tan seco como efectivo. "La última vez que estuve en una situación como esta —le dice al público sin siquiera un buenas tardes— fue en un neuropsiquiátrico de Verdun, Montreal". La gente ríe. "Estaba de visita", aclara. La gente ríe aún más.
La historia sigue y se pone cada vez más graciosa. Durante un instante parece que estamos viendo un espectáculo de stand-up. ("Sospecho que el amigo a quien había ido a visitar ni siquiera estaba enfermo. Se había metido ahí para no hacer la secundaria".) Cohen cuenta que su amigo estaba alojado en el piso más alto. Como en plena visita se le antojó tomar un café, no le quedó otra que bajar a la cafetería. Pero mientras descendía por las escaleras se cruzó con dos enfermeros, que al verlo pasearse en camisa —la chaqueta con que llegó de visita había quedado arriba, en lo de su amigo—, le preguntaron dónde se suponía que tenía que estar. Mientras la gente se descostilla, Cohen narra sus cada vez más impotentes esfuerzos por demostrarle a los enfermeros que él no era uno de los internados. "Recién cuando un guardia me reconoció —dice— pude volver a la habitación de mi amigo. Que se había comido mi chaqueta".
Ves esa secuencia y entendés que no estás en presencia de un poeta embolante o pagado de sí mismo. Estás viendo a un tipo con carisma de estrella, al que querrías contar entre tus amigos — aun cuando eso suponga bancarte una temporadita en el hospital de Verdun.
La de Cohen no es una voz bella ni convencional. En consecuencia, cuando artistas como Jeff Buckley o Rufus Wainwright o k. d. lang o Nina Simone o Michael Stipe o Anohni se apropian de sus palabras y sus melodías, el resultado es paladeable a primera oída. Podés escucharlas en un ascensor a través del sistema de sonido de un edificio y, si no sabés inglés y no entendés las palabras, pasan por canciones convencionales. En cambio, las canciones de Cohen cantadas por Cohen no son algo que puedas relegar al fondo de tu consciencia. Llaman la atención, te agarran de las solapas y te interpelan, en busca de una actitud más participativa.
Aprender a paladearlas es un camino hacia planos superiores, como toda educación sensorial. Cuando uno empieza a tomarle el gusto a ciertas bebidas alcohólicas, por ejemplo, empieza por cosas livianas. Y si tiene la fortuna de acceder a cosas de mejor calidad, ya no vuelve hacia atrás. Difícil que alguien que aprendió a degustar buen vino vuelva a disfrutar de un tinto de mesa que viene en caja. Es así: la diferencia entre los covers de Leonard Cohen —que los hay magníficos— y las canciones de Cohen en versión de su autor es la misma que hay entre tomarse una copa de Bailey's y beber un single malt de 18 años, sin agua ni hielo.
¿Para qué empalagarse, cuando podés encenderte bebiendo fuego líquido?
El Chelsea Hotel, donde Cohen vivía a fines de los '60, era una fuente inagotable de experiencias. Construido entre 1883 y 1885, el Chelsea —ubicado en el número 222 de West 23rd. Street, entre las avenidas Séptima y Octava— era una institución ya entonces, porque allí habían vivido y escrito luminarias como Mark Twain, O. Henry y el poeta Dylan Thomas, que sólo se alejó del cuarto 205 para agonizar y morir. En aquel momento de los años '60, el Chelsea era un imán para los artistas de toda laya, porque permitía larguísimas residencias y tenía tolerancia a las idiosincracias de su población. Arthur C. Clarke terminó de escribir 2001: odisea del espacio ahí mismo. Warhol había filmado Chelsea Girls en el lugar. Allí Cohen frecuentó a la jovencísima Patti Smith ("Es una genia, absolutamente brillante", le confesó a su amiga Aviva Layton), que vivía en la habitación 1017 con el fotógrafo Robert Mapplethorpe.
A comienzos del '68 tuvo lugar la experiencia que Cohen plasmó en una canción que funciona como cápsula de ese tiempo. Janis Joplin se había mudado al Chelsea durante la grabación de su segundo álbum. Una madrugada coincidió con Cohen en el ascensor, legendario por su lentitud. "Ella no me estaba buscando a mí, sino a Kris Kristofferson. Yo no estaba buscándola a ella, sino a Brigitte Bardot", dijo Cohen muchas veces a modo de explicación, durante sus conciertos. "O sea que caímos el uno en brazos del otro a través de un cierto proceso de eliminación". Una variación de lo que ya había sugerido en los célebres versos:
Me dijiste nuevamente que preferías a los hombres guapos
pero que por mí harías una excepción
Chelsea Hotel #2 es la canción que inmortalizó ese encuentro. Con los años Cohen mostró arrepentimiento respecto de la indiscreción —entre otras muchas cosas, el relato plasmaba la escena de Janis haciéndole una fellatio "sobre la cama deshecha"— que tenía por protagonista a una mujer que había muerto joven, y por eso no podía replicar la versión ni desmentirla. Por una parte es evidente que Cohen hizo un esfuerzo por no explotar la anécdota de modo sentimental. A primera oída, es posible pensar que el autor es un tipo frío y hasta cruel:
No pretendo sugerir que fui yo quien te amó mejor
No puedo seguir el rastro de cada petirrojo caído
Te recuerdo bien en el Chelsea Hotel
Eso es todo, ni siquiera pienso en vos tan seguido.
Pero al mismo tiempo, la canción pinta un retrato indeleble de aquel espíritu libre cuyo corazón "era una leyenda".
Y apretando el puño por aquellos que, como nosotros,
Se sienten oprimidos por los parámetros de la belleza
Te arreglaste un poco y dijiste: 'Bueno, no importa
Somos feos pero tenemos la música'.
Me gusta mucho la versión que hace Rufus Wainwright, que tiene una voz preciosa y conoció a Cohen de cerca. (Es el padre biológico de su nieta, vía donación de esperma a la hija de Cohen, llamada —cae de maduro— Lorca.) Pero en la voz de su autor, Chelsea Hotel #2 es bastante más que una canción inolvidable. Es un trozo de vida, contado por su protagonista en tu oído. El tono es melancólico pero digno, porque el deseo del autor es no incurrir nunca en condescendencia con aquel petirrojo de corazón legendario.
"Lo que te atrae de un libro, o un poema, o una canción", reflexionaba, "es el hecho de que sientas que confiás en ese hombre, o en esa mujer. Tenés que confiar en esa voz". En el '87, conversando con Jon Wilde, le dijo: "Apenas puedo llevar adelante una melodía, pero creo que mi voz es genuina en el sentido de que no miente".
Escuchar a Cohen no supone un placer instantáneo para quien se le aproxima por vez primera. La suya es una voz árida, abisal, que escapa de las zonas de confort sobre las que trabaja la música popular. Lo que suena en radios y plataformas tiende a la satisfacción inmediata, cualquiera puede prendarse de una melodía pegadiza y de una producción astuta, del mismo modo en que cualquiera está en condiciones de enamorarse a primera vista. (Primera oída, en este caso.) Lo difícil es, por el contrario, encontrar a alguien en quien confiar de verdad y con quien establecer una relación duradera.
Si algo transmite la voz de Leonard Cohen, es la sensación de que se trata de un tipo que no te la va a hacer fácil. Más bien te va a decir lo que deba ser dicho, por áspero que suene. Pero nunca —nunca— te va a cagar.
Las canciones de Cohen no se dedican al negocio del consuelo ni de la sabiduría prefabricada. Su voz expresa la perfecta desnudez de quien se enfrenta a su destino —o a su Creador, tratándose de un creyente— sin nada que perder. En ese sentido, es una destilación de las características más salientes de la experiencia vital, en su gloriosa contradicción: un cóctel en el que se mezclan lo más triste y lo más exultante de la existencia, en proporciones homeopáticas. Por supuesto, existe un público que escapa de la tristeza y hasta de la melancolía —que no son lo mismo, por cierto— como de la peste. Pero en las canciones de Cohen, rara vez se trata de una tristeza que excluye otras emociones.
Su amigo de toda la vida, el poeta Irving Layton, lo tenía clarísimo. "Buena cantidad de sus canciones más reveladoras y conmovedoras —dijo—, empiezan con una nota de dolor, de angustia, de tristeza. Y entonces, de un modo u otro consigue elevarse él mismo a un estado de exaltación, de euforia, como si se hubiese liberado del demonio, de la melancolía, del dolor".
He ahí una sensible descripción de cómo funciona la mayoría de las canciones de Cohen: te recogen del más profundo sótano del estado de ánimo y te lanzan allá arriba, hacia la gracia o la gloria.
El descubrimiento de Lorca lo convirtió en un aspirante a poeta. Escribir poemas tenía sus ventajas. Para empezar, es algo que uno hace a solas, cosa que al joven Len no le disgustaba. "Las cosas que tiendo a hacer —le contó a Pat Harbron en el '73— son las que sólo precisan de una persona para concretarse. No he trabajado mucho en teatro porque se trata de un esfuerzo colectivo, como el cine y la TV. Las cosas que hago a solas, las termino. Y eso es escribir y componer".
Pronto advirtió que ese tipo de escritura requería de una disposición fuera de lo común. "Tenés que tener una compulsión interna fantástica. Nadie escribe a menos que se esté exigiendo a sí mismo como loco", le dijo al canadiense Jon Ruddy en el '66. "En secreto, sé que soy infinitamente más disciplinado que la mayoría de la gente con la que me cruzo". Así completó su novela Beautiful Losers, que durante las últimas semanas de escritura le demandó jornadas de veinte horas de trabajo. (En ese libro, un personaje visita Argentina con la esposa del narrador, descubre los usos de un buen vibrador y trata con un nazi que le vende un jabón hecho con grasa humana. Aun sin conocernos, nos intuyó bastante bien...) En la introducción a su edición china —que recién se concretó en el año 2000—, Cohen confesó que había escrito el libro bajo el sol del Mediterráneo y que por eso el resultado se parecía "más a una insolación que a una novela".
Como de todas formas era un señor ubicado, nunca exageró el valor de su esfuerzo. "Hablamos de un mundo donde hay gente que se rompe la espalda trabajando en minas, mientras masca coca. Estamos en un mundo donde hay hambre y personas que esquivan balas y otras a las que les arrancan sus uñas en calabozos", declaró al diario The Guardian en 2012. "Así que es difícil que yo le otorgue gran valor al trabajo que hago mientras escribo una canción. Sí, trabajo duro, pero ¿comparado con qué?"
Escribir versos también era útil a la hora de seducir mujeres. Así lo admite uno de sus primeros poemas:
Supe de un hombre
que decía palabras de forma tan bella
que con sólo articular el nombre de las mujeres
ellas se le entregaban.

La cantidad de romances (conocidos) que tuvo en la vida sugiere que consiguió su objetivo de convertirse en el protagonista del poema. (A las parejas que mencioné habría que agregar a la fotógrafa Dominique Issermann y a la actriz Rebecca De Mornay.) Por supuesto, con la modestia que le era característica, pretendía que su fama de seductor había sido exagerada. Así lo plantea en su poema Títulos:
Mi reputación
como mujeriego fue una broma
que me llevó a reír amargamente
durante las diez mil noches
que pasé solo.
Pero, al mismo tiempo, desde la consciencia de ser petiso, morocho y algo narigón, sería el primero en admitir que su elocuencia compensó características que un galán convencional consideraría desventajas.
Si algo comprendió desde el comienzo fue que un poema era un puente tendido hacia una orilla indeterminada, misteriosa; una construcción verbal cuyo objetivo es alcanzar a alguien que no forma parte del poema y que, sin embargo, es imprescindible para que la construcción adquiera sentido. Eso es el lector, objetivamente: la persona que completa el poema al hacerlo suyo. Pero más allá del lector o la lectora, el poema también suele ser una apelación a otra entidad, a la cual se le propone un diálogo, aunque se sepa que quedará tácito.
Lo cual emparenta el poema a un rezo o plegaria. Cuando se ora, se le está hablando a alguien —la divinidad, la Virgen, los santos— de quien no se espera respuesta en los mismos términos. Esta gente no tiene ni la delicadeza de clavarte el visto. Y sin embargo, el esfuerzo sigue siendo válido, porque se trata de una efusión que no forma parte de lo que llamaría la economía convencional de la comunicación. Durante el 99% de nuestras comunicaciones, nos expresamos para obtener un resultado, un rédito. (Hacernos entender también cabe dentro de esa categoría.) Pero un poema o una plegaria son gratuitos, en el sentido de que se los concibe a pesar de que se sabe que no conseguirán nada concreto o mensurable. (Sí, ya sé que muchas veces se reza para pedir algo, pero de todos modos se lo hace a sabiendas de lo improbable que es el cumplimento del deseo por parte de la entidad sobrenatural.) Ante todo, un poema o una plegaria son porque sí, no necesitan más justificación que su propia existencia.
En el fondo también intentan una comunicación, sólo que de otro orden. Me refiero a un orden cada vez menos frecuentado en este mundo frívolo y materialista, y en consecuencia más difícil de discernir y de paladear.
De algún modo los componentes de la fórmula Cohen —altamente inestable durante décadas—, llegaron a la alquimia perfecta a comienzos de los '90, cuando el artista se convirtió en ícono, en figura modélica: el veterano de imperturbable elegancia y voz de ultramundo que te contaba cuán podrido estaba todo, sin dorarte la píldora ni un poquito y haciendo gala del más filoso sentido del humor.
Exponerte a la música y la poesía del Cohen maduro suponía bancarte su aspereza. Pero, al mismo tiempo, te hacía sentir vivo de un modo que casi ninguna otra música lograba, por más que subieses su volumen hasta desconar los parlantes.
La sintonía que Cohen logró con generaciones más jóvenes no derivaba de nada parecido a lucidez política, al menos en sentido estricto. Cohen nunca cultivó la protesta ni la denuncia per se. Era un hombre informado y curioso, con opiniones sobre lo que ocurre como cualquier hijo de vecino. Pero su mirada sobre lo real y lo político nunca cuajó del todo con los puntos de vista convencionales.
Me parece esclarecedor lo que dijo su amigo de la juventud, Arnold Steinberg: según opinaba, Cohen "no es anti establishment ni lo fue nunca". Algo bastante evidente, si se atiende a sus preferencias en materia de moda, su approach musical y su propiedad a la hora de expresarse. Pero al mismo tiempo, agregaba Steinberg, Cohen "no ha hecho nunca lo que hace el establishment". Este posicionamiento de gran sutileza e inteligencia —nunca me opondré frontalmente a lo establecido, pero al mismo tiempo no haré nunca lo que se espera de mí—, me parece coheniano ciento por ciento.
En 1988, la periodista Kristine McKenna le preguntó cuál era su recuerdo más temprano. "Mearle encima al médico que me estaba examinando, cuando tenía tres años", respondió. "Lo recuerdo como un momento chispeante porque no fui castigado por ello, y aun así produjo una sensación de alarma en la atmósfera que encontré excitante".
Desde entonces, y por el resto de su vida, Cohen se las ingenió para seguir meando a las autoridades sin ser castigado por ello.
"La democracia es la más grande religión que Occidente haya concebido", dijo Cohen a Barbara Gowdy durante una entrevista televisiva, en 1992. "Es la primera religión que tolera a otras religiones, es la primera cultura que tolera a otras culturas, y por eso es grande. Chesterton decía sobre la religión: 'Es una gran idea, lástima que nadie la ha puesto en práctica'. Estamos en las orillas de ese experimento: acaba de empezar. La democracia es una idea muy, muy reciente en su aplicación masiva".
La extrema juventud del experimento democrático es lo que hace que todavía no haya calado tan hondo como debería. En una entrevista del '93 concedida a Vin Scelsa, le atribuyó a su amigo Irving Layton la definición de que todavía es esmalte de uñas. "Nuestra cultura, nuestra civilización —dijo—, todo este material tan bello, desde Mozart a Bukowski... es apenas esmalte de uñas aplicado encima de nuestras garras. Y el esmalte ha empezado a quebrarse y las garras vuelven a quedar a la vista".
Pero que el esmalte sea frágil no significa que haya que renunciar al cuidado de las garras. "Los seres humanos tienen un apetito homicida muy profundo. Lo veo en mí mismo y lo veo en todos los demás", reflexionó ante Kristine McKenna. "Reconocerlo es el primer paso en dirección a su control efectivo. Lo mejor sería no provocar ese apetito haciendo que la gente se muera de hambre, dándole una excusa para que unos devoren a otros. Lo mejor es establecer un sistema en el cual la gente obtenga un trato justo".
Eso sería lo mejor, qué duda cabe. Pero los señores que cortan el bacalao en nuestras sociedades siguen sin entender cuán insensato es hambrear al pueblo y ponerlo contra la pared. Como dice Cohen en Everybody Knows: "Todo el mundo sabe que la pelea estaba arreglada / Los pobres se quedan pobres, los ricos se hacen más ricos". O como lo expresó también en Tower of Song: "Bueno, podés decir que me volví un amargado, pero de esto podés estar seguro / Los ricos tienen canales que se ven en los dormitorios de los pobres". Claro, esa es una situación que no necesariamente durará para siempre. Por eso continúa diciendo en Tower of Song: "Se viene un enjuiciamiento muy poderoso". A pesar de lo cual concede a la realidad el beneficio de la duda: "Pero podría equivocarme...".
En otras ocasiones, Cohen sugirió que el mundo se había puesto a tono con la oscuridad profética que venía manifestando desde hacía años y que ya era tarde, que lo peor ya había sido detonado. "Estos son los días finales, esta es la oscuridad, este es el diluvio. La cuestión a la que nos enfrentamos ahora es: ¿cuál sería el comportamiento apropiado en una catástrofe?", se preguntó en el '88.
Yo no creo que la catástrofe haya ocurrido ya, aunque presumo que está cerca. Mientras tanto, de lo que no dudo es que Cohen tiene razón cuando dice que "la (verdadera) democracia pone nervioso a todo el mundo".
Durante años el hedonismo de Cohen se manifestó a través de ciertas desmesuras (que, por lo demás, constituían la norma antes que la excepción): alcohol, drogas, cigarrillos, sexo. En aquella época tan permisiva, la intoxicación y el éxtasis eran rutas válidas para llegar a una experiencia sagrada. Pero, lejos de coincidir con William Blake, colega y antecesor, en aquello de que al palacio de la sabiduría se accedía por la vía de los excesos, terminó primando en Cohen su naturaleza frugal. Abusar de aquello a que podía echar mano no le producía satisfacción, sino angustia. No lo hacía sentirse pleno, sino abotargado — hinchado, lastrado y por ende imposibilitado de elevarse.
Esto tiene una raíz banal, en el Cohen que desde niño luchaba contra su tendencia a ponerse rechoncho y por eso se sometía a severos ayunos. Pero, con el tiempo, esa tensión entre lo lleno y lo vacío dejó de tener un significado puramente estético para expresar algo clave de su búsqueda espiritual. En Beautiful Losers escribió: "Por favor vaciame, si estoy vacío puedo recibir, si puedo recibir significa que algo viene desde mi exterior, si viene desde afuera es porque no estoy solo. No puedo tolerar esta soledad... Por favor, déjame sentir hambre... Mañana empiezo a ayunar".
Esa soledad que no saciaban ni el amor físico, ni el romántico, ni la adulación de las masas, ni el desahogo económico ni la expresión artística, era la soledad existencial de quien se siente separado de algo más grande que él mismo. Por su formación Cohen pensaba en Dios, a quien a menudo, siguiendo la ortodoxia, se cuidaba de mentar por su nombre completo. (En muchos poemas escribe G-d en vez de God.) Pero al mismo tiempo era heterodoxo en su convicción de que los caminos para llegar a Dios son múltiples. (En un poema llamado The Great Divide reflexiona: "Creo que traté de hacer dedo para viajar / Del ácido a la religión".) Nunca encontró contradicción en eso de reconocerse judío y al mismo tiempo vivir en un monasterio y practicar la meditación zen.
Del mismo modo solía valorar la faceta positiva del aporte cristiano: "La figura de Jesús es extremadamente atractiva. Es difícil no enamorarse de ese hombre", le dijo a Robert O'Brian en el '87. Cohen era un hombre práctico que entendía que cada uno se dirige a su destino por el camino que puede o necesita abrir.
Lo innegable era la consciencia de estar incompleto, y de ahí la opción por el ayuno como recordatorio de que uno aspira a llenarse no de boludeces, sino de aquello que le falta en lo más hondo. De algún modo intuyó que esta existencia —cuyas glorias, por cierto, nunca dejó de cantar— era una suerte de exilio, de destierro de lo absoluto, al que recién la muerte nos regresa. Por eso una idea central de su obra es, creo, lo que Cohen llama longing.
La palabra inglesa longing admite muchas acepciones. Puede ser nostalgia, anhelo, deseo (sexual, entre otros), y también ansia. Pero todos sus significados parten de la idea de la tensión entre quien siente y aquello que su alma reclama, de la separación entre uno y lo deseado, de la brecha que existe entre —diría Carson McCullers— el amante y lo amado. No obstante, tratándose de Cohen, longing no supone dolor permanente, porque en la nostalgia y el anhelo, la anticipación de lo que finalmente vendrá es un placer en sí mismo. "Longing —dice en su poema The Best, del libro que se llama, claro, Book of Longing— es el lugar para el regocijo".
En la entrevista con Vicky Gabereau donde deslizó que su obra era "un diario personal musicalizado con guitarra", dijo que también podía ser leída como "conversaciones con el absoluto". Me parece una definición más apropiada. Porque ninguna de las entradas de ese diario concluye en una orilla humana. Ninguna de sus experiencias era definitiva sino tan sólo una escala o un punto de tránsito, un tramo más del puente que conduce a algo que sigue lejos hasta que la muerte baja la bandera de llegada. Porque, por default, ninguno de los éxtasis a que accedemos en vida puede durar mucho. Nuestro estado natural es, de la cuna a la tumba, ese longing, esa tensión de la flor hacia la luz solar. "Como solía decir mi viejo maestro —declaró Cohen, refiriéndose a Roshi—, podemos visitar el paraíso pero no podemos vivir ahí, porque en el paraíso no hay restaurantes ni baños".
Yo empecé a escuchar a Cohen porque su voz me arrancaba del devenir cotidiano de la vida, de toda convencionalidad. No se trata de una voz dulce ni amable, todo lo contrario. Pero él era muy consciente de este efecto. Como dice en uno de sus poemas:
La asombrosa vulgaridad
de tu estilo
invita a los hombres a pensar
en torturarte hasta la muerte.
Pero precisamente por su rareza, por su cualidad extraordinaria en el sentido más literal, es una voz que te transporta a otro lado. Que te saca de donde estás, de tu lugar de confort o de resignación o de inconsciencia, y te deposita en otra región del alma, donde descubrís —turista no del todo voluntario— que no te queda otra que despabilarte y poner los sentidos en estado de alerta.
Tener siempre a mano la música de Cohen te arrima a un estado de gracia. O al menos ayuda a permanecer en el lugar del alma inquieto —convenientemente inquieto—, que reclamaba en el poema La pregunta de Layton:
Leonard, ¿estás seguro
de estar haciendo lo incorrecto?
¿Por qué habría que escuchar las canciones de Cohen? Porque son una confección casera y humilde —y por ende accesible hasta en la cocina de tu casa—, que sin embargo ayuda a rozar el cielo, como el barrilete que protagoniza uno de sus poemas más entrañables.
Un barrilete es una víctima con la que contás.
Lo amás porque tironea
con la gentileza apropiada para llamarte amo,
con la fortaleza apropiada para llamarte tonto;
porque vive
como un halcón entrenado
en el dulce aire enrarecido,
y siempre podés arrastrarlo hacia abajo
para domarlo en tu cajón.
Un barrilete es un pez al que ya has atrapado
en un ojo de agua al que no acuden peces,
y por eso le jugás con cuidado, un rato largo
en la esperanza de que no se rinda
o de que el viento no muera.
Un barrilete es el último poema que has escrito,
y por eso se lo das al viento,
pero no lo soltás del todo
hasta que alguien te encuentre
algo más que hacer.
Un barrilete es un contrato de gloria
que debe suscribirse con el sol,
y por eso te amigás con el campo
con el río y con el viento,
y rezás durante la noche previa, tan fría
bajo la luna que viaja sin cordel
para volverte digno y lírico y puro.
Espero que hayan disfrutado de este pequeño bouquet silvestre de versos y canciones que ni el tiempo puede corromper. Ojalá ayuden a que no dejemos de preguntarnos —ante Dios, ante el espejo o ante quien quieran— cómo ser bellos en este mundo, ¡pero bellos de alma!, mientras le reclamamos a la vida que cumpla con su contrato de gloria.
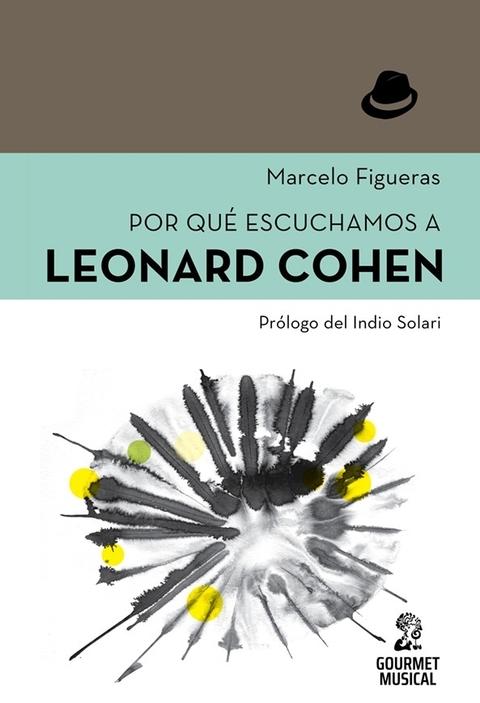
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

