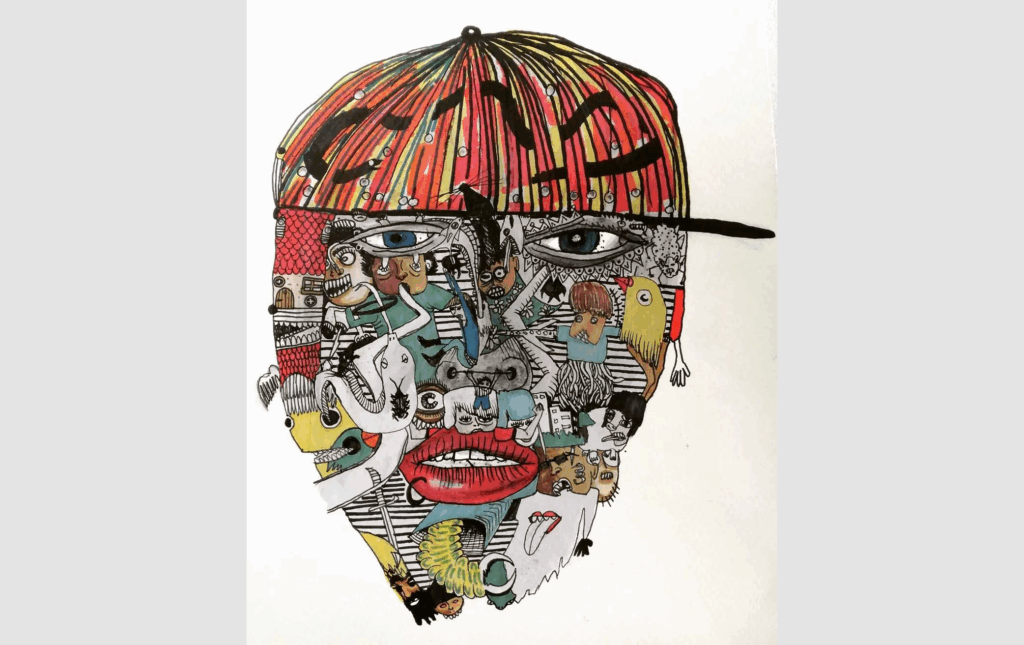Decía Víctor Hugo: “El hambre impulsa al robo y el robo a todo lo demás”. Uno de los lugares comunes a la hora de contar el delito sigue siendo la pobreza. Se tiene dicho que, cuando sube la pobreza y aumenta el desempleo, los delitos callejeros protagonizados por los jóvenes de los barrios plebeyos tienden a aumentar. Es precisamente en esta franja etaria donde la desocupación suele impactar más fuerte. Sin embargo, estas interpretaciones economicistas proponen una lectura mecanicista y ponen las cosas en un lugar donde no se encuentra.
En otras notas para El Cohete a la Luna hemos insistido que hay que leer el delito al lado de la pobreza crónica, pero también de la desigualdad social, de la presión que el mercado ejerce sobre los jóvenes para que asocien sus estilos de vida a determinadas pautas de consumo, de la fragmentación y la estigmatización social, de la compartimentación barrial, del hostigamiento policial y el encarcelamiento expansivo e intensivo. En este artículo solo nos proponemos complejizar las interpretaciones marxistas sobre el delito callejero. Ahora que la crisis económica empieza a pegar de nuevo a los sectores plebeyos, la tentación a recurrir a estas teorías es muy tentadora.
La pobreza crónica
No se encuentra en la extensa obra de Marx o Engels un libro dedicado al delito como sí a la economía política capitalista. Sin embargo, no fueron pocas las veces que dedicaron párrafos enteros a esta cuestión. No solo en sus obras principales sino en los artículos periodísticos o en sus cuadernos de trabajo.
Uno de los pasajes más importantes está en La ideología alemana, un libro escrito a cuatro manos y destinado –ya se sabe– a la crítica de los roedores. Decían: “El delito, es decir, la lucha del individuo aislado contra las condiciones dominantes, [tampoco] brota del libre arbitrio. Responde, por el contrario, a idénticas condiciones que aquella dominación.”
La frase es muy elocuente y dice dos cosas. Primero, que el delito no es una elección individual ni un fenómeno biológico que pueda explicarse apelando a los defectos del carácter o a las supuestas malformaciones físicas que tienen las personas. La pregunta por el delito debe responderse –como tantas otras cosas– explorando las relaciones de producción, en este caso, mirando hacia las circunstancias con las que se miden las personas, sea el pauperismo, la desocupación crónica, la marginación. Los procesos criminógenos tienes raíces estructurales.
Pero cuidado, hay que evitar las lecturas simplistas que postulan relaciones de causalidad mecánica. Ni Marx ni Engels están sugiriendo una lectura semejante. El delito no es una fatalidad, la pobreza no determina el delito. La pobreza puede generar montones de cosas, entre ellas, que algunas personas puedan ser empujadas hacia el delito. Como sugirió el historiador anglosajón E. P. Thompson, hay que evitar lecturas espasmódicas, como por ejemplo aquellas que cargan el delito a la cuenta de las necesidades insatisfechas: “Tengo hambre, entonces robo”. Las circunstancias crean condiciones de posibilidad, pero no la determinan.
Según parece, entonces, las cosas resultan más complejas. Y esto es así porque el problema no es la pobreza sino la pobreza crónica, es decir, el problema no es la desocupación sino cuando la desocupación deja de ser estacional para volverse permanente, y la pobreza se vuelve marginación.
Engels reproduce un informe en La situación de la clase obrera en Gran Bretaña, tal vez una de las investigaciones que inauguran los estudios etnográficos en la gran ciudad: “El lunes 15 de enero de 1844 fueron llevados ante el tribunal policial de Worship Street, Londres, dos niños porque, impulsados por el hambre, habían robado en un comercio, un garrón de vaca a medio cocer, que consumieron de inmediato. El juez policial se vio inducido a perseguir investigando y los agentes de policía pronto le brindaron la siguiente explicación. La madre de estos niños era viuda de un antiguo soldado y luego agente de policía, y desde la muerte de su marido le habían ido muy mal las cosas a ella y a sus nueve hijos. Vivía en el N° 2 Pool’s Place, Quaker Street, Spitalfields, en la mayor miseria. Cuando el agente de policía acudió al domicilio, la encontró literalmente apretujada con seis de sus hijos en un pequeño cuarto interior, sin muebles, con excepción de dos viejas sillas de junco desfondadas, una mesita con patas rotas, una taza rota y una sopera pequeña. En el hogar apenas si había algún rescoldo, y en un rincón tantos harapos viejos como pudiera recoger una mujer en su delantal, que servían de lecho a toda la familia. No tenía por cobertor otra cosa que su mísera vestimenta. La pobre mujer le relató que el año anterior había debido vender su cama para obtener alimentos, y en general había debido venderlo todo con tal de conseguir pan”.
La transcripción que escoge Engels es muy elocuente: cuando la pobreza se perpetúa en el tiempo, cesa la libertad y, ya se sabe, como reza el refrán: la necesidad tiene cara de hereje.
La lucha del individuo aislado
Existe una segunda cuestión sin la cual no puede entenderse la deriva criminal: la relación pobreza-delito está mediada por la desmoralización o, para decirlo con otra categoría tan cara al marxismo, por la lumpenización.
La pobreza genera delito en contextos de desmoralización, es decir, de desafiliación (de clase). Nótese que Marx y Engels, en el pasaje citado, decían que el delito es la lucha del individuo aislado contra las condiciones dominantes. El concepto de “individuo aislado” es central para calibrar la tesis. En efecto, cuando los individuos se van quedando solos, y se van desenganchando de las redes de solidaridad de clase, empiezan a ver al trabajador como alguien extraño; cuando el individuo se cayó del mapa y ya no participa de las costumbres en común, es probable que estos individuos reaccionen contra los trabajadores para resolver sus problemas materiales. Porque convengamos que el pobre nunca o casi nunca le robará al rico. Aquellos que quieren ver en el robo un ejercicio de distribución de la riqueza están romantizando a los lúmpenes. Lumpen significa harapo, andrajo o desecho. Un individuo lumpen es un individuo roto, que se fue separando de su clase, que se cortó solo.
Para que el pobre le robe la bicicleta a un laburante, para que el pobre le robe con ganas o sin culpa el sueldo a un trabajador, aquel tiene que experimentar al trabajador como un actor extraño, que le queda cada vez más lejos. Está próximo a los trabajadores, pero cada vez más distante a ellos. Acaso por eso mismo, tanto Marx como Engels siempre vieron como problema a los carteristas, lazzaronis, rateros o licenciados de presidio. Los comprendían, pero nunca justificaron sus transgresiones. Nunca vieron en ellos una forma prerrevolucionaria de la violencia o un ejercicio contracultural. Lo comprendían, pero no dejaban de referenciarlos como parte del problema. Basta recordar las líneas del Manifiesto comunista donde decían: “El lumpenproletariado, ese producto pasivo de la putrefacción de las capas más bajas de la vieja sociedad, puede a veces ser arrastrado al movimiento por una revolución proletaria: sin embargo, en virtud de todas sus condiciones de vida está más dispuesto a venderse a la reacción para servir a sus maniobras”. Por eso, en El Dieciocho Brumario de Luís Bonaparte, Marx no dudaba en nombrarlos como esa “hez, desecho y escoria”. Los lúmpenes son un problema para los trabajadores, porque los delitos callejeros que protagonizan tienden a tenerlos como víctimas principales.
De modo que, a diferencia de la huelga general, o incluso de la huelga económica, donde encontramos al trabajador al lado de otros trabajadores o grupos de trabajadores luchando colectivamente (como parte de la misma clase) contra las condiciones de dominación, en el delito –repetimos– lo sorprendemos luchando aisladamente, una lucha solitaria que tiende a generarle más dificultades al resto de los trabajadores.
Por eso señalaban que el problema no es solo la pobreza sino “la descomposición moral” que generaba la pobreza cuando se perpetuaba en el tiempo. En palabras de Engels: aquellos que “se hunden más profundamente a diario [en la vorágine de la descomposición moral], pierden cada vez más, día a día, la fuerza para resistir las influencias desmoralizadoras de la miseria, de la suciedad y del mal ambiente”. “Cuando las causas que desmoralizan al obrero actúan en forma más intensa y concentrada que lo habitual, ése se convierte en un delincuente (…). El tratamiento brutal y brutalizante de la burguesía convierte al obrero precisamente en un objeto tan carente de voluntad como el agua y está sometido, exactamente con la misma necesidad, a las leyes de la naturaleza; llegando a cierto punto, en el cesa toda libertad. Por ello, con la expansión del proletariado también ha aumentado la delincuencia”.
En otras palabras, la criminalidad en contextos de extrema pobreza no opera como una lucha de clases vertical, sino como una depredación horizontal.
La época de las desigualdades solitarias
Ahora bien, estas palabras fueron escritas hace más de 150 años. En el medio pasaron montones de cosas. Por empezar, la politización de los trabajadores, incluso de los desocupados. Partidos políticos, sindicatos y movimientos sociales tuvieron la capacidad para estar cerca de los trabajadores y desocupados a la hora de representarlos y tramitar sus problemas, agregando sus intereses y participándolos en la búsqueda de soluciones. Pero lo hicieron poniendo las cosas en el tiempo, abriendo horizontes de esperanzas. Trabajadores y desocupados se sintieron hablados por sus dirigentes y salieron a la calle. Este resumen grosero es para llegar a otro punto que señala François Dubet en sus libros recientes, La época de las pasiones tristes y El nuevo régimen de las desigualdades solitarias, ambos publicados por la editorial Siglo XXI.
En efecto, el telón de fondo de las sociedades neoliberales es la crisis de las narrativas políticas a través de las cuales los sectores subalternos tramitaban sus conflictos. Está claro que el capital hizo mucho lobby para desautorizar a la política, para demonizarla. Pero también es cierto que la política, tomada por la realpolitik y la falta de imaginación, puso las cosas más difíciles para muchos. Como sea, lo cierto es que cuando los representantes no representan, cuando los dirigentes tienen cada vez más dificultades para interpelar a los trabajadores, a los desocupados y al precariado, cuando los sindicatos están en aprietos para agregar los problemas de sus agremiados, cuando los movimientos sociales no saben cómo llegar a los más pibes, entonces, los individuos en general se van quedando cada vez más solos frente a un mercado que ahora no solo multiplica los deseos de los consumidores sino que los obliga a compararse constantemente entre sí. Y ya sabemos que las comparaciones son odiosas. Lo que dice Dubet es que cuando la gente se queda sola, la manera de tramitar las desigualdades múltiples será a través de las pasiones bajas. Detrás del delito trabaja la envidia, pero también el resentimiento y el odio que muchos necesitarán a la hora de pasar a la acción. Para salir a robar con ganas, pero también para estar dispuesto a practicar sin culpa la justicia por mano propia, para linchar o quemar la casa y expulsar al grupo familiar entero donde vive la rata del barrio, se necesita todas esas energías negativas que vamos guardando en el tiempo.
El capitalismo contemporáneo ha puesto las cosas cada vez más difíciles para los sectores subalternos hasta sumergirnos a todos en una suerte de guerra social de baja intensidad. Ya lo dijo Hans Magnus Enzensberger: “La guerra civil ya está presente en las metrópolis. Sus metástasis forman parte de la vida cotidiana (…) los criminales de nuestro tiempo no tienen necesidad de rituales (…) tienen suficiente con el odio”.
* El autor es docente e investigador de la Universidad Nacional de Quilmes y la Universidad Nacional de La Plata. Profesor de sociología del delito en la Especialización y Maestría en Criminología de la UNQ. Director del LESyC y la revista Cuestiones Criminales. Autor, entre otros libros, de Temor y control; La máquina de la inseguridad; Vecinocracia: olfato social y linchamientos, Yuta: el verdugueo policial desde la perspectiva juvenil, Prudencialismo: el gobierno de la prevención; La vejez oculta y Desarmar al pibe chorro.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí