A fines de los años '50, un joven periodista llamado Frank Herbert Jr. viajó al noroeste de los Estados Unidos a cumplir con un encargo. Debía escribir un artículo sobre un fenómeno natural: las dunas de la costa de Oregon, algunas de las cuales se alzaban a 150 metros sobre el nivel del mar y eran capaces, en brazos de los vientos constantes, de "tragarse lagos, carreteras y ciudades enteras". Se esperaba que Herbert explicase los esfuerzos humanos por fijar esas arenas peregrinas, pero se interesó más por la naturaleza del terreno desértico y las condiciones que imponía sobre las formas vivas que debían adaptarse a él.
Durante aquel viaje reunió información de más; tanta, que no consiguió darle forma satisfactoria al texto y terminó archivándolo. Pero la fascinación por ese paisaje no se desvaneció. Poco después la revivió el éxito de una película de David Lean. Lawrence de Arabia (1962) ficcionalizaba la revuelta contra el Imperio Otomano de la cual participó el inglés T. E. Lawrence durante la Primera Guerra. Lean filmó las escenas del desierto en Jordania y Marruecos, en un formato que por entonces se llamaba Super Panavision 70 —en 70 mm, esencialmente—, cuya magnificencia permitía hacer justicia a semejantes paisajes. En esa era previa a todo aquello que aún llamamos efectos especiales, ver el desierto tal como lo fotografió Freddie Young era lo más parecido a contemplar otro mundo que un espectador podía permitirse.

A esa altura Herbert seguía siendo algo parecido a un diletante. Nacido en Washington, se había mudado a Oregon a los 18 y al año siguiente mintió sobre su edad para conseguir su primer conchabo como periodista. Hizo un poco de todo, incluyendo tareas de reportero gráfico, lo cual le permitió sobrellevar la Segunda Guerra como fotógrafo al servicio de la Armada. Después se metió a cursar escritura creativa en la Universidad de Washington, publicó relatos, abandonó los estudios —según su hijo Brian, no quería someterse a un esquema rígido sino concentrarse en los temas que le interesaban— y regresó al periodismo, pero sin hacerle asco a ninguna tarea que permitiese embolsar un dólar extra. (Durante una temporada escribió discursos para un senador republicano.) Con el correr de los años, la fascinación que le habían generado las dunas de Oregon fermentó en compañía de otras obsesiones: el budismo zen, el pensamiento de Carl Gustav Jung y la experimentación con hongos alucinógenos, y de ese proceso orgánico surgió una novela.
Era una historia que transcurría en un planeta que era puro desierto. La llamó Dune.
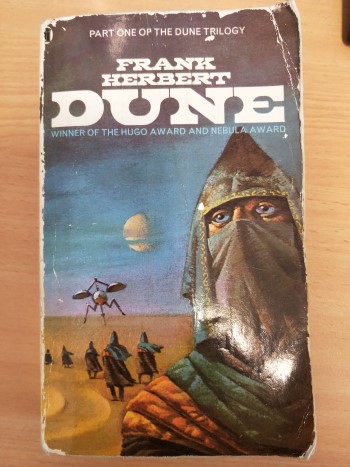
Un prisma nuevo
Formalmente Dune era ciencia ficción, ya que ocurría en un futuro en el cual los viajes interestelares eran moneda común. Pero se trataba de una aventura más bien épica, que contaba la historia de un joven que encontraba su destino en un escenario que no podía serle más extraño. El adolescente Paul Atreides llega al planeta Arrakis siguiendo a su padre, el duque Leto, a quien el Emperador Shaddam IV le ha encargado la explotación del lugar en su nombre. Arrakis es un desierto liso y llano, las dunas de Oregon elevadas a nivel planetario. Pero esa aridez esconde un recurso natural valioso: una especia llamada melange, que extiende la vida y potencia funciones mentales. Extraerla tiene sus riesgos, dado que el territorio donde prospera abunda en gigantescos gusanos, el equivalente de los dragones que en la mitología europea protegían los tesoros que codiciaba el héroe.

Una traición pone la historia en marcha y fuerza a Paul a esconderse entre los nativos, llamados Fremen —una contracción de la expresión free men, hombres libres—, perfectamente adaptados a vivir en la sequedad extrema de Arrakis. A la manera de Lawrence de Arabia, Paul aprende las costumbres y la religión de los locales y termina liderando su rebelión contra el dominio imperial. Quien encuentre aquí ecos de Star Wars no estará descaminado, pero debería ordenar esos ecos para no equivocarse.
Después de ser rechazada por veinte (20) editores, Dune terminó siendo publicada en 1965 por una casa especializada en manuales de reparación de automóviles. La primera Guerra de las galaxias es del '77 y no sería lo que es si George Lucas no hubiese tomado de Dune su eje argumental, alguno de sus paisajes —el planeta Tatooine, sin ir más lejos—, la musicalidad de sus nombres (en la mitología original de Star Wars aquellos que poseen la Fuerza se llaman Jedi Bendu, en Dune el método de entrenamiento de una orden mística se llama Prana-Bindu) y hasta el hecho de que su héroe descienda, sin saberlo, del villano. Herbert Jr. declaró en aquel entonces, con prudencia atribuible a su proximidad al budismo, que estaba haciendo un gran esfuerzo por reprimir su impulso de hacerle juicio a Lucas.
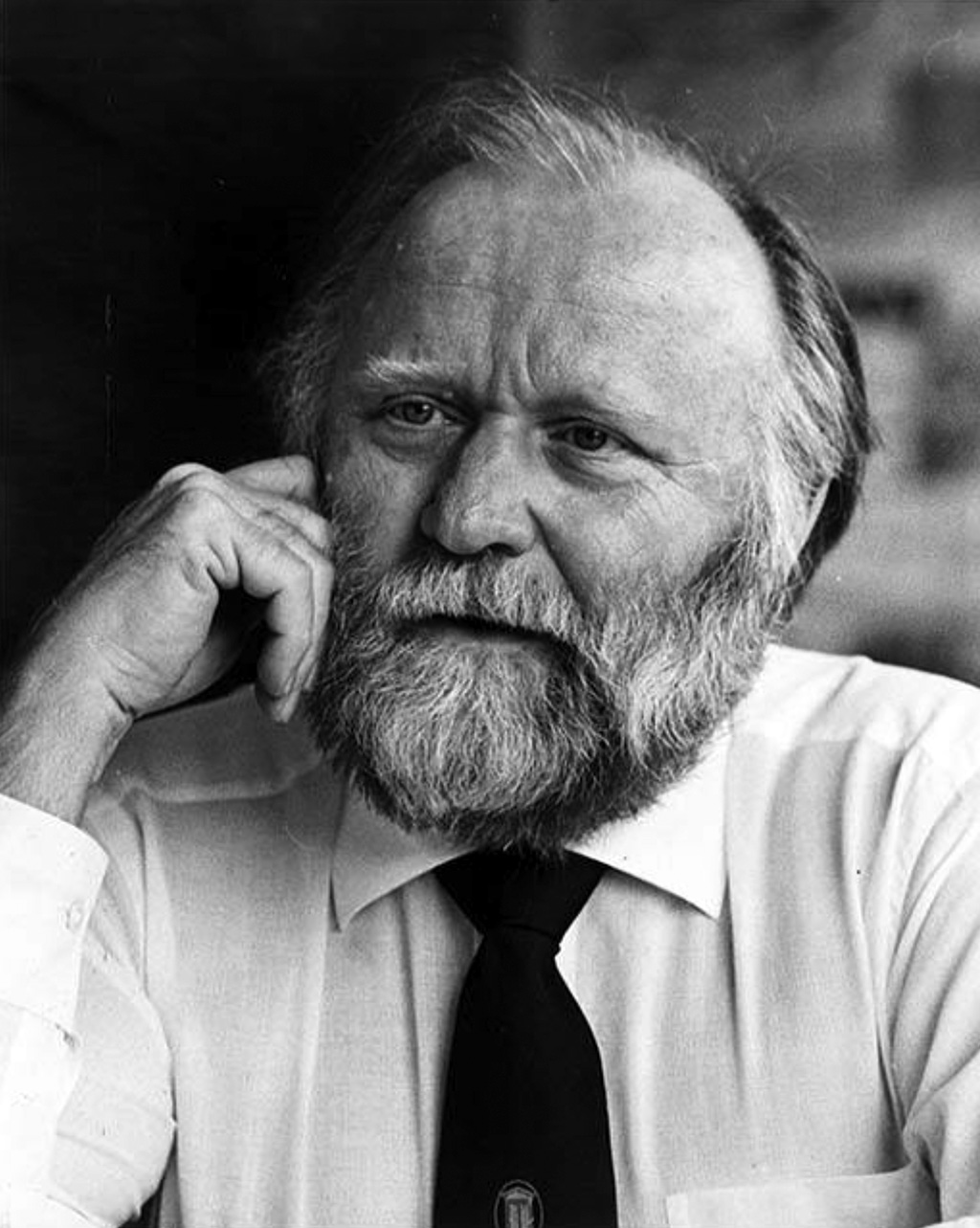
Más allá de la sangre que las emparenta, Dune y Star Wars no pueden ser criaturas más diferentes. Sin ánimo de ofender, lo de Lucas fue una aproximación a las aventuras espaciales tirando a disneyficada. (Que con el tiempo Disney comprara los derechos sobre la serie y se adueñara de ella no puede sino ser visto como justicia poética.) En cambio Dune tomó el envase patentado por Flash Gordon y lo llenó de preocupaciones serias: consideraciones antropológicas, filosóficas, de género —el rol de la orden de mujeres llamada Bene Gesserit es esencial, y el Mesías que se anuncia es uno que debe estar en contacto con su naturaleza masculina y femenina en simultáneo— y por supuesto, también consideraciones políticas.
Probablemente el único escritor coetáneo de ciencia ficción tan consistentemente político como Herbert Jr. haya sido Cordwainer Smith, seudónimo del académico y experto en guerra psicológica Paul Linebarger. Sin duda alguna, el mundo de hoy se parece más al escenario de guerras feudales que plantea Dune que a la utopía artificial que Smith atribuye al régimen que llama Instrumentalidad. (Habrá que darle más tiempo, en todo caso. Si es que la especie se lo da a sí misma.) Pero aunque ambos pensaban en términos geopolíticos, con Dune atenta a la dependencia del petróleo y Cordwainer Smith interesado en la mentalidad china a la hora de construir poder, Herbert le abrió la puerta a una disciplina que hoy es, o debería ser, central.

Al persuadirnos de ver el planeta Arrakis como un organismo vivo, un tejido de fenómenos interdependientes cuyo equilibrio debe ser preservado a riesgo de detonar una secuencia entrópica —una autodestrucción, bah—, Frank Herbert colaboró a que viésemos nuestro propio planeta de otra manera. Se tomaba tan en serio el tema, que incluyó en la novela un apéndice dedicado a la ecología de Arrakis.
Sesenta y seis años más tarde, en el planeta Tierra el enfrentamiento entre los explotadores imperiales y el pueblo libre se torna inexorable.
Analfabestias ecológicos
En el primero de los apéndices de la novela Dune, un personaje llamado Pardot Kynes, a quien se define como planetólogo de Arrakis, dice que hay que aproximarse al mundo como un sistema. "Un sistema —afirma— mantiene una cierta estabilidad fluida que puede ser destruida por apenas un mal paso... Un sistema tiene orden, fluye de un punto a otro. Si algo contiene ese fluir, el orden colapsa. Las mentes no entrenadas pueden pasar por alto ese colapso hasta que es demasiado tarde. Por eso la función más elevada de la ecología es la comprensión de las consecuencias".
Hoy estos conceptos suenan conocidos, parte de lo que llamamos —engañosamente— sentido común, pero siete décadas atrás suponían una novedad. Herbert fue de los primeros autores de ciencia ficción en hablar de ecología, y sin duda el primero en consagrarle una novela entera a una percepción propia de esta disciplina. Todavía me fascina que hable allí de "alfabetización ecológica" (ecological literacy). Aprender el ABC en materia de ecología debería sernos tan esencial como dominar el lenguaje materno. Si un analfabeto ecológico es aquel que, como decía Pardot Kynes, no percibe la catástrofe hasta que es demasiado tarde, esto representa un problemón de aquellos. Porque casi todos somos analfabetos ecológicos.

Por supuesto que la melodía nos la sabemos. Entendemos la perspectiva sistémica, sabemos que la polución del aire, la tierra y los mares es una amenaza y vinculamos los desbordes climáticos cada vez más frecuentes a las consecuencias de la industria humana. Pero, en lo cotidiano, nuestra vida no podría ser más ecológicamente analfabeta. Quiero decir: el cuidado del ecosistema es una noción que ya almacenamos en el disco rígido, está a disposición para cuando pinte involucrarse en una conversación preclara, pero prácticamente no influye sobre nuestro accionar. No moldea las conductas, no es ordenadora en términos sociales. Vivimos como si la ecología no existiese, como si no fuese un saber que impone volver a mezclar las barajas de la conducta ciudadana y dar de nuevo. Más allá de un par de tópicos que identificamos con el exceso de corrección política y por ende con el fastidio que de él se deriva —cosas como separar la basura y comer orgánico—, no se puede decir que tengamos nada ni remotamente parecido a una conciencia ecológica. Para la mayoría, Greta Thunberg es una freak monotema que se dedica a esas cosas porque, siendo sueca, tiene resueltas sus necesidades básicas — a diferencia del argento promedio.
Yo me considero un analfabeto ecológico de campeonato. Me gustan la carne, los aviones, la velocidad de los autos deportivos. Y me irrita, como a cualquier humano de sangre caliente, la santurronería de los fanáticos que más que convencerme de que sus ideas son superadoras, pretenden sugerirme que su lucidez los torna mejores que yo. Me recuerdan a los zelotes de las viejas religiones, que se persuadían de que sólo los de su credo serían salvados. Que las corporaciones de la fe no pasen por su mejor momento no significa que nos hayamos liberado, como especie, de la tendencia a sacralizar ideas abstractas y los modos de vida que desprendemos de ellas. Pero una cosa es que me revienten algunas formas del proselitismo —que antes que verdad me vendan la pertenencia a un club selecto, a una minoría iluminada: Teología, antes que Historia—, y otra muy distinta sería la complacencia en la necedad.

Porque yo no quiero ser necio. Y por eso no puedo negar que durante este último tiempo vengo viendo más y más signos de esos que son para preocuparse, y mucho, y mal. En general los identifico en términos políticos y económicos, pero metería la pata si no entendiese ya que esas realidades políticas y económicas tienen directa incidencia sobre la salud del planeta. Lo pongo al revés, si prefieren: ya no hay forma de hablar de nuestro cada vez más precario equilibrio ecológico —el sistema en crisis, diría el planetólogo Kynes— sin hablar de política y de economía. Y quiero ser más preciso, todavía: no habrá forma de poner freno al apocalipsis ecológico que hoy toca el timbre de casa sin hacer política — y sin meterse con la economía. El objetivo puede ser, en último término, ecológico; pero el método y la práctica deben ser políticos.
Ya hemos vivido en estado de negación durante demasiado tiempo. Jugar a la ruleta rusa no es un modo de vida viable, sino un suicidio planificado. Por eso mismo, al releer la novela de Herbert hubo un par de frases que saltaron a mi vista como impresas con tinta fosforescente. "El concepto del progreso —dice allí Paul Atreides— actúa como un mecanismo de protección, para protegernos de los terrores del futuro".

No hace falta leer Dune para entender que hace rato que nuestra especie no se involucra en ningún progreso general, una transformación evolutiva que sea real, profunda. Ves un noticiero, nomás —uno solo, cualquiera— y te das cuenta.
Ese mecanismo de protección del que habla Paul Atreides se rompió, no va más. El progreso, que nunca fue lineal, dista de estar garantizado; al contrario, el péndulo se fue lejos en la otra dirección, la inercia nos lleva en la dirección de trágicos retrocesos.
Pero si el bello telón pintado que nos consolaba, esa alegoría sobre el Orden y el Progreso, se quemó, ¿por qué preferimos permanecer en babia, mirando la nada, en vez de hacernos cargo del futuro que viene hacia nosotros, embalado como un tren?

La pregunta humana
(A partir de aquí, las ilustraciones de este texto son obra del Indio Solari.)
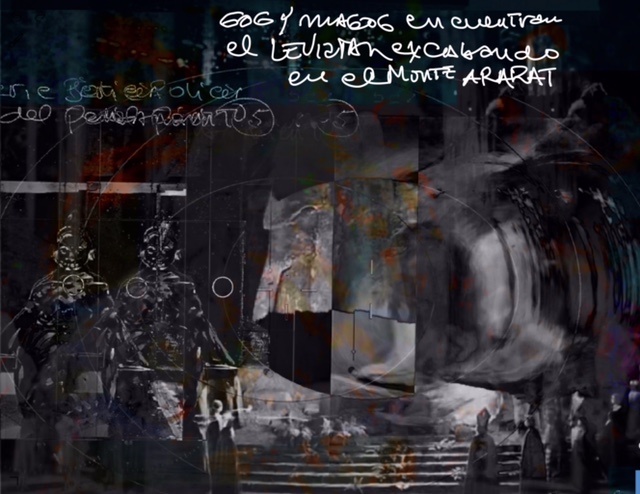
El lunes pasado, los científicos que forman parte del Panel Intergubernamental del Cambio Climático (IPCC) difundieron un informe que sintetiza 14.000 estudios cuya data apunta toda en la misma dirección: la extrema gravedad de la situación planetaria, cuyo calentamiento motorizado por la actividad humana provocará fenómenos en cadena más temprano que tarde, que tendrán por víctimas principales —cuándo no— a los más pobres. Tal vez la mejor bajada a tierra haya sido la que publicó The Guardian, dedicándole al asunto su título de tapa. Crisis climática global: inevitable, sin precedentes e irreversible, dijo el diario inglés, recogiendo un aspecto crucial: lejos de hablar de una catástrofe probable de fecha incierta, el informe sostiene que el proceso ya está en marcha y que, aún cuando cambiásemos de curso 180 grados, ya no podremos eludir algunas de sus terribles consecuencias.
Una de mis hijas me dijo: "No entiendo cómo esa tapa no es la tapa de todos los diarios del mundo". Y, claro: si lo pensás en términos estrictamente racionales, no se entiende, del mismo modo que cuesta entender por qué un pendejito arriesga su vida en una picada o se pone al filo de un coma alcohólico mezclando bebidas de cuarta. ¿Por qué rifamos cosas valiosas e irremplazables con tanta irresponsabilidad? A veces pienso que la mejor respuesta a esa pregunta es la simplísima que expone Lloyd Cole en una canción llamada Why In The World?: "Puede ser que me haya secado por dentro / Puede ser que no esté hecho para estos tiempos / Puede ser que no sepa cómo vivir".

Pero si lo pensás mejor, se entiende por qué los medios le dan vuelta la cara al asunto. (Con todo el cariño que le tengo a Messi, esta semana su traslado a París fue un tema al que se le dedicó más espacio que al informe que sugiere que pongamos en orden nuestros asuntos, dado que el furgón fúnebre está en camino.) La absoluta mayoría de los diarios grandes responden a grandes fortunas, y los intereses descomunales son conservadores: quieren que el mundo siga funcionando del modo que los volvió más ricos que Creso. Considerar cualquier otra variante los pone nerviosos — prefieren coquetear con el desastre a pensar por afuera de su arenero habitual.
Esa es la razón por la cual le bajan el precio al peligro, lo esconden o le discuten la pilcha que se puso o el maquillaje que usa. Esta semana oí a un energúmeno de la oposición, de esos que no pasarían un psicofísico para manejar triciclos, cuestionando la precisión de los datos del informe. He ahí una discusión en la que no debemos entrar. Si de lo que se trata es del tren que te va a llevar puesto, cuestionar si lo hará a 180 kilómetros por hora o a 220 sería perder el tiempo; un gasto de energía que sería más atinado aplicar, por ejemplo, a salirte de esa vía. Lo que nos conviene —lo más inteligente— sería, creo, dar por sentada la enormidad del tsunami que tenemos encima y empezar a actuar para morigerar el golpe, así como durante la pandemia lo más inteligente fue cazar la primera vacuna a que pudimos echar mano y jeringuear a lo pavo. Si hubiésemos aceptado las discusiones que proponían los medios grandes, respecto de cuál pinchazo era el más efectivo y más cool, y dudado en consecuencia, hoy no tendríamos cien lucas de muertos sino un millón, o más.
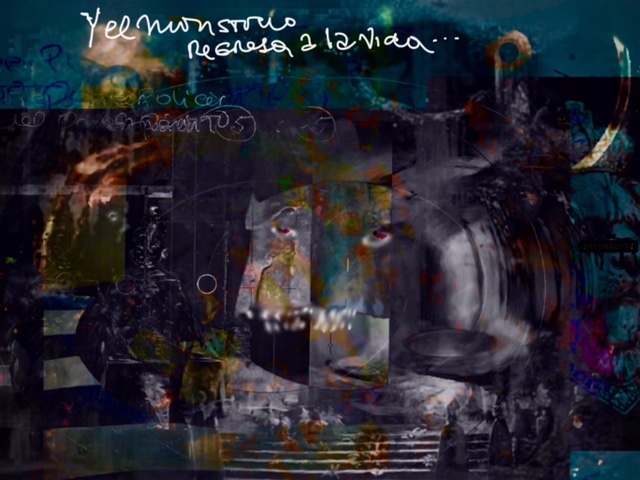
Cuando el objetivo meridiano es el bien común, no hay que especular sino que hacer política en el sentido más virtuoso del término. Porque en este aspecto, tanto se trate de la pandemia como de la crisis climática global, el razonamiento debería ser el mismo: aunque nos falte evidencia científica o dudemos de ciertos cálculos, actuar decididamente (vacunando, bajando las emisiones de gases de efecto invernadero) sería beneficioso de todos modos. Hacer algo en esa dirección —aun cuando no fuese lo más atinado o lo ideal— sería siempre mejor que la espera en pos del consenso en torno a qué datos daremos por válidos eventualmente.
Mi intuición me dice que nada nos sería más provechoso que corregir el curso del carro de la Historia en esta instancia, de modo que la salud del planeta se convirtiese en la prioridad número uno de los planetarios. (Enseguida volveré sobre este punto.) Y además creo que esto sería así aun cuando la amenaza de la que hablamos no fuese tan grave como parece, porque enmendar la ecuación ecológica podría solucionar también, de yapa, ciertos otros quilombos que llevamos siglos sin resolver. Pero, en lo concreto, me temo que el peligro es real e inminente. Lo cual requiere un tipo de acción infinitamente más decisiva que las cumbres de países de culo pesado y que el proselitismo de las vanguardias iluminadas. Me refiero a un tipo de acción de esas que solemos llamar —muchos por la positiva, otros por la negativa— populistas. Esto no va a cambiar con la profundidad que necesita hasta que doña Chola (sí, esa misma: la tía de Cacho Bochas) haga suya esta causa, desde el convencimiento de que la salud del planeta es tan crítica para su vida como el cobro de la jubilación del mes.

Uno de los momentos claves del texto sobre la ecología de Arrakis es aquel en que el planetólogo Kynes obtiene evidencia que lo obliga a repensar todo: "Habían existido aguas abiertas en Arrakis — una vez", dice, después de hallar depósitos naturales de sal. El planeta desierto no había sido siempre un planeta desierto. Arrakis era, también, una consecuencia a ser comprendida en términos ecológicos, el resultado de una catástrofe como la que hoy pende sobre nuestras cabezas. Y si bien la forma en que los Fremen se adaptan a esas condiciones impiadosas es admirable, en honor al ingenio y los incontables recursos que despliega nuestra especie (los Fremen usan, por ejemplo, trajes que reciclan el agua que sus cuerpos transpiran), Kynes entiende que seguir viviendo así es cruel y por eso se aplica, con el beneplácito de los nativos, a convertir a Arrakis en un planeta donde pueda brotar algo verde.
Al comienzo de ese apéndice está la otra frase que saltó a mi vista, porque lo que Kynes dice expresa con claridad el dilema de esta hora: "La pregunta humana no es cuánta gente puede sobrevivir al interior del sistema (ecológico), sino qué clase de existencia se verán obligados a llevar aquellos que sí sobrevivan".
Una furtiva lágrima
Llevamos demasiado tiempo empantanados en la misma pulseada. Muchos pretenden que el sustento de este tironeo es ideológico, cuando su trasfondo más elemental es, antes que ideológico, práctico. Desde su generosidad proverbial, que la ciencia humana ha potenciado, este planeta rinde lo que rinde — que no es poco. Frente a esa riqueza se plantan dos bandos: los que lo quieren todo para ellos, y las mayorías que reclaman una distribución más justa. Si algún aprendizaje se deriva de esta pandemia que tantas vidas costó y se llevará todavía, es el siguiente: pensemos muy pero muy bien qué urge hacer, porque la reacción ante el virus demostró cómo se comportarán las elites cuando la cosa arda. Durante alrededor de cinco minutos asumimos que la emergencia mundial supondría un parate respecto de las pulsiones tradicionales; que todos comprenderían que había que sobrevivir para recién después, cuando el peligro amainase, retomar la pelea por el poder y la riqueza.
Pero no. Los poderosos del mundo dieron pruebas sobradas de que, cuando las papas quemen, van a tratar de salvar apenas sus miserables culos (y si pueden, ganar aún más dinero y poder en el proceso), aunque esto suponga consentir, cuando no ordenar la muerte de centenares de millones de personas. La pandemia fue un ensayo elocuente, el mejor de los simuladores de vuelo: ante el apremio generalizado, los explotadores de ínfulas imperiales se mostraron como son, patológicamente egoístas e impiadosos. Pronto volverá a sonar la alarma que anuncia el código rojo. En esa emergencia, sería imbécil de nuestra parte esperar que se comporten de otro modo.

Cuando la quema indiscriminada de bosques y selvas —¿se acuerdan del Amazonas?— torne el aire irrespirable; cuando los ríos se sequen —¿se acuerdan del Paraná?— y haya que racionar el agua potable; cuando el derretimiento de los hielos eternos eleve el nivel de los mares e inunde territorios —como la costanera que Larreta quiere integrar a esta isla de cemento que ya es Buenos Aires, ¿se acuerdan de Larreta?—, lo qué ocurrirá viene cantado. No habrá organismo supranacional en condiciones —o sea, con poder— de imponer cordura. Los países ricos defenderán sus fronteras a balazos y se apoderarán de los recursos naturales que perduran, imponiendo el derecho del más fuerte. Y todos los demás, la abrumadora mayoría de la población humana, no tendremos más opción que chocar contra los muros y alambradas que nos impongan y matarnos entre nosotros para conseguir la gota y el mendrugo que garanticen a nuestros críos un día más.
¿Suena tremendo? Me alegro, porque es tremendo. Por eso ya no cabe el lujo de hacernos los boludos un minuto más. Como dice Frank Herbert Jr. a través de Pardot Kynes, de lo que se trata es de determinar qué clase de existencia se verán obligados a llevar adelante aquellos que sobrevivan a los cataclismos que se sucederán. De los poderosos —individuos poderosos, corporaciones poderosas, naciones poderosas— quedó claro que nada puede esperarse. Sólo podemos contar con nuestras propias acciones, y con el tino que demostremos al decidir en quiénes confiamos.
Dado que el mundo entero está trabado en una lucha en el barro sin vencedor aparente, mientras la mecha encendida se acerca al polvorín (los mega-ricos reclamando un poder autoritario como los de antes, para no tener que responder ante nadie; el resto, reclamando los derechos que nos escamotean), me pregunto si no convendría cortar el nudo gordiano apelando a una solución superadora. Algo que debería interesarnos, involucrarnos, sin excepciones, en la medida en que todas nuestras suertes dependerían de ese resultado.
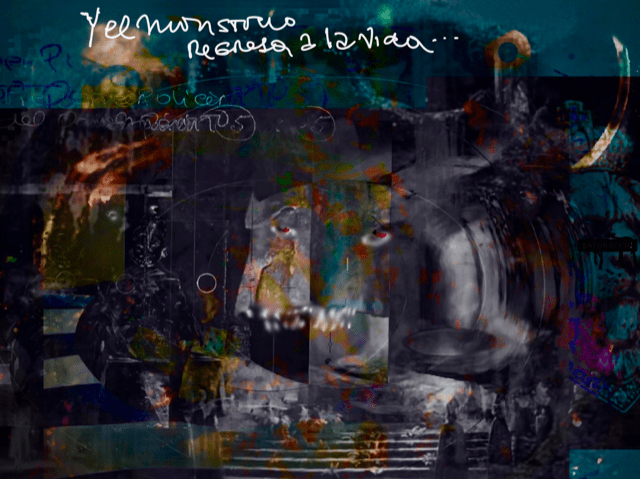
Como yo no soy político, sólo puedo acercarme al asunto desde mi perspectiva de narrador. Si esto fuese una novela, o una película, o una serie, en la que el mundo se encontrase en esta situación dramática, pondría a las y los protagonistas —todos provenientes de un país que no forma parte de ningún círculo rojo, por supuesto— a trabajar en una campaña de concientización que, primero, le ponga los pelos de punta a Dios y María Santísima. Por un lado habría que saturar medios y redes y calles y toda superficie, cielo incluido, con imágenes de las devastaciones que ya están ocurriendo, de modo que sea imposible no verlas hasta en sueños. Incendios, inundaciones, mares de basura, naturaleza empetrolada... Pero al mismo tiempo habría que contarle al pueblo de qué forma la crisis del medioambiente afectará en breve cada instancia de sus vidas cotidianas. Hasta que entiendan que nadie se la llevará de arriba, que no quedará profesión ni ocupación ni país ni barrio ni familia ni individuo ni rutina alguna que no se vean alteradas para peor, para espantosamente peor, a causa de lo que está ad portas. Que el colectivero y el jubilado y el kioskero y el estudiante y el portero y el jugador de tennis asuman que ya no podrán seguir viviendo más como hasta hoy, como creyeron que vivirían siempre.
A partir de allí, mis protagonistas instarían a cada célula del poder estatal a reconvertir su área de modo de colaborar con la parte que le toca en la sanación del medioambiente. Más que a potenciar un Ministerio de Ecología, lo que harían sería invitar a cada Ministerio a repensarse desde la urgencia ambiental. Porque cada despacho tendría algo esencial que hacer a ese respecto: Economía, Salud, Agricultura, Ganadería y Pesca, Desarrollo Productivo, Obras Públicas, Desarrollo Social, Justicia, Desarrollo Territorial y Hábitat, Defensa, Trabajo, Relaciones Exteriores, Cultura...

Si esto se moviese con fuerza en mi novela (o película, o serie), se empezaría a vislumbrar la posibilidad de escapar políticamente del laberinto de la falsa ideologización —de la grieta, si les gusta más—, por el arriba que representa la causa del planeta. (Si estuviese entre amigos, diría: hay que peronizar la ecología. Transformarla en causa popular. Pero no voy a decirlo, para que no empiecen a atajarse aquellos que ven la tierra plana y desconfían de la ciencia y de casi toda buena voluntad.)
En la novela (o película, o serie) se procedería entonces a persuadir a las mayorías de que en el cine de la humanidad el próximo estreno es una del género catástrofe, y que es menester reinventar nuestras rutinas de modo de convertir a cada ciudadana y ciudadano en un defensor del medioambiente. (No digo militante, por las mismas razones que acabo de explicar ut supra. Creo que serían muchos los que se apartarían con gusto de las cadenas que los atan a actividades que ni siquiera les garantizan un buen pasar, abrazándose en cambio a acciones que los hagan sentir mejor, útiles para los suyos y para los demás.) Y al mismo tiempo, el imperativo de rediseñar los medios de producción para frenar la polución y crear energía verde ayudaría a romper con ciertos bastiones de poder económico, que precisamente son aquellos que impiden el crecimiento general y la redistribución. (Por supuesto, esto hay que hacerlo antes de que se aviven de que también las nuevas industrias pueden ser un negocio. Ya lo hemos visto a Mauricio jodiendo con la energía eólica, justo él, que no sabe ni cómo funcionan los molinitos de viento que antes te vendían en plazas y zoológicos.)

La creación más memorable de Frank Herbert Jr. no fue el planeta desierto ni ese adolescente que deviene primero héroe y después mesías. Lo más conmovedor que salió de su imaginación fueron los Fremen, ese pueblo enfrentado a condiciones extremas, que sin embargo se organizó para sobrevivir, toleró las privaciones más grandes y no dejó de soñar con un mañana mejor que el planetólogo Kynes organizó como utopía verde. Los Fremen no se desaniman ni siquiera cuando Kynes les dice que desarrollar ojos de agua duraderos en Arrakis tardará entre trescientos y quinientos años. "Un pueblo menor habría aullado de consternación", escribe Herbert, "pero los Fremen habían aprendido paciencia gracias a los hombres con látigos... Todo lo que podían ver era que el día bendito se aproximaba".
En un mundo que es pura privación, como Arrakis, el pueblo no puede ni siquiera llorar porque una lágrima es un sacrilegio, un imperdonable desperdicio de agua necesaria para la supervivencia. No permitamos que arrastren a nuestro mundo en esa dirección, donde ni siquiera nos sería dado penar por aquello que perdimos. En un tramo de la novela, se le atribuye al Paul adulto la siguiente frase: "Debería existir una ciencia del descontento. El pueblo necesita tiempos duros y opresión para desarrollar sus músculos psíquicos".
Si la opresión desarrolla músculos en los oprimidos, nosotros estamos para pelear el campeonato.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

