Yo puedo hablar de política, hacer política y hasta desempeñar un cargo político, pero no soy un político profesional ni lo seré nunca. Entre otras razones, porque no interpreto la realidad como lo hacen los entendidos ni los expertos en materia de rosca. Lo que sí soy, esencialmente, es narrador. Alguien que cree en el poder de las buenas historias, con fervor casi religioso. Aunque no lo parezca, esto tiene su lógica. Las religiones son tan persuasivas como las historias que pretenden contar. Piénsenlo un segundo: la manzana y la serpiente, Caín y Abel, David y Goliat, Sansón, Jonás y la Ballena, el Mar Rojo que se abre en dos, el hombre que camina sobre las aguas y resucita al tercer día... En términos estrictamente religiosos el monoteísmo judeo-cristiano ha sido confuso —lo pongo así para ser benevolente—, pero en términos de historias fue siempre irresistible. La Biblia es la versión pre-cristiana de Hollywood, la primera muestra de lo que los productores judíos eran capaces de hacer en materia de gran espectáculo. En fin: lo que intento decir es que el mismo principio —story rules, lo que manda es la narrativa— aplica también en la política. Un político o política de verdad será tan bueno como la historia que logre imponer... o controlar desde las sombras. Pero me estoy adelantando.
Para aquellos que contamos historias, la realidad está compuesta por átomos narrativos que pueden ser recombinados infinitamente, según la creatividad del demiurgo del momento. Esto trae aparejado un nivel de conciencia que no es común, porque los narradores no sólo entendemos que —parafraseando a Félix Luna— todo es historia, sino además que existir es escribir la propia historia: escribimos libros o guiones u obras de teatro o cómics, sí, pero también nos escribimos. Vivir es controlar la propia narrativa. Entender que estamos metidos en una historia que no elegimos —como no la elige ningún protagonista de una ficción, metido de prepo en su circunstancia por el autor, omnipotens creator—, pero que te da oportunidad de apropiarte del hilo narrativo a cada paso, con cada decisión que tomás o evadís.

En Hamlet —la obra—, Hamlet —el personaje— va entendiendo esto de a poco y empieza a ponerlo en práctica de manera sublime. Se despega de la obra en la que se ha descubierto inmerso y comienza a comportarse como dramaturgo y director de la misma: manipula al resto de los personajes, se hace el loco como parte de su propia actuación, monta una obra dentro de la obra, se cuestiona el género que corresponde a cada nueva escena. Habrá quien considere el hecho de que muere al final (spoiler alert!) como la prueba de que al príncipe Hamlet le importaba más su rol como narrador que su responsabilidad como político. En efecto, la muerte que escribe para sí mismo es más bella y memorable de lo que probablemente hubiese sido su desempeño como rey de Dinamarca. Pero no subestimemos el hecho de que Hamlet sabía quién se quedaría con el poder a su muerte: Fortinbras, en lo que consistía no sólo un acto de justicia poética —el padre de Fortinbras había sido asesinado por el padre de Hamlet—, sino además una razonable decisión política, ya que Fortinbras estaba preparado para desempeñar el papel de rey y en consecuencia sería un mejor y más eficaz monarca que Hamlet... aunque, ay, nunca tan interesante.
Todo narrador es un sommelier de historias. Aun cuando no estamos embarcados en el acto de contar, decodificamos la realidad en términos parecidos a los de un catador de vinos. Así como esa gente toma un sorbo de rioja y no paladea vino sino taninos, frutos del bosque y regaliz, nosotros paladeamos la realidad y no nos sabe a real sino a ecos de historias que la han precedido. Por ejemplo: aun en medio de la angustia que sentí mientras escuchaba a Cristina después de la divulgación de su sentencia, la situación —dramática, en todas las acepciones del término— me hizo pensar en una película de Jean-Pierre Melville, el segundo de mis Melvilles favoritos. Me refiero a El ejército de las sombras, que es del '69 y a la cual le tocó un extraño destino.
Si tienen un poquito de paciencia, les cuento por qué.

Mi perra Dinamita
Semanas atrás reflexioné acá mismo sobre la capacidad de Cristina como oradora, como gran comunicadora. Ahora querría ahondar en un ingrediente de esa capacidad sobre el que nada dije entonces: para comunicar bien, necesitás contar bien — saber narrar, aun en el contexto de una alocución que técnicamente no pertenecería al género narrativo.
El martes, mientras la escuchaba y sufría como todos ustedes, creí percibir un rasgo de su brillantez al respecto. Al promediar la alocución, Cristina sorprendió al aludir a una canción de Los Redonditos: Mi perro Dinamita. Por una parte, que citase un texto del Indio tenía sentido. Las letras de Solari están llenas de frases que refrendarían muchas de las ideas de Cristina. Durante ese mismo discurso hubiesen aplicado, por pertinentes, otros versos del Indio como violencia es mentir, el lujo es vulgaridad, nuestro amo juega al esclavo. Y sin embargo, Cristina apeló a un rocanrolito de esos a los que el Indio no valora mucho porque le parece una obra menor, un divertimento.
Enseguida entendimos que esa letra venía a cuento, por aquello de la rebeldía propia del can que el Indio creó. Cristina dijo identificarse con ese perro que "no mueve el rabo con docilidad / ni da la patita, ni hace el muertito... / Y dice ¡no! y me desobedece / ¡no!, y es lo mejor que hace".
Si me lo hubiesen preguntado entonces, habría jurado que se trataba de algo impromptu, que Cristina improvisó porque apareció en su mente — una mera ocurrencia. Pero cuando llegó al final y pasó en limpio el dilema central del drama en curso, quedó en claro que la cita a Mi perro Dinamita no había tenido nada de casual.
No estoy asegurando que Cristina lo guionó así, porque no me consta. Si improvisó o lo tenía previsto es lo de menos. Lo que importa es el uso dramático que hizo de esa cita que en su momento pareció una suerte de paréntesis o comentario menor, entremés o gracia. (O digresión, en los términos que usó durante su reciente discurso en La Plata.) Esa mención que sonó como hecha al pasar, casi con liviandad, sembró la idea clave que Cristina retomó al final, con perfecto timing, cuando dijo que presa o muerta sí, pero mascota de Magnetto, nunca.
Podría haber planteado la cosa en otros términos: decir esclava nunca, títere nunca, pero no. Dijo mascota. Ya había traído a colación Mi perro Dinamita, nos había recordado a ese picho que consideramos parte de nuestra familia y que destaca por negarse a cumplir con su función tradicional. Dinamita es cualquier cosa menos doméstico. No le gusta ladrar a lo bobo ni recuperar palitos, es "fiero como un tártaro".

Cabe recordar que —he aquí el eco de una historia previa, sommelier en acción— la escena más notable de Magnetto en Sinceramente también tiene que ver con un perro. Allí Cristina cuenta que, a instancias de Néstor, aceptó reunirse con Magnetto en Olivos. Corría 2008 y todavía ardían las heridas abiertas por el conflicto con los patrones del campo, cuyas protestas Clarín había alentado. (La 125 fue un moco que originó el por entonces ministro de Economía Martín Lousteau, quien, tristemente previsible, se apresuró a celebrar la condena a Cristina como "justicia". Imagino que cada vez que algo le recuerda a Cristina, Lousteau revive su faux pas.) El hecho es que ella recibió a Magnetto en la quinta presidencial, en compañía de la caniche que tenía por entonces, a la que había bautizado Cleopatra. Y que Cleo comenzó a gruñir y a mostrarle los dientes al capo del Imperio Clarín. Peor aún: cuando Magnetto intentó calmarla, Cleopatra le tiró un tarascón. Cristina tuvo que sacarla de la sala. A juzgar por la historia argentina post-2008, Cleopatra tenía razón.
Vuelvo a la alocución que sucedió a la sentencia. Al hacernos pensar en Mi perro Dinamita y plantear su negativa a funcionar como mascota, Cristina no sólo explicó un asunto político. No se limitó a aclarar un tema o concepto: ayudó a que comprendiésemos la situación en términos dramáticos, a que la entendiésemos con el cuerpo además de con la cabeza. Eso es lo que hacen los buenos narradores. Tomar los temas esenciales de la condición humana y ayudar a que los hagamos carne, a que —además de asimilarlos en términos intelectuales o puramente abstractos— los experimentemos, los sintamos, los vibremos. De ese modo colaboran a que estemos mejor preparados a la hora de tomar decisiones. Cuando te pusiste en la piel de todas las partes implicadas, se complica obrar con ligereza o irresponsablemente.
Cristina podría haber redondeado la cuestión en términos más convencionales. De hecho alimentó esa línea de lectura, al insistir en los conceptos complementarios de mafia y Estado paralelo. Pero el rapto de genialidad narrativa hizo que dejase planteada la cosa de forma más sensible. Así definió nuestra encrucijada: ¿vos querés ser mascota de Magnetto, comer lo que te dé o deje comer, pagar los precios que determina a su antojo y ladrar a lo bobo y recoger palitos cada vez que se le cante?
Cristina dejó en claro que ella no. Ahora somos nosotros los que debemos decir qué queremos hacer, porque —nenes y nenas— este asunto está ahora y para siempre en nuestras manos.
Se trata, precisamente, de determinar de quién es este rock and roll.
Vive la résistence!
Pero yo mencioné El ejército de las sombras y todavía no dije nada al respecto. Aquí voy.
El verdadero apellido del director Melville era Grumbach. Hijo de judíos alsacianos, participó de la resistencia durante la ocupación nazi de Francia. En esa circunstancia, al verse obligado a elegir un nom de guerre, eligió el apellido del escritor que más amaba: Herman Melville, el autor de Moby-Dick. (Es decir, el primero de mis Melvilles favoritos: alcoyana alcoyana, Grumbach.) Ya en tiempos de paz, cuando se convirtió en cineasta, decidió recuperar ese alias como nombre artístico y procedió a poner la firma a una serie de thrillers entre los que se cuentan El samurai (1967) y —tal vez les suene esta expresión— El círculo rojo (1970).
Las películas de Melville tienen el espesor de lo real —ejemplo: al tipo no le gustaba filmar en estudios, como era lo habitual, sino en locaciones verdaderas— y a la vez responden a un estilo muy personal, tributario de los films de gangsters del Hollywood del '30 y '40 y que, en la Francia de los '60, no podía sino verse como anacrónico. Entre hablar y callar, los protagonistas de Melville eligen callar y, por cierto, no paran de fumar. (Los franchutes disponían de Gauloises y Gitanes. ¿Qué sentido tiene hablar, cuando podés estar clavándote uno de esos?) Llevan impermeables aunque no llueva y, como dijo el crítico Anthony Lane en el New Yorker, si no tienen a mano sus sombreros, simplemente no pueden funcionar.
El ejército de las sombras es un título inusual en su obra, porque no es un ejercicio de género sino que describe algo que conocía de primera agua: la experiencia de la resistencia durante la Ocupación. Cuando uno ve cómo se comportan los clandestinos del film, liderados por Gerbier (Lino Ventura), entiende mejor por qué el cine de Melville es como es. La película pinta un retrato de la resistencia que nada tiene de romántico. Se trata de una tarea dura que se lleva adelante de forma implacable, aun cuando existan pocas o nulas perspectivas de triunfo. Se urde, se actúa, se mata —de ser necesario se mata también a los colegas que han traicionado o pueden boquear, sean hombres o mujeres—, se sigue adelante y eventualmente se muere. Una existencia brutal y desoladora que arremete, sin concesiones, hasta que un factor externo le para el carro y chau pinela.

El film fue objeto de un malentendido que lo condenó a la oscuridad. Estrenado en el '69 —o sea después del Mayo francés, cuando las historias de la resistencia habían pasado a ser mal vistas por culpa de los despropósitos de la potencia colonial (La batalla de Argel es del '66, recuerden)—, fue maltratado por la crítica, para la que pesó más la corrección política que la calidad artística. Esto le restó posibilidad de circulación internacional. Recién se lo distribuyó seriamente en los Estados Unidos en 2006, cuando terminó formando parte de las listas de mejores films del año de medios como el New York Times, Village Voice, Time y Newsweek, a 37 años de su realización y a 33 de la muerte de Melville.
Me vino a la mente esta película mientras escuchaba a Cristina porque, por una parte, ella estaba planteando la necesidad de ofrecer resistencia, y también porque se refirió a un ejército en las sombras. Sólo que, dadas las peculiares características del presente argentino (y latinoamericano, habría que decir), la realidad obliga a considerar una extraña inversión. En la película de Melville y en la historia de la Francia ocupada, el ejército en las sombras lo constituían los resistentes. En la Argentina de hoy, los resistentes estamos a la vista —tan a la vista, que uno de ellos ocupa la vicepresidencia de la Nación y vive y trabaja en sitios que conoce hasta el último de los argentinos en babia—, mientras que el ejército en las sombras son los otros: los poderosos de verdad, que en la superficie se exhiben como empresarios y jueces pero que soterradamente actúan como mafia y proceden como un Estado paralelo (ilegal), que boicotea y condiciona al que existe en la superficie (el Estado legal).

Tengo claro que Cristina se enmarca a sí misma no en la intertextualidad literaria o narrativa, sino en el contexto de la ciencia histórica, que estudió, ama y seguramente prefiere. Pero su proceso personal de concientización, al que hizo referencia el martes, también puede ser interpretado narrativamente. (Lo mismo pasa con la caniche Cleopatra, que evoca en simultáneo a un personaje histórico y a un personaje shakespiriano — la obra Antonio y Cleopatra data de 1606.) De un modo similar a las iluminaciones que propulsan a Hamlet —como fases de un cohete, de las que se desprende una vez que cumplieron con su función—, Cristina reinterpreta su circunstancia y recalibra su accionar. "En Shakespeare —dice Harold Bloom—, los personajes no se despliegan sino que evolucionan, y evolucionan porque se re-conciben a sí mismos. A veces esto ocurre como consecuencia del hecho de que se escuchan a sí mismos hablando, ya sea a sí mismos o a otros... (Hamlet) Es un personaje dramático que cambia cada vez que habla y sin embargo conserva una identidad bastante consistente, de modo que no puede ser confundido con nadie más en (las obras de) Shakespeare".
Este martes Cristina describió las fases de una idea que viene re-concibiendo desde hace tiempo, y a velocidad cada vez más rápida. Recordó que durante años habló de lawfare, un concepto que no inventó pero que le resultaba útil para describir la ofensiva contra los líderes populares que lidera el poder real, con los jueces como ariete. Lawfare es un neologismo derivado de la palabra warfare, war significa guerra y fare es un sufijo que proviene del inglés medieval y significa pasaje o viaje; en consecuencia, warfare es algo más complejo que simplemente guerra, es más bien la mezcla del arte y el pensamiento y las decisiones que se llevan adelante para hacer la guerra de manera efectiva. En suma, es un concepto casi elegante porque se distingue de la guerra que se conforma con ser bruta violencia. Por eso Cristina debe haberse convencido de que el término lawfare le quedaba grande a estos manyapapeles ávidos de poder. Y hace poco apeló a otra definición: dijo que lo integraban era algo que debía ser llamado Partido Judicial porque, en efecto, se limita a hacer política usando las leyes en beneficio de sus mandamases.

Pero ese concepto duró poco. Esta semana Cristina dio con una definición superadora que expresa el dilema de la hora con una claridad que torna imposible hacerse el tonto. Dijo que los que se enfrentan al campo popular constituyen una mafia y un Estado paralelo. ¿Y por qué sería superadora esta definición? En primer lugar, porque establece la naturaleza delictiva de la organización que se nos opone. Uno puede llevar adelante una guerra (warfare) ateniéndose a las leyes y las convenciones internacionales en la materia, uno puede hacer política (como la haría el Partido Judicial, si así se lo considera) a la luz del día. Pero cuando actuás como mafia te estás moviendo en las sombras, ya en terreno de la ilegalidad. En este contexto, mafia —con perdón de Rocco Carbone, que lo explicaría con propiedad— es banda organizada para cometer delitos, y ya. Y eso es lo que demostraron los chats que se difundieron en estos días, en términos dramáticos: la conspiración de un grupo de tipos poderosos, entre los cuales se cuentan jueces con cargos claves, para cometer nuevos delitos con la intención de ocultar que ya habían cometido delitos previos.
Es tentador, aquí, detenerse en las minucias del caso. En lo miserable de estos señorones que se ayudan a truchar facturas, como si fuesen revendedores de La Salada. En su inocultable vulgaridad. (Uno de los Mahiques —Coco, el mayor— quiere hacerse el hombre de mundo y por eso toma una grosería de Maradona pero la traduce al pseudo-inglés: keep it socking, dice, lo cual suena mejor que que la sigan chupando pero sólo para aquellos que no hayan aprobado el primer curso de inglés, porque debería haber dicho keep him o keep them en vez de keep it y además sucking en vez de socking. No sé si Mahiques senior fue al Cardenal Newman, como sugirió Ernesto Resnik, pero es innegable que su inglés se parece mucho al del quetejedi que sí egresó de esa escuela.) Y, last but not least, el repugnante machismo que no disimulan. Las únicas dos mujeres de las que hablan aparecen en los términos más condescendientes: la colega de Bariloche, a quien Ercolini llama la mina, y la periodista de La Nación a la que consideran usar como "vocera involuntaria" — o sea, boludearla vendiéndole una versión de los hechos que no era la real.
Pero no quiero distraerme. Lo que urge es sopesar, y pensar, y evaluar todo aquello que implica para nuestras vidas el hecho de que la mafia a que Cristina hizo referencia se comporte como un Estado paralelo.
Mientras me preparo para intentarlo, les tiro un centro. Una palabra, nomás, que Cristina dejó caer con toda intención y que produce escalofríos en todos aquellos que ya estábamos vivos en los '70.
"Juntas", dijo. Juntas.

Duelo al sol
En las ficciones, los narradores apelamos a menudo a un recurso llamado twist, el giro que revela que hasta entonces lo entendíamos todo mal, o que se nos estaba escapando algo fundamental. Por ejemplo, cuando Darth Vader confiesa que es el padre de Luke. O cuando en Los sospechosos de siempre comprendemos, en el minuto final, quién era Kayser Söze. O cuando en Fight Club se aclara cuál es la relación entre el narrador y Tyler Durden. Esos descubrimientos que equivalen al corrimiento de un velo o telón, que de golpe permite que veamos la cosa tal cual es, por vez primera. En la historia del mundo las cosas son menos efectistas, pero eso no significa que no ocurran. Lo que dijo Cristina el martes es una buena demostración.
¿Qué significa decir que esta mafia —esta verdadera asociación ilícita— funciona como un Estado paralelo? Ya sabíamos que nuestro país abunda en estos ricachones que hacen lo que se les canta el culo, protegidos por jueces que miran a otro lado o fallan siempre en su favor. Ellos manejan el mercado, la cotización del dólar, evaden impuestos, fugan fortunas. Y por ende usurpan ya en los hechos parte de las funciones del Estado en materia económica, condicionando la posibilidad de que las autoridades electas —el Estado legal— beneficien a las mayorías. Nos da bronca, sí, pero le reconocemos cierta lógica: los mega-ricos manipulan la economía para ganar todavía más guita, ¿no es eso lo que hacen en todas partes?
Pero el fallo del martes representa un salto de pantalla, la transición a otra etapa del juego del poder — o tal vez a otro juego por completo.

Es verdad que, ayudados por las construcciones ficcionales que son la especialidad de los grandes medios, estos mafiosos vienen metiendo la cola en terreno político desde hace rato: dándole manija a la misteriosa Morsa, inventando cuentas ocultas a dirigentes populares, exprimiendo el suicidio de Nisman hasta la última gota, incitando a la violencia contra Cristina y su familia, ocultando hechos y disimulando los chanchullos de una oposición que, digámoslo, no puede ser más lamentable. (Ya que estamos, ¿no me pasarías el celu de la ex dueña de su depto, Mariu, a ver si me presta plata para comprar mi casa?) Pero la condena del martes es una intromisión descarada en la política nacional y en la vida institucional de la República. Inhabilitar a Cristina para ser electa equivale a marcarle la cancha al pueblo, decirle que existe alguien a quien ya no podrá votar — proscribir, en los hechos, a la líder del movimiento político más grande del país.
El proceso viene de arrastre. En su momento Cristina explicó que quien se sienta en el sillón de Rivadavia tiene tan sólo una parte, y minoritaria, del poder real en la Argentina. (El de Presidente o Presidenta es un "puesto menor", había dicho ya el villano de esta historia, a quien pronto arribaremos.) Los cuatro años de Macri le restaron aún más poder a la institución presidencial, al arruinar muchos de los resortes de los que disponía el Estado para hacer valer la Constitución, y crear un condicionamiento económico externo de dimensiones fabulosas. Pero esto del martes es otra cosa, por completo. Hasta acá nos sabíamos indefensos ante la voracidad económica de esta gente. De acá en más no sólo limitarán nuestros sueldos, nuestras posibilidades laborales y nuestro nivel de vida, sino también la posibilidad de elegir libremente a quién queremos que nos represente y gobierne en nuestro nombre. Ya nos digitaban lo que comíamos, y cuánto. Ahora coartan nuestros derechos a la hora de votar, el más básico de los ejercicios democráticos.
Y esto sí que es un twist digno de un peliculón. Vivimos engañados durante estos últimos años, porque nuestra experiencia nos enfiló en una dirección particular. Creíamos entender qué era una dictadura, y cómo procedía. Una dictadura era un régimen liderado por militares —esos que se organizaban como juntas—, cuyo funcionamiento autocrático determinaba el cierre del Congreso y la eliminación de las elecciones. En consecuencia, todo lo que no era eso (militares, Congreso chiuso, urnas guardadas) era democracia, por oposición. Cuando asomó la tentación de decir que la administración Macri era dictatorial —dado que se cagaba en la Constitución, gobernaba a decretazos, perseguía políticamente, encarcelaba a opositores, coartaba a la prensa— nos autocensuramos, porque, ¿cómo podía serlo, si se lo había votado mayoritariamente en elecciones libres?

Ahora el velo se ha corrido y entendemos hasta qué punto veníamos errando el vizcachazo. Porque el poder real de la Argentina, con asesoramiento externo, trabajó en las sombras durante años para lograr lo que finalmente parece haber conseguido: el vaciamiento casi total de la democracia, de la que nada queda —Poder Judicial cooptado, Congreso anulado en los hechos, Poder Ejecutivo inoperante— salvo una cáscara, su fachada, pura apariencia. A la luz del sol, todo parece normal. Hay un Presidente, hay sesiones, habrá elecciones. Pero ninguno de esos factores marca una diferencia sustancial, hoy, en nuestras vidas. Lo que determina cómo vivimos y cómo viviremos es lo que hace este ejército en las sombras. Han conseguido una sumatoria de poder casi tan grande como la que tenían los milicos, sin necesidad de dar un golpe abierto ni de exponerse a los ojos —y por ende, al juicio— del pueblo. Su dominio sobre nuestras vidas es tan grande como el que adquirieron las Fuerzas Armadas. La única diferencia es que, por el momento al menos, no han apelado a la violencia y la represión generalizadas y que no han asumido el poder institucionalmente. Pero no puede estar más claro que la voluntad popular no corta ni pincha, que lo único que cuenta aquí es la voluntad de los poderosos: ese Estado subterráneo, ese ejército en las sombras, que es una dictadura en todo salvo en el nombre — la perfecta autocracia invisible.
Cristina no completó la línea de puntos, eso es algo que debemos hacer nosotros: pegarnos un cachetazo como cuando necesitamos despabilarnos, salir del marasmo y empezar a organizarnos para resistir. Pero nos dirigió en la dirección correcta cuando habló de juntas, porque esta gente se conduce como los militares cuando ejercían el poder: una camándula —un puñado de hombres— que hacen lo que quiere el círculo rojo porque son el círculo rojo, decidiendo sobre la vida de los argentinos sin control legal ni institucional alguno, pura arbitrariedad, con impunidad garantizada. (Ella no lo dijo pero Amado Boudou sí, esa misma noche, en la televisión: Vivimos en una dictadura, pronunció con todas las letras. Repítanlo. Díganlo en voz alta. Escúchense como si fueran un personaje shakespiriano en pleno soliloquio y permítanse cambiar, evolucionar a partir de esa nueva conciencia. Déjense calar, permear por la verdad: vivimos sometidos al poder discrecional de gente a quien nadie eligió para cargo público alguno y que por ende no tiene que rendirnos cuentas.)
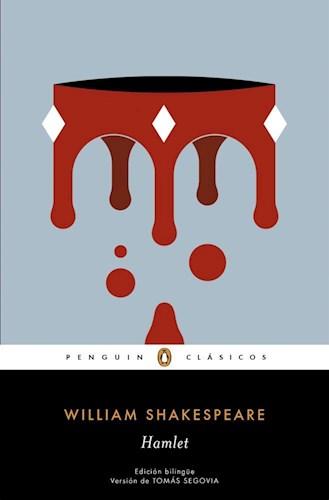
Este martes, antes de callar, Cristina hizo algo más. Ya se había tomado un buen rato para explicar concienzudamente "qué sistema está funcionando en la Argentina" — no el lawfare ni el Partido Judicial: mafia y Estado paralelo, cuyos cabecillas han sido los ghost writers de su condena. Pero entonces produjo una movida digna de un novelón, de una gran historia. De repente fue como estar viendo un drama shakespiriano en tiempo real: se dirigió personalmente al demiurgo que está detrás de esta movida, al titiritero local del poder desnudo —un oscuro contador, habituado a moverse en las sombras como un vampiro, que siempre rehuyó el escrutinio popular— y lo arrastró hacia la luz. "Una buena noticia para usted, Magnetto. No voy a ser candidata", dijo. "Así, en diciembre de 2023, va a poder darle la orden a sus esbirros de la Casación y de la Corte Suprema, para que me metan presa. Presa sí, pero mascota de usted, nunca. ¿Me entiende? ...Eso es lo que usted quiere: (verme) presa o muerta". La Vicepresidenta de la Nación le hablaba específicamente a una persona individual. ¿Saben de alguna otra figura de gran peso institucional, aquí o en cualquier otra parte del mundo, que se haya dirigido así públicamente a un ciudadano en particular?
La turbación que sentimos al ser testigos de esa escena no se disipó aún, y es lógico. Asistimos a un hecho histórico en vivo y en directo, de múltiples resonancias que no podían ser asimiladas de un sopetón. Ahora que transcurrieron varios días empezamos a encajar consecuencias políticas e institucionales de lo que pasó, pero no deberíamos perdernos el enorme peso simbólico, en términos narrativos, de lo que Cristina hizo.
Pensémoslo así. Una mujer, esta mujer —la líder política más importante de la historia argentina actual, a años luz de todos los demás—, renunciando voluntariamente a cargos y fueros, o sea desnudándose de toda protección externa, empezando por las legales, y exponiéndose a la vista del pueblo entero, diciendo: "Acá estoy. Métame presa o máteme". Pero al hacer semejante cosa, esta mujer produjo una realidad extra: le habló directamente al macho a quien considera responsable último de esta situación, lo nombró muchas veces —Magnetto, Magnetto, Magnetto, nunca lo había mencionado tanto, en ningún discurso—, y al identificarlo repetidamente para que nadie olvide su nombre, lo emplazó a salir a la intemperie. A abandonar su zona de confort. A mostrarse ante la luz, ser visto y por ende juzgado por el pueblo. (Dicho sea de paso, el tipo no necesitaría de maquillaje alguno para interpretar a Drácula a la perfección.)

Lo que hizo Cristina fue blanquear el duelo entre los dos protagonistas de esta historia, pero de tal modo que transcurra al sol. Conminando al adversario a hacerse cargo de su responsabilidad, a dar la cara. Por supuesto, el poder de Magnetto sigue siendo inmensamente superior al de Cristina. Pero ahora que ya no cuenta con el anonimato del que dependía parte de su impunidad —en estos días, Magnetto se convirtió en trending topic de Twitter durante largo rato, algo que imagino que se repetirá—, ahora que todos sabemos a quién mirar si pasa lo que puede pasar, mi sensación es que el duelo entre la mujer amada por millones y el macho sin más respaldo que la fuerza bruta del dinero y las voluntades que compró ya no es tan desigual.
Como a la ciencia histórica le gusta desafiar a los creadores de ficciones, sugiriendo que es más inventiva que todos nosotros (tiene razón, pero no se lo digan), se sumó al juego un elemento con el que no contábamos. Lo produjo un personaje que ya había aparecido en esta trama, como quien no quiere la cosa. Poco después del discurso de Cristina, el Indio Solari —que de él se trata, del dueño de Mi perro Dinamita— subió un mensaje a las redes. Para la popular el Indio es ante todo voz y palabras, pero en este caso lo que produjo y difundió fue apenas una imagen, sin texto ni bajada alguna. Muy simple pero poderosa, que expresa visualmente lo que Cristina había querido explicar con todas las letras. De fondo están los colores de la bandera argentina, las dos franjas celestes y la banda blanca entre ellas. Pero en el centro, donde estamos habituados a ver el sol, no hay sol sino una mano negra.

De eso trata todo esto. Lo que está por dirimirse es si vamos a seguir enarbolando la bandera nacional o si debería ondear sobre los pabellones la admisión de nuestra derrota ante un poder antidemocrático.
El 10 de diciembre de 2023 se cumplirán 40 años del retorno de la democracia, la fecha en que Alfonsín asumió la primera de las presidencias post-dictatoriales. Nos resta un año, exactamente, para decidir si ese día tendremos o no algo que festejar. En este atolladero, revisando el monumental ensayo que le dedica a la obra de Shakespeare, me quedé colgado de una idea que plantea Harold Goddard. Para este crítico, la vigencia de Hamlet se debe a que sigue siendo una alegoría de nuestro tiempo. El drama humano estaría definido por este enfrentamiento: "Imaginación o violencia... no hay otra alternativa".
Ustedes, ¿de qué lado de la mecha están?
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

