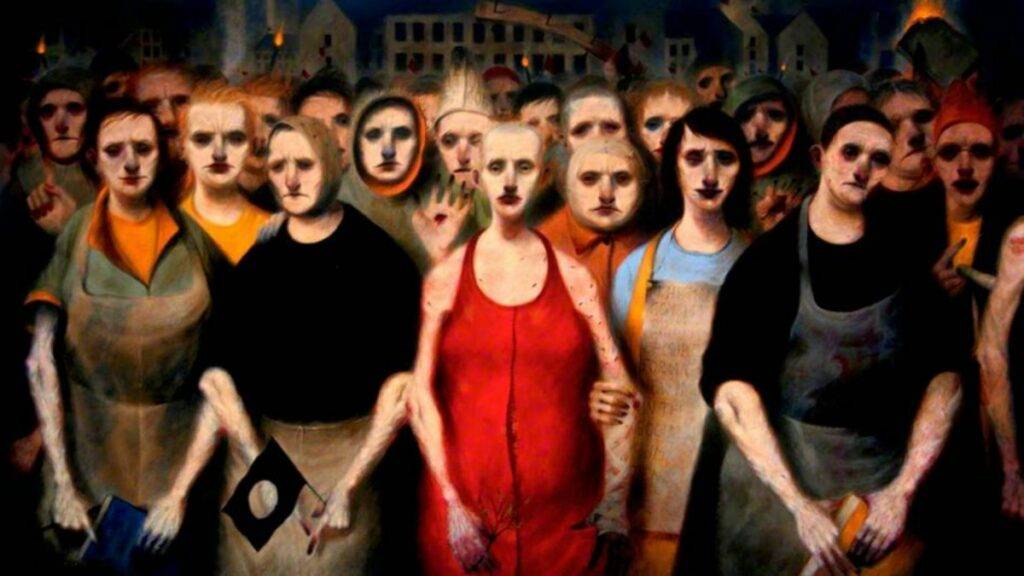En 1949, Jorge Luis Borges publicó El Aleph, uno de sus libros más celebrados. Entre los cuentos encontramos “Historia del guerrero y la cautiva”, relato que el autor establece en primera persona. Borges nos cuenta dos historias, tan opuestas como simétricas: la de un guerrero lombardo del siglo VI, Droctulft, y la de una cautiva inglesa, cuyo nombre no conocemos, y que a fines del siglo XIX elige aquello que, para Domingo Faustino Sarmiento —y presumiblemente también para Borges— era la barbarie.
El relato de Droctulft es una referencia histórica, que el autor encuentra en un texto de Benedetto Croce, que a su vez refiere a otro, de Pablo Diácono, monje benedictino e historiador de los lombardos. Ese procedimiento, de caja china, es usado con frecuencia por Borges, que dialoga sin pruritos con sus mayores; sean escritores del siglo XIX (como él mismo se definía) o monjes de la Edad Media.
La historia de la cautiva, en cambio, es un hecho más bien familiar. Borges recuerda un relato de su abuela inglesa, quien vivía junto a su marido —jefe de las fronteras norte y oeste de Buenos Aires y sur de Santa Fe— en la comandancia de Junín, a pocas leguas de la cadena de los fortines: “Alguna vez, entre maravillada y burlona, mi abuela comentó su destino de inglesa desterrada a ese fin del mundo; le dijeron que no era la única y le señalaron, meses después, una muchacha india que atravesaba lentamente la plaza”.
La abuela busca a esa cautiva inglesa y le propone volver a la civilización o, al menos, a lo que ella consideraba civilización. La “india rubia” declina la invitación. Es la mujer de un capitanejo, afirma ser feliz y esa misma noche vuelve al desierto. Vuelve “a la poligamia, la hediondez y la magia”, escribe Borges; “a esa barbarie se había rebajado una inglesa”.
El guerrero lombardo transita un camino opuesto, pero en el fondo similar: “Las guerras lo traen a Ravena y ahí ve algo que no ha visto jamás, o que no ha visto con plenitud. Ve el día y los cipreses y el mármol. (...) Quizá le basta ver un solo arco, con una incomprensible inscripción en eternas letras romanas. Bruscamente lo ciega y lo renueva esa revelación, la ciudad. Sabe que en ella será un perro, o un niño, y que no empezará siquiera a entenderla, pero sabe también que ella vale más que sus dioses y que la fe jurada y que todas las ciénagas de Alemania. Droctulft abandona a los suyos y pelea por Ravena”.
El guerrero muere defendiendo una ciudad cuyas costumbres ignora y recibe de parte de quienes defendió un agradecido epitafio en latín que no hubiera podido descifrar: “Tenía un rostro terrible, pero un corazón bondadoso y una larga barba sobre su robusto pecho”.
Para Borges, Droctulft no fue un traidor, sino un converso o un iluminado. La historia, además, le dio la razón: sus compañeros, quienes sin duda lo despreciaron y odiaron, terminaron asimilándose al mismo enemigo. Sus descendientes eligieron vivir en esas ciudades que antes saquearon sus mayores y optaron por hablar un lunfardo del latín, que luego llamarían italiano.
En sus muy recomendables conferencias sobre Borges, Ricardo Piglia se explaya sobre el cuento: “La idea de que no hay orden y que todo es fragmentario, que todo está pulverizado, como se dice ahora, produce el cinismo general por el cual todo vale lo mismo y todo es lo mismo y no hay por qué preocuparse. Entonces no es que Borges diga: ‘Yo sé dónde está el orden’. Y no dice: ‘Nosotros sabemos dónde está el orden’. Dice: ‘Nosotros aspiramos al orden’”.
Droctulft descubre ese orden que lo subyuga al descubrir Ravena (“Ve el día y los cipreses y el mármol”), es decir, al ver el resultado de la civilización, no un simple enunciado. No era un hombre de lectura, un erudito entusiasta de los conceptos abstractos, sino un guerrero, un hombre de acción que valoraba la valentía antes que cualquier otra virtud: “Venía de las selvas inextricables del jabalí y del uro; era blanco, animoso, inocente, cruel, leal a su capitán y a su tribu, no al universo”. Fue con sus compañeros a destruir la ciudad de sus enemigos, detestados desde antes de nacer, y descubre algo que lo supera. La civilización surge a través de su realidad efectiva, como diría el general Perón. Esa realidad lo convence de defender con su vida ese orden recién descubierto, aun sin entenderlo completamente, aun sin vislumbrar su razón de ser.
La historia de Droctulft puede servir de ejemplo virtuoso para la política, al menos para la política ejercida en una democracia electoral, que aspira a conseguir los votos necesarios para gobernar. Existe un paralelismo entre la epifanía del guerrero lombardo ante los resultados concretos de una civilización que hasta ese momento despreciaba y el apoyo del ciudadano ante la realidad efectiva impulsada por las buenas decisiones políticas. Incluso quien ejerce “el cinismo general por el cual todo vale lo mismo”, que denuncia Piglia, puede transformarse en un iluminado de los aciertos de la política. De nada sirven, en esos casos extremos, los enunciados grandilocuentes sin resultados efectivos; al contrario, sólo consolidan la antipolítica y el cinismo.
Si el kirchnerismo en general y CFK en particular conservan un notable apoyo electoral pese a la persecución política que padecen desde hace más de 15 años, es gracias a la realidad que los gobiernos kirchneristas consiguieron mejorar, incluso entre sus opositores. Como suele explicar Amado Boudou, en diciembre del 2015 —al concluir CFK su segundo mandato— todos los sectores del país (trabajadores, jubilados, patrones de pymes, accionistas de grandes empresas, amas de casa o cuentapropistas) estaban en una mejor situación material que en mayo del 2003, cuando asumió Néstor Kirchner. Es algo suficientemente infrecuente en nuestro país, generoso en gobiernos calamitosos que empeoran nuestra realidad, como para explicar aquel apoyo.
El contraejemplo fue el gobierno de Alberto Fernández, quien, olvidando la vital importancia de la realidad concreta, cayó en uno de los grandes vicios radicales: el enunciado grandilocuente sin consecuencias efectivas en el bienestar de las mayorías; como aquella promesa de acabar con los “sótanos de la democracia”, sótanos que terminaron con amenities.
Al contrario de lo que esperaban sus electores, en varias áreas esenciales, el Frente de Todos se transformó en la continuidad del gobierno de Mauricio Macri, a quien la ciudadanía apartó en primera vuelta. El resultado fue el descreimiento en la política como instrumento de cambio, en particular entre quienes llevaban cuatro años padeciendo una pérdida sostenida de poder adquisitivo. Un descreimiento que explica, al menos en parte, la llegada al poder de un energúmeno con una motosierra.
Al ciudadano Droctulft no se le mostró Ravena, “los cipreses y el mármol”, sino que fue el destinatario cada vez más escéptico de anuncios abstractos y promesas de futuros tan venturosos como lejanos. Nada lo convenció de luchar por un orden que nunca pudo palpar. Para que Droctulft abandone a los suyos —a los escépticos— y se transforme en un converso de la ampliación de derechos, tiene que poder ver los efectos virtuosos de esa lucha en su vida diaria. El efecto benéfico de “los cipreses y el mármol” volverá sólo con el ejercicio pleno e impaciente del poder.
Como durante los doce años de gobiernos kirchneristas.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí