Ursula K. Le Guin y tres hipótesis sobre el poder (político) de la narrativa
Ursula K. Le Guin murió el 22 de enero, a los 88, en la casa familiar de Portland desde cuyo fondo contempló durante décadas las nieves eternas del monte Adams —un volcán— por encima del río Willamette. En vida se la consideró una escritora de ciencia ficción y fantasía, a consecuencia de libros como La mano izquierda de la oscuridad, Los desposeídos —"una utopía anarquista", a su juicio— y la saga de Earthsea (Terramar), sin la cual Harry Potter no habría sido el mismo. Pero en las últimas décadas, las instituciones culturales del mundo y en particular de su país, Estados Unidos, comenzaron a valorarla al igual que lo hacíamos desde los '70 quienes la descubrimos a través de la colección Minotauro: como —a secas— unx de lxs mejores escritorxs del siglo XX, en virtud de su prosa precisa y lírica, su imaginación sin fronteras y el coraje con que se formulaba preguntas esenciales.
Por alguna razón que aún no logro explicarme, K. Le Guin estuvo en mi mente durante el último año —le dediqué varios textos en Facebook—, al punto que llegué a hacer con ella lo que nunca hice aún con centenares de autorxs a los que amé en mi infancia y juventud: releer alguno de sus libros. A comienzos de 2017 llevé Los desposeídos (1974) a la casa de Parque Leloir que había alquilado para facilitar mis encuentros con un vecino de la zona, de apellido Solari. La causa más común por la cual uno no revisita elementos del pasado —libros, películas, pero también relaciones— es porque teme que ya no estén a la altura, que no conserven el encanto que se les atribuyó al calor de la inocencia. Pero Los desposeídos resistió el test del tiempo y desnudó una relevancia que no había registrado durante mi primera lectura: ¿qué mejor momento que esta hora del siglo XXI, tan rica en elementos distópicos dignos de Orwell y Huxley, para plantearse la viabilidad de una utopía?
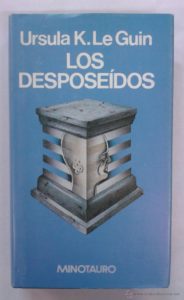
En estas horas exploro además el Taoísmo, una tradición filosófica de origen chino a la que arribé intrigado por la importancia que K. Le Guin le otorgó en su vida y obra. Entre otros principios, sugiere que vivimos en un cosmos que tiende al equilibrio; una suerte de trama o pattern, a la manera de un tejido, donde no hay modo de tirar de una hebra sin producir una arruga en otra región de la totalidad. Eximio en el arte de las paradojas (me gusta Lao Tzu cuando dice: "Aquel que sabe, no habla; aquel que habla, no sabe"), el Taoísmo viene a cuento porque desconoce la contradicción entre la desaparición física de un artista y la renovada vigencia de su arte.
Puede que el texto —o el film, o la canción, o el cuadro— de un artista ya muerto permanezca inalterable, pero nosotros seguimos evolucionando. Como ya dije aquí mismo en relación a Walsh: aunque su escritura no cambie, parece crecer todavía porque se resignifica a medida que la Historia arriba a la estatura que anticipó. Toda obra procede de un punto específico del Tiempo, y aun así algunas se leen mejor a una hora distinta, cuando el sol cambió de posición y arroja una luz más adecuada.
Lo que sigue son reflexiones que provoca una escritora que, aunque ya forma parte del pasado, sigue iluminándonos respecto de la cuestión del mañana en ciernes.

- La narrativa es un arte de transformación
La definición de nuestra especie como homo sapiens es reductiva, porque ignora otra característica que no es estrictamente racional pero, aun así, nos diferencia del resto de los seres vivos. (Hasta donde hoy podemos dar fe, al menos, respecto de las demás especies.) Además de pensar mediante la lógica, los humanos especulamos con la más absoluta libertad. Imaginamos escenarios, universos alternativos, que no tienen por qué tener relación utilitaria o funcional con nuestra realidad. Cuando los desbrozamos, solemos descubrir que eso que imaginábamos (e imaginamos al crear, pero asimismo al participar de la creación de otrx) también estaba vinculado a nuestra vida, o a dilemas que necesitamos resolver, pero no del modo en que solemos razonar en busca de soluciones.
Una cosa son los argumentos que desarrollamos cuando queremos resolver una experiencia concreta —desde un enigma matemático a un intríngulis amoroso, pasando por una situación política—, situación en la cual, por lo general, vamos descartando variables hasta encontrar la indicada. Un recurso que en inglés denominaríamos what if: ejercicios mentales en los que uno se va preguntando qué pasaría si, hasta dar con la respuesta correcta. Que es lo que hace el jugador de ajedrez ante el tablero: ir desplegando mentalmente las variantes que le presenta el juego, hasta optar por aquellas a prueba de los Bobby Fischer de este mundo. Pero la mayoría de nosotros haría además otra cosa ante el mismo juego y el mismo contricante: imaginar que el tablero empieza a levitar, que el alfil nos habla por la pequeña raja de su boca o que nos achicamos hasta adquirir el tamaño de las piezas para lanzarnos a la batalla cuerpo a cuerpo.
Eso hacemos constantemente: dejar que elementos fantásticos se entremezclen con nuestra realidad, aun cuando estamos despiertos. Para K. Le Guin esto era algo archisabido, dada su condición de hija de un antropólogo notable —el Kroeber de la inicial— que le contó desde niña las historias de pueblos indígenas para los cuales el tiempo-vigilia y el tiempo-sueño eran realidades complementarias y no autonómicas, sino entrelazadas. En una entrevista que le hizo Diana Bellessi y publicó la revista El Péndulo a comienzos de los '80, K. Le Guin definía la narrativa como una actividad humana dedicada a "correr la línea de la frontera, la pared, la puerta, entre el tiempo-vigilia y el tiempo-sueño... El sueño puede ser integrado dentro de una cultura, como lo hacen muchos pueblos indígenas. La cultura mohave del suroeste de California usa los sueños, viaja a través de ellos".

¿Y a qué atribuímos esta capacidad de soñar despiertos, cuando ensoñamos pero también cuando leemos o vemos una serie? Para una mentalidad pragmática, se trata de una pérdida de tiempo. Pero para el resto de nosotros, imaginar —sumergirnos en una fantasía, aceptar sus reglas del juego— es esencialmente otra forma de pensar: una no lineal, creativa y por ende profundamente liberadora, que rechaza las constricciones del cartesianismo e incorpora el cuerpo al proceso. (Pensamos con mucho más que el cerebro.)
Creo recordar un viejo cuento de J. G. Ballard —otro autor que le debo a Minotauro—, donde se preguntaba qué ocurriría si la tecnología nos permitiese funcionar sin necesidad de dormir y 'perder' horas tan productivas. La historia concluía con el progresivo enloquecimiento del tipo a quien ya no le hacía falta conciliar el sueño. Yo tiendo a creer que si la tecnología o la química encontrasen el modo de obliterar nuestra capacidad de soñar despiertos, de involucrarnos en historias virtuales tanto voluntaria como involuntariamente, también nos volveríamos locos. Porque perderíamos una forma del pensar sin la cual no podríamos subsistir. (Al menos, no sin volvernos psicóticos.)
¿Y para qué serviría 'pensar' a través de la narrativa en sentido amplio, las ficciones del género o soporte tecnológico que más nos guste? Para desarrollar una característica que, como la racionalidad, es esencial a nuestra condición humana: la habilidad de empatizar con otrx/s.
Piénsenlo un segundo. ¿Qué es lo que hacemos tan pronto abrimos un libro, apelamos a Netflix o nos apoltronamos en un cine? Aceptamos ponernos en la piel de quien protagoniza la historia, aunque nada tenga que ver con nosotros desde que no necesariamente compartimos género, ni época, ni circunstancia histórica con el personaje de marras. Jugamos a que somos él/ella, a que nos duelen sus derrotas y celebramos sus victorias como propias. Porque no nos consta que los animales empaticen; aparentemente el instinto los mueve a cuidar de sus crías para garantizar el futuro de la especie pero, una vez independizadas, las olvidan por completo. Pero nosotros, en cambio, nos convertimos en nosotros cuando recibimos una educación emocional que al principio transmiten nuestros padres pero que, en definitiva, está codificada en nuestra cultura, de la cual el arte es parte medular. (No olvidemos que nuestros padres también han sido moldeados por películas, libros y músicas que les enseñaron cómo amar, que la libertad es un valor y que ciertas cosas son bellas y dignas mientras que otras no.)
Yo puedo rastrear esta idea en mi vida hasta una peli animada de Disney (La espada en la piedra, 1964) y el librito de T. H. White que la inspiró. Lo que me marcó a fuego fue el hecho de que el Merlín del relato educase al pequeño Arturo, a quien sabe futuro rey, no sólo en los contenidos académicos de la época ("Summulae Logicales, Organon, Astrología") sino a través de la magia, que el hechicero emplea de un único modo: para convertir al muchachito en distintos seres vivos —un pez, una hormiga, un ave— y ayudarlo, así, a que entienda qué se siente al ser desplazado a otro eslabón de la cadena alimenticia. La idea me pareció fabulosa: asumir que el mejor modo de formar a un monarca era enseñarle a empatizar hasta con la más insignificante criatura de su reino. Si un rey —o un ser humano cualquiera, en tanto soberano de su destino— pudiese vibrar con cada ser vivo, ¿no tomaría decisiones más sabias? (Este pensamiento no puede ser más taoísta: considerar ante todo el equilibrio entre los seres vivos, para no decidir nada que lo altere innecesariamente.)
Para la hija del antropólogo que veneraba las respuestas creativas que cada pueblo, por primitivo que pareciese, había dado a su circunstancia vital, calzarse la piel de otrx era un acto tan esencial como respirar. En un poema, A Meditation in the Desert, K. Le Guin llega al extremo de imaginarse piedra, “llena / de pensamientos más lentos, más largos de los que la mente puede albergar”. En un ensayo escribió: “La imaginación, al trabajar a toda máquina, puede sacudirnos de nuestro ensimismamiento fatal y hacer que alcemos la vista para ver —con terror o con alivio— que este mundo no nos pertenece en absoluto”.
Le Guin creció sabiendo cómo funcionan las historias que nos contamos desde los albores de nuestro tiempo, aquí en la Tierra. En primer lugar, apelando al poder creativo de las palabras, esencial al ciclo novelístico de Earthsea / Terramar. En estos relatos las palabras tienen poder sobre la materia —el principio esencial de toda fórmula mágica—, pero sólo en tanto se recurra a los vocablos precisos y sin abusar de ellos. Como los taoístas, los hechiceros de Eartshea son sabios en la medida en que son remisos a usar su poder; los guía lo que el Tao llama wu wei, la decisión de sólo permitirse acciones que no sean forzadas, violentas; y cuando aceptan emplearlo, dicen apenas lo que hay que decir y nada más. En cambio los necios y los malvados abusan de palabras que saben poderosas ("República, transparencia, mérito"), hasta corromperlas, despojándolas de sentido.
Pero K. Le Guin también entiende para qué sirven esas historias, por qué nos las narramos con infinitas variaciones. Para ella se trata de "un experimento mental, o del pensamiento" (thought experiment) que altera el mundo de manera virtual, proponiendo algún cambio y especulando sobre sus potenciales consecuencias. El objetivo de ese experimento no sería predecir el futuro, como intenta hacerlo cierta ciencia ficción, sino "describir la realidad, el mundo presente".
Este mecanismo se aplica a dos de sus ficciones más trascendentes, Los desposeídos y La mano izquierda de la oscuridad (1969). En Los desposeídos hay un planeta dividido entre un reino capitalista y otro totalitario y un segundo planeta al que muchos habitantes han emigrado, para desarrollar una utopía anarquista. El punto de vista es el de un científico del planeta utópico que, consciente de las limitaciones del nuevo régimen, regresa al planeta madre en una misión diplomática condenada al fracaso. (Este setting es puro K. Le Guin: el protagonista iluminado que busca sumergirse en una nueva cultura pero no para juzgarla, sino para entenderla y hallar elementos de juicio que le permitan acceder a una síntesis superior.) Pero La mano izquierda de la oscuridad va más allá. Allí los protagonistas son dos: Genly Ai, un nativo de Terra que llega al planeta Gethen en (otra) misión diplomática, y el primer ministro Estraven, que pronto pierde el favor del régimen y debe exiliarse. Aun así Estraven trata de colaborar con la causa, pero a Genly le cuesta confiar en su aliado porque sus prejuicios de heterosexual lo alienan de una característica propia de los gethenianos: los habitantes de ese planeta son andróginos la mayor parte del mes y adquieren sexo definido durante unos pocos días, deviniendo masculinos o femeninos según el contexto y sus relaciones, sin establecerse nunca en un género fijo.

No puedo exagerar el impacto que me produjo esta novela durante la adolescencia. De niño había leído Mujercitas muchas veces, pero esto significaba un salto exponencial: ¿identificarme con un hombre cuyo cuerpo, periódicamente, se feminiza para la concepción y modifica su sensibilidad durante el proceso? Esa señora Le Guin me impulsaba a plantearme realidades a las que de otro modo no hubiese llegado por las mías — en este caso, a explorar qué nos une como humanos, una vez que hacemos abstracción del género.
En la introducción a la colección de sus textos que publicó The Library of America, K. Le Guin escribió: “No me interesa lo confesional. Mis juegos son la transformación y la invención”. Durante la charla con Bellessi a que hice mención, definió la ciencia ficción de un modo que aquí amplío a la narrativa toda: como una forma de pensar que "inventa mundos o futuros; espejos que se levantan para ver un nuevo ángulo, la parte oculta de tu cabeza".
- El estilo nunca es neutral, o Toda narrativa es política
Creamos y participamos de creaciones, entonces, respondiendo a un deseo profundo de que ese juego nos transforme. Pero no se trata de un impulso hacia el cambio por el cambio mismo, como los caprichos que rigen las modas sucesivas. Lo advirtamos o no, lo que esperamos de la participación en ciertos ejercicios narrativos es que nos conviertan en mejores versiones de nosotros mismos; una metamorfosis que supone desprenderse del capullo que nos cobijó pero ya no nos sirve — lo cual equivale a tomar algún partido, a diferenciar entre lo esencial y lo accesorio, entre lo que nos aprisiona y lo que nos libera.
En una tesis académica de 1992, Elizabeth McDowell escribió que K. Le Guin, "identifica el sistema dominante de los Estados Unidos como problemático y destructivo para la salud y la vida del mundo natural, la humanidad y sus interrelaciones". Según McDowell, "muchas obras de Le Guin son ejercicios de la imaginación fantástica, pero al mismo tiempo son ejercicios de imaginación política".
Esta facultad humana de (re)imaginarnos permanentemente, de fogonear a diario una transformación que sólo concluye con la muerte, no puede ser nunca aséptica. Al Indio Solari le gusta decir que el estilo nunca es neutral, y yo estoy de acuerdo. Todo lo que un artista dice y calla expresa quién es, de qué lado está respecto de ciertos valores esenciales; y esto vale hasta en los casos de obras que parecen vacuas por completo, como la canción Lollipop (1958) de Julius Dixson —que a veces figura como Dixon, nomás— y Beverly Ross. (Cuya música inocente disimula una letra llena de dobles sentidos.)
Puedo decirlo de otro modo, parafraseando una frase del Indio aún más popular: toda narrativa —le guste o no, lo asuma o no— es política en sentido amplio y moldea en esa dirección, con mayor o menor sutileza, tanto a sus autorxs como al público que la abraza y disfruta.
K. Le Guin lo tenía claro, al punto de problematizar esa temática y ponerla al frente de su obra. Pero nunca la trató en el nivel de lo partidario, sino más bien en el de la opción más profunda. Si se la presionaba para que se definiese, decía apostar por una posición que articulaba taoísmo y anarquismo, que —argumentaba— "se complementan de modos muy interesantes". Su decisión de no involucrarse en la práctica política menor no le impedía manifestarse públicamente, e incluso poner el cuerpo. A pesar de que ya era toda una señora durante los '60, participó de numerosas marchas y prestó su nombre a causas que, entre otros asuntos, difundieron tempranamente la importancia de defender el medio ambiente.
Ese tipo de activismo era una extensión natural del modo en que concebía su tarea. Si, como solía decir, "la literatura es la cabeza de los sentimientos populares (...) porque sueña los sueños de la gente común, no de la gente literaria", caía de maduro que también debía ocuparse de los problemas de la gente común: esas cosas como la necesidad de comer, contar con un techo y poder expresarse sin ser reprimidos, por ejemplo.
Para ella no tenía sentido negar, disimular o bajarle el precio a la dimensión política de la tarea artística. (Como sí lo hacen, por ejemplo, aquellos escritores que sólo quieren soñar los sueños de la "gente literaria" — lo cual es una forma de aludir a gente que pertenece a una clase social privilegiada. Chupate esa, Borges.)
Como le gustaba decir: "La gente que niega la existencia de los dragones termina a menudo devorada por dragones. Por dentro".
- El poder de aquello que es débil
La obra de K. Le Guin trabaja, pues, sobre la idea de que la narrativa nos transforma y de que toda transformación tiene una dimensión política. En este punto, la pregunta sería: ¿una dimensión política en una dirección definida, o en cualquier dirección? No es inusual percibir que un artista expresa posiciones de un individualismo salvaje, pero son pocos los casos en que artistas plasman una visión del mundo totalmente fascista. Tal como dije, narrar supone empatizar: por eso mismo, si bien hay mucho egoísta que sólo empatiza consigo mismo, empatizar con una masa anónima y brutal se torna más impracticable.
Voy a limitarme aquí a esbozar las direcciones políticas en que K. Le Guin llevó su obra, con toda deliberación.
Sobre Los desposeídos dijo que era "una novela utópica de corte anarquista. Empecé leyendo sobre utopías y el pacifismo y Gandhi y la resistencia no violenta. Eso me condujo a la tradición anarquista pacífica: gente como Peter Kropotkin y Paul Goodman y de la contracultura de los '60 y '70. Con ellos sentí una afinidad tan grande como inmediata. Cerraban en mi cabeza en el mismo sentido que Lao Tzu. Me permitían pensar sobre la guerra, la paz, la política, cómo nos gobernamos unos a otros y a nosotros mismos, el valor del fracaso y la fortaleza de aquello que parece débil... Y ahí empecé a ver cómo podía desarrollar mi novela".
Una de las decisiones de K. Le Guin, aplicable a Los desposeídos pero también al resto de sus libros, pasa por el rechazo al recurso fácil de la violencia. "En las fantasías modernas (literarias o gubernamentales), la solución usual a la así llamada guerra entre el bien y el mal pasa por matar gente", dijo al respecto. "Mis libros no están concebidos en términos de una guerra semejante, y no ofrecen respuestas simples a preguntas simplistas".
Otra constante es el tema de la diversidad racial. El mago Ged, protagonista de la saga de Earthsea / Terramar, tenía piel oscura ya en 1968, cuando debutó en A Wizard Of Earthsea. Al mismo tiempo sus antagonistas, llamados Kargish, son gente de piel blanca.
También es destacable la crítica al capitalismo. El protagonista de Los desposeídos, Shevek, sostiene que los ciudadanos del planeta Urras no son libres de verdad porque construyen demasiados muros entre ellos y los demás y son posesivos en exceso. Por eso los interpela así: “Todos ustedes están en prisión. Cada uno en soledad, con un montoncito de las cosas que constituyen sus propiedades. Viven en prisión, mueren en prisión. Es todo lo que puedo ver en sus ojos: ¡los muros, los muros! ...Aquellos que levantan muros son sus propios prisioneros".
El taoísmo hace su contribución en la medida en que favorece el anarquismo como filosofía, el pluralismo y la opción por un gobierno que interviene poco en las vidas de los ciudadanos. (Siempre y cuando, por supuesto, esté en funcionamiento el equilibrio que le permite a cada criatura obtener lo que necesita para vivir bien.) En el ciclo de Earthsea, este equilibrio es central. "Uno no debe cambiar nada, ni siquiera un guijarro o un grano de arena, hasta saber qué bien y qué mal pueden suceder a ese acto. El mundo está en balance, en Equilibrio. Un hechicero... puede sacudir el balance del mundo. Es peligroso, ese poder. No hay nada más peligroso. Debe moverse en el sendero del conocimiento y servir tan sólo a la necesidad. Encender una vela es proyectar una sombra", se lee allí.
Elizabeth Cummins sostiene: "El balance en materia de poder, el reconocimiento de que cada acto afecta al individuo, a la sociedad, al mundo y al cosmos, es a la vez un principio físico y moral en el mundo fantástico de Le Guin".
El punto de apoyo sobre el que se basa el equilibrio de ese mundo —un mundo que podría ser el nuestro, si no se hubiese escorado como un barco ebrio hace ya algún tiempo— sería la virtud. A la que el Tao describe como "un principio organizador de la identidad y de la armonía".
¿Soy yo, o hace demasiado que no registro a nadie aspirando a poseer virtud alguna?

Quizás por eso K. Le Guin hablaba de la libertad en tiempo pasado. “Vamos a necesitar escritores —escribió una vez— que puedan recordar lo que era la libertad. Poetas, visionarios. Realistas de una realidad más amplia”.
- Corolario
Estas características de K. Le Guin —la consciencia de que sumergirse en una narración nos transforma; de que toda transformación es política; y de que esa transformación aspira a un estadio superador en vez de a un retroceso— explican por qué sus relatos, lejos de envejecer, parecen cada vez más apropiados a nuestros dilemas.
Margaret Atwood, que escribió El cuento de la criada y que tampoco sería quien es si no hubiese leído a K. Le Guin, dijo días atrás en referencia a La mano izquierda de la oscuridad: "¿Y si sostuviese que es un libro al que recién ahora nuestro tiempo ha alcanzado?"
"Considérenlo —prosiguió—. El planeta de Gethen está dividido. En una de sus sociedades, el rey está loco. Abundan las facciones y feudos personales. Un día estás en el círculo rojo y al otro sos un paria. En la otra sociedad, una burocracia opresiva prevalece y un comité secreto decide qué es lo mejor. Si se te juzga peligroso para el bien general, te marcarán persona non grata y serás exiliado a un enclave que funciona como cárcel, sin derecho a réplica o a juicio justo".
¿Suena conocido?
El arte de K. Le Guin perdurará porque, entre otras razones, entendía por qué narramos y para qué; esto es, a qué necesidad profundísima de nuestras almas responde este raro talento que nos diferencia de otros experimentos vitales. Por eso le gustaba recordar que, en Persia, los tejedores dedican años a crear sus hermosas y complejas alfombras pero, antes de terminar, producen siempre un punto imperfecto, para que su espíritu no termine aprisionado dentro de esa trama.
Puede que las historias que contamos y nos cuentan sean nuestra creación más democrática, porque nunca pueden ser perfectas per se. Sólo pueden llegar a fruición a partir de ese punto imperfecto que el creador produce para que nos insertemos allí; porque nos tocó vivir en un universo binario, donde la sístole de la creación no sobreviviría sin la diástole que lectores / público / co-creadores producimos, completando, entonces sí, un ciclo sublime.

--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

