ES LA FELICIDAD, ESTÚPIDX
¿Y si la economía del dinero, que es limitado, se subordina a la economía de la felicidad, que podría ser infinita?
"Al principio, las palabras sirvieron para nombrar lo que ya existía. Madre. Padre. Agua. Frío. En casi todos los idiomas, las palabras que definen estas realidades elementales se parecen o suenan con una misma música. Madre es 'ummm en árabe, Mutter en alemán, mat en ruso... En cambio palabras que nombran experiencias igualmente humanas, como el miedo, no suenan igual en ningún lugar: miedo no es igual al inglés fear ni al francés peur".
Así me dio por pensar en voz alta años atrás, en las páginas de la novela Kamchatka. Hoy me pregunto si esa diferencia que los lenguajes plasman derivará de nuestras dificultades para bajar a tierra lo abstracto. Porque cuando hubo que definir a la autora de nuestros días, aquellos que acuñaron las lenguas originales apelaron a sus recuerdos, y en ellos primaba el sonido de la letra eme: esa vibración con la que nuestras madres de carne y hueso nos arrullaron al comienzo de la vida, tanto en Asia, como en América, como en África. Pero debieron haber momentos en los cuales estos antepasados experimentaron emociones nuevas —algo que aceleraba sus corazones, o estrujaba sus vísceras, o los hacía sentir livianos como si tuviesen alas— y se vieron compelidos a preguntarse: ¿Cómo se llamará esto que siento, qué nombre ponerle? Por eso los lenguajes se bifurcaron una y otra vez y la Tierra se convirtió en la Torre de Babel: porque todos nos parecíamos en el recuerdo afectuoso de nuestras madres, pero nos diferenciábamos en la forma de sentir miedo, o dudas, o esperanza.
Hoy me pregunto cómo se llamará esto que vengo sintiendo desde hace días. A juzgar por el lado de la Real Academia, debería ir por el lado de lo que llamamos felicidad:
Del lat. felicĭtas, -ātis.
- f. Estado de grata satisfacción espiritual y física.
- f. Persona, situación, objeto o conjunto de ellos que contribuyen a hacer feliz. Mi familia es mi felicidad.
- f. Ausencia de inconvenientes o tropiezos.
Pero al levantar la cabeza y ver en derredor, percibo que aunque mucha gente experimenta lo mismo que yo, hay otros que —a pesar de vivir en el mismo lugar, en circunstancias parecidas— no sienten igual. La lógica indica que la definición sigue siendo válida para todos; lo que variaría, en todo caso, serían las condiciones que cada uno requiere para sentirse así. Cuando el superclásico lo gana River, los que acceden a la felicidad son los fanáticos de River (y el subgrupo de aquellos que entendemos que, parafraseando a Nietzsche, todo lo que amarga a Macri nos fortalece), mas no los de Boca. Pero cuando gana las elecciones una fuerza política que promete cuidar de aquellos que están más jodidos —y sin perjudicar a los que están razonablemente bien—, uno tendería a pensar que casi todo el mundo debería estar feliz. Los únicos que deberían estar inquietos son aquellos que acumularon riquezas de modo non sancto o burlaron la ley para que sus fortunas pagasen menos impuestos. Pero el resto (¡la inmensa mayoría!) debería estar chocho. Porque si casi todo el mundo está mejor, todo cambiaría para mejor: la salud, la alimentación, la educación, la seguridad, el futuro — y ni les cuento el estado de ánimo general.

Uno tiende a creer que, cuanto más satisfecha esté la gente con la que se cruza o de la que se rodea, más feliz debería sentirse. Ya lo decía Charlotte Bronte: "La felicidad que no se comparte no puede llamarse felicidad, porque carece de sabor alguno". Hay algo de infeccioso en la felicidad, en el mejor de los sentidos: cuando uno ingresa a un ambiente jovial, donde todo el mundo está de buen humor y se trata gentilmente, el espíritu se eleva. (Y lo mismo vale para el caso inverso: cuando uno ingresa a un ambiente torvo, donde todo el mundo masculla por lo bajo y se desconfía y maltrata, el espíritu se desploma hasta enredarse con nuestros pies y derribarnos.)
Sin embargo, la perspectiva de una mejoría general no parece alegrar a ciertas franjas de nuestra sociedad. Aun cuando serían beneficiados objetivamente —a través de un salto en la capacidad de compra de sus sueldos, tarifas más accesibles y mayor seguridad, en la medida en que disminuiría la cantidad de gente desesperada que circula por las calles—, parecen inmunes a la satisfacción. Sus vidas mejorarán de modo concreto, y aun así se muestran dispuestos a seguir gruñendo.
¿Pero por qué, por qué? A primera vista, la lógica de esa actitud es desconcertante. Si casi todos vamos a estar mejor, ¿cómo es posible que haya beneficiarios de estas mejoras que se resistan a sentir alivio y sonreír?
Creo haber descubierto por qué.
Existe gente que se vincula con la felicidad —y al hacerlo así, se equivoca de acá a la China— del mismo modo en que se vincula con el dinero.
La economía de la felicidad
Lo descubrí el otro día, en los estudios de El Destape Radio, mientras charlaba con el arquitecto y humorista (o viceversa) Rinconet. Fue una epifanía. Entendí que hay gente que cree que la felicidad, como el dinero, sólo existiría en cantidad finita. En consecuencia, su vida se reduce a una puja por la distribución. Echemos mano al ejemplo más cercano: la guita que perdimos el común de los argentinos durante los cuatro años de Macri no se evaporó, fue a dar a los bolsillos del Presi, sus socios, familiares y amigos. Se puede reconstruir el trayecto de esa transferencia de manera científica (follow the money!), por lo menos hasta que sale del país y, al pasar por guaridas fiscales, se pierde en el Triángulo de las Bermudas Bancarias.
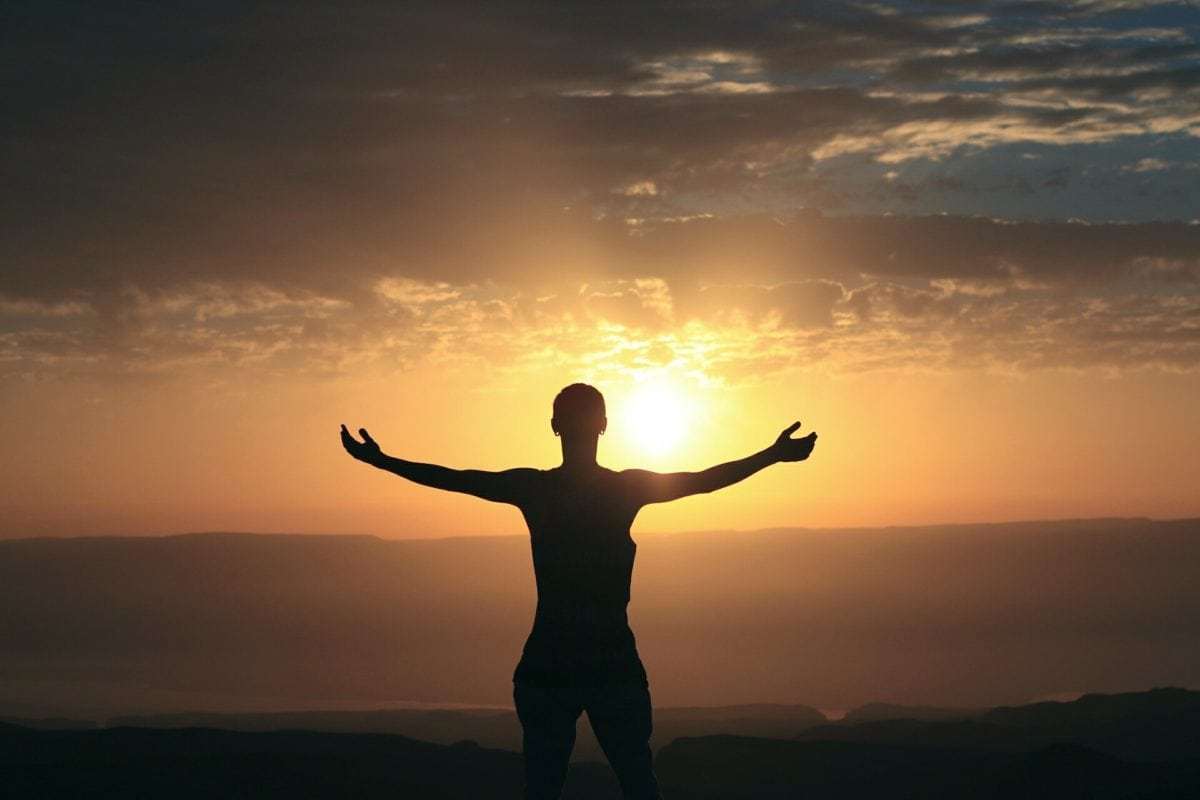
Hay gente que no objeta esta redistribución de facto, o por lo menos no patalea públicamente. Perder poder adquisitivo a manos de estos buitres no le molestaría. Pero que el dinero de los impuestos que de todos modos paga se use para que el Estado cumpla con su función esencial —nivelar el juego, para que los más poderosos no sean impunes y los más pequeños no pierdan sus derechos más elementales—, la saca de quicio. No quieren que su dinero beneficie a negros vagos y choriplaneros. Que vaya a parar en cambio a manos de rubios vagos que vivieron su vida entera de la teta del Estado no les molesta. (Aunque al lado de aquellos que percibe la morochada, los "planes" que los Macri cobran desde hace décadas son más bien Extra Extra Extra Large.) Es como si dijeran: Si me van a afanar, que me afanen los chetos, porque prefiero que me metan en el bolsillo dedos manicurados que dedos ásperos.
Podríamos probar que la cosa no es así. Demostrarles que la guita que el populismo invierte en el mercado interno crea un círculo virtuoso que beneficia a las mayorías: los pobres pueden comprar más cosas y los negocios de la clase media obtener más ganancias, a diferencia de los gobiernos neoliberales que aspiran la guita del mercado interno y se la llevan afuera, donde no beneficia más que a ellos. Pero dudo que nos creyesen. Los medios corporativos los condicionaron a desarrollar reflejos pavlovianos ante un pobre, a creer que todo poligriyo quiere quedarse con lo que no le pertenece, cuando lo único que quiere es que el Estado cumpla con las tareas que le marca la Constitución (entre otras: "El Estado otorgará los beneficios de la seguridad social, que tendrá carácter de integral e irrenunciable", artículo 14 bis) y tener un trabajo formal. Sin embargo, basta que Clarín grite: "¡Ojo, pobre a la vista!", para que cierta gente bloquée sus bolsillos con ambas manos mientras, a sus espaldas, los poderosos lo despojan de su casa, de su auto y de su jubilación — o sea, de su futuro.
Pero, en lo que concierne a mi epifanía, este es un asunto lateral. Lo que importa es que hay sectores que entienden que el dinero que hoy les falta se lo llevó otro —aunque se equivoquen de responsable—; que si no disfrutan de un bien es porque se los birló alguien más. Esta noción no es errada: la guita es limitada, y cuando se va de un bolsillo es porque va a parar a otro.
Pero la economía de la felicidad no funciona así. Responde a otra lógica, que no puede ser más distinta. Acá no se trata de que si otro está feliz se debe a que se quedó con la felicidad que me correspondía. Al contrario: la felicidad del otro debería ser una buena noticia porque, si en efecto es una felicidad genuina —es decir, si no la obtuvo haciéndole putadas a nadie más—, puede contribuir con la mía, potenciarla, invitarla a moverse en equipo y crear un jogo bonito cuya belleza nos haga todavía más felices. Porque la felicidad no es finita como el dinero. Al contrario, es infinita. Puede parecer que ya no queda más, y aun entonces, desde el fondo de la olla, salta y te transfigura. Cuando se le permite existir, cuando se crean las condiciones para que ocurra, irradia. La felicidad es inflacionaria, y esto, a diferencia de lo que ocurre en el sistema económico, es bueno: al revés de lo que pasa con en dólar, cuando la gente sucumbe a la fiebre de la felicidad, nos volvemos todos más ricos.
Hoy en día, aquellos que compraron la noción de que la felicidad es limitada como el dinero circulante están en crisis. Porque durante los últimos cuatro años se les concedieron muchas de las condiciones que creían indispensables para su felicidad —la compra libre de dólares, la derrota y humillación del peronismo, la proscripción de sus voces— y aun así no fueron más felices. Ni siquiera aquellos que consiguieron seguir a flote en términos económicos parecían felices. Por sus gestos descontrolados y sus facciones cada vez más demacradas, se veían más cerca de un bobazo que del satori. Ya sé, algunos dirán: Es que les faltó la frutilla de la torta, el más grande de sus sueños húmedos — meter presa a Cristina y perder la llave. Pero a esta altura hasta ellos sospechan que, aún con Cristina presa, el derrumbe del país se los habría llevado puestos igual. Es cierto que de ese modo nos privaron de nuestra Toma de la Bastilla. A cambio, reclamaron como propia la Toma de la Pastilla y consumieron ansiolíticos como nunca antes.

Digo esto a puro golpe de intuición, pero no bien googleo la realidad me lo confirma. Un artículo de La Nación de agosto último dice que, aunque este año entre enero y junio la venta de medicamentos cayó un 15%, el consumo de psicofármacos subió entre un 10 y un 20 %. Y que la demanda alcanzaría a fines de este año los 132 millones de unidades, lo cual representa un 70 % más que hace siete años.
Cuanta gente que le cambió la letra al clásico de Palito y hoy no entona La felicidad sino: El Clonazepa, pa, pa, pa, pam...
Y todo gracias al PRO.
Los hobbits son peronistas
No es difícil entender por qué tanta gente se resiste a ser feliz. Sentirnos contrariados, enojados, furiosos, infunde una intensidad —negra, pero intensidad al fin— que no tenemos cuando nuestra vida fluye de manera instintiva, banal. Algo de eso expresa Graham Greene en The End of the Affair a través de su protagonista, el amante despechado Maurice Bendrix: "La sensación de infelicidad es tanto más fácil de transmitir que la de felicidad. Cuando nos sentimos miserables parecemos conscientes de nuestra propia existencia, aun cuando podría ser bajo la forma de un egoísmo monstruoso: este dolor mío es individual, este nervio que se contrae me pertenece a mí y a nadie más. Pero la felicidad nos aniquila: perdemos nuestra identidad". En efecto, cuando alguien es infeliz siente con intensidad incomparable y accede a ser algo: un extremista, un fanático, un terrorista — un furibundo anti. En cambio, cuando está feliz simplemente es la versión feliz de lo que ya era. En estado de felicidad, nadie necesita ser algo más: simplemente somos.

Además de las condiciones objetivas para acceder a la felicidad (la definición de la RAE especifica: "Satisfacción espiritual y física", o sea que si no contás con alimentos y con medicamentos que curen o alivien tu dolor, ser felices sería imposible), es necesario desprenderse de la autoafirmación que ofrece el resentimiento. Y esto, para aquellos que creen que la felicidad es algo contable y limitado como el dinero, es difícil, porque no son gente a la cual desprenderse de nada —ni siquiera de lo que no necesitan— les resulte fácil. Imagino que los atenaza el temor al vacío del que hablan Greene/Bendrix: si dejasen de ser anti, ¿qué serían entonces? ¿Pasarían a ser nada, o incluso algo peor — a ser sostenedores tácitos de aquello que hasta entonces decían odiar?
Para participar del circuito de la economía de la felicidad hay que, primero, renunciar a ser definidos por un sentimiento negativo; pero, ante todo, hay que revalorizar el desprendimiento. (O la capacidad de viajar liviano, para ponerlo en palabras del último Leonard Cohen — que además había sido monje zen y sabía bien de lo que hablo.) No me refiero a que haya que desprenderse necesariamente de lo que uno tiene, sino a la conveniencia de involucrarse en la dinámica del dar que es crucial en la economía de la felicidad. Porque en este aspecto, dinero y felicidad vuelven a demostrar su naturaleza antitética. Cuando uno le da un peso a otrx, objetivamente pierde ese peso, deja de poseerlo. En cambio cuando uno le obsequia a otrx lo que podríamos denominar una unidad de felicidad —algo que ayude a ese otrx a ser más feliz, sea lo que sea—, no pierde nada. Al contrario, gana. La felicidad flamante de ese particular otrx vuelve sobre nosotros, multiplicada: hacer feliz a alguien alimenta nuestra propia felicidad. (Las matemáticas de la felicidad son tan peculiares como su economía: en este caso, si uno regala una unidad de felicidad no se queda en cero, sino que de repente tiene dos, o tres, o más. Según su lógica, la sustracción —o sea, el desprendimiento— multiplica.)
No se me escapa la dificultad que entraña alentar a la gente anti a cambiar sus vidas de un modo tan raigal. Pero tampoco menosprecio el efecto de contagio social que produce una vida vivida felizmente. A este respecto, opino lo mismo que Tolkien le hace decir a uno de sus personajes: "Si más de nosotros valorásemos la comida y la alegría y las canciones por encima del oro atesorado, este mundo sería más feliz". Los famosos hobbits son un pueblo satisfecho, porque de nada disfrutan más que de morfar, chupar, reírse, cantar y pasarla bomba. Puede que Tolkien no lo haya advertido, pero sus hobbits son peronistas de acá a Mordor. Si al pueblo peroncho le das trabajo y un sueldo que permita comprar tira de asado y un par de birras, te convierten la Argentina en Hobbiton en cuestión de meses.
Si mi mente se perdió por estos meandros en los últimos días, se debe a un par de hechos simbólicos. Es verdad que Alberto y Cristina ganaron la elección holgadamente, pero como siguen siendo Presidente y Vice electos, todavía no pueden cambiar nada en el mundo real. Sin embargo, eso no les impide producir gestos que incidan sobre la realidad y ayuden a modificarla. (Por eso espero que, una vez que asuman, además de trabajar sobre lo real sigan creando contenidos simbólicos en beneficio de todos.)
El primer gesto fue el de Alberto al recibir a Braian Gallo, el pibe que fue presidente de mesa durante las elecciones y al que tanto bardearon por su aspecto y condición. Más allá de lo que Alberto dijo en la ocasión, nada importa más que la foto. En nuestro país, la expresión ponerse la gorra es inequívoca: se refiere a la gorra policial, y significa que alguien adoptó una actitud de cana, de vigilante. Para nosotros, Macri es un Presidente que no vaciló en ponerse la gorra y lo subrayó al recibir —y celebrar— a Chocobar, el policía que asesinó innecesariamente y por la espalda. (Encima a Macri le decimos gato, que en la jerga carcelaria define al sirviente del jefe del pabellón, el esclavo —de Trump, en este caso— que anhela ser esclavista. Macri el gato que engatusó, o sea estafó, timó, al pueblo argentino. Vuelvo al comienzo de este texto: qué maravilla de creatividad es la lengua humana.) Pero al ponerse la gorra de Brian y a la usanza de esos pibes menospreciados, o sea con la visera hacia atrás, Alberto resignificó la frase, le alteró el sentido. Si el pueblo la toma y la hace propia, la expresión ponerse la gorra podría dejar de ser algo negativo —hacerse el cana— para pasar a ser algo positivo: ponerse en el lugar del otro, empatizar con el otro.


El otro gesto fue de Estanislao, el hijo de Alberto. En cuestión de horas recibió dos agresiones despreciables, una de parte de un tal Agustín Laje y otra retweeteada por uno de los hijos de Jair Bolsonaro, Eduardo. Bolsonaro junior se montó sobre el tweet de otro, que juntaba las fotos de los dos hijos presidenciales. En una de ellas está Estanislao disfrazado de Pokemon a la usanza de ese arte llamado cosplay. (Palabra que contrae el término costume play, o sea juego de disfraces, con la que los participantes expresan una idea o interpretan a un personaje.) En la otra está Eduardo con cara de malo y un fusil automático sobre las rodillas, enmarcado por otra media docena de armas de guerra. (Háblenme de sobrecompensación...) El tweetero original se limitó a poner este epígrafe: El hijo del Presidente de Argentina / El hijo del Presidente de Brasil. Y Bolso junior lo retweeteó, agregando: Esto no es un meme.
No hacía falta que Estanislao dijese nada, porque las fotos hablan por sí solas. Una habla de un futuro donde seremos más libres, porque los géneros ya no serán cárceles sino líquidos y por ende podrán ser resignificados como formas expresivas. La otra sobreactúa un estereotipo del macho que atrasa treinta siglos y nos remite a la expresión más primitiva, bestial, violenta del ala masculina de nuestra especie. Pero Estanislao respondió de todos modos, y lo hizo con altura. Primero tweeteó: Irmãos brasileiros, estamos juntos nessa luta. Os amo. Y después agregó: Me empezó a seguir mucha gente de Brasil y quiero decirle a la comunidad LGBTTTIQQA+ y aliades de Brasil que estamos juntes en esta lucha. Recuerden que el amor siempre vence al odio y entre nosotres nos tenemos que cuidar siempre. #AMARLXS
Dos gestos que toman una realidad de mierda e invierten su sentido. Señales que preanuncian un cambio de paradigma a partir de diciembre, y por eso un nuevo aire, otro estado de ánimo; la promesa de subordinar la economía real a los criterios de la economía de la felicidad, para la cual el dinero empleado en viabilizar los derechos de las mayorías no es dinero gastado, sino invertido, y de la mejor manera.

Henry de Montherlant dijo que "la felicidad escribe con tinta blanca en una página blanca", subrayando que el drama y la tragedia se prestan mejor a ser usadas para narrar historias. Espero haber probado con este texto que eso no siempre es así.
Si lo que siento en estos días no es un brote de felicidad, les juro que se le parece bastante.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí

