"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos". Así arranca la novela de Charles Dickens que se llama Historia de dos ciudades. Es una de las frases más populares de su literatura y, sin embargo, establece algo que a primera oída suena confuso. ¿Cómo sería posible que un tiempo que identificamos como el peor fuese a la vez el mejor? Una opción superlativa debería desplazar a la otra, ¿o no?
Salvo que el lector o lectora haya tenido el perturbador privilegio de experimentar tiempos semejantes, y que le conste que existen momentos que son así, nomás: pura contradicción, capaces de incluir a la vez lo peor y lo mejor de la realidad humana. De hecho, si quien se enfrenta a la frase dickensiana es un ciudadano argentino contemporáneo, lo más probable es que cace al vuelo de qué se trata. Cualquier argento o argenta medianamente despierto pescaría hoy a qué se refiere, sin que sea necesaria elaboración intelectual alguna. Porque lo sentimos en la piel, en el alma. Todos tenemos claro —¿alguien duda de lo que le ocurre, cuando se encuentra en medio de una tormenta?— que este noviembre de 2023 encarna aquí, en simultáneo, el mejor y el peor de los tiempos.
La peor parte es, lamentablemente, evidente por demás. Estamos a horas de unas elecciones que no sólo determinarán quién será nuestro próximo Presidente. Ese resultado decidirá mucho más que un apellido. Lo que empieza a dirimirse el 19 de noviembre es qué clase de universo pasaremos a habitar, a partir del 10 de diciembre que constituye la fecha formal de asunción de las nuevas autoridades. Y el hecho de que sean uno u otro no supone una diferencia de matices, en el marco de un proyecto de país que la Constitución estableció en sus líneas rectoras hace mucho tiempo. Acá no hablamos de lo que distingue a un gobierno demócrata de uno republicano en los Estados Unidos, que disentirán en mil detalles pero coinciden en la defensa del interés nacional. Acá hablamos de proyectos antitéticos, como el día de la noche. La Argentina es hoy el jardín de los senderos que se bifurcan escandalosamente. Estamos ante una encrucijada literal. Y ante esos senderos que se abren delante de nuestros pies, existen argentinos que, como el blusero Robert Johnson de la leyenda, están considerando dejarse tentar por el diablo con tal de obtener el poder.
¿Suena exagerado? Al contrario. No hay forma de pasarse de rosca al alertar sobre el riesgo al que estamos expuestos.
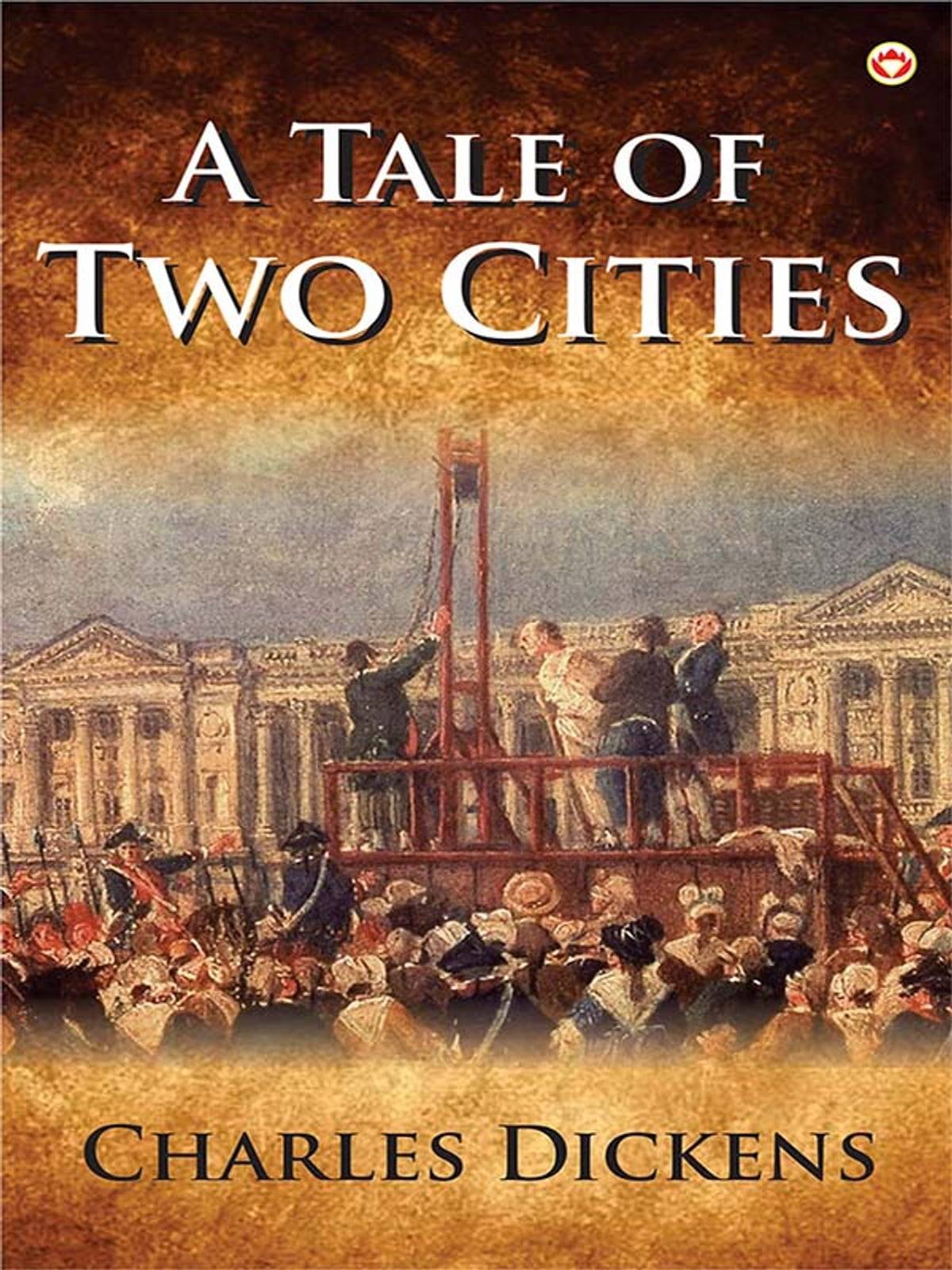
Lo más alarmante es que no se trata de una conspiración secreta. Esto no es como el 2015, cuando Macri vendió que no íbamos a perder nada de lo que habíamos obtenido y que además nos liberaría de la señora a quien le encantaban las cadenas nacionales. En ese momento, Macri engañó al pueblo de la forma más repugnante, porque durante cuatro años nos despojó de todo lo que pudo y no se fue antes de asegurarse de que el despojo persistiese, deuda multimillonaria mediante. Pero ahora nos están avisando lo que piensan hacer a grito pelado, sin disimulo. Y estos últimos días desbordaron de señales estentóreas. Imaginen que todos los sistemas de alarma de nuestro barrio y de nuestra ciudad empezasen a sonar al mismo tiempo: celulares, autos, negocios, bancos... De detonarse, esa cacofonía se oiría discreta al lado de las alarmas que la democracia argentina está haciendo sonar a la desesperada.
Durante estos días volvimos a vivir entre amenazas, como a mediados de los '70. De un momento para el otro, se naturalizó —como en el peor de los pasados que alcanzamos a conocer— el hecho de cruzarse a diario con mensajes asesinos. Hoy las redes sociales están llenas de violentísimas agresiones, de juramentos que se comprometen a violar, mutilar, secuestrar y matar a quienes defienden la democracia. Y no sólo a ellos, sino también a quienes aman. A la actriz Dolores Fonzi le dijeron que se ensañarían con sus pequeños hijos. Ricardo Bussi, hijo del genocida tucumano y socio de Milei, aclaró que, para llevar adelante su eventual gobierno, sería imprescindible que las Fuerzas Armadas volviesen a reprimir.
Mi papá. ❤️ pic.twitter.com/maNeFW9F2j
— Loles (@FonziDolores) November 13, 2023
En tiempo récord, la imagen del Falcon verde dejó de ser un lamentable símbolo del pasado para convertirse en promesa de futuro. Y no sólo se trata de palabras, de bravatas que más temprano que tarde se diluyen en el espacio virtual. No, ya empezaron a acompañarlas con hechos que además se toman el trabajo de dejar asentados. El actual presidente de la Juventud Radical, Agustín Rombolá, no sólo recibió amenazas de muerte, sino además testimonio visual de que quienes lo amenazan saben dónde vive y de que lo han filmado sin que lo advierta. Intimidación lisa y llana, la sugerencia de que pueden atacarlo por sorpresa cuando quieran. Eso es un delito, acá y en la China, sin necesidad de que la violencia simbólica evolucione al acto. "El Falcon pasa la semana que viene", le advirtieron.
A comienzos de esta semana, la diputada electa Lilia Lemoine difundió en redes el video de un conocido neonazi de Mar del Plata, Carlos Pampillón. Después se disculpó, pretextando que no sabía que Pampillón era nazi. Lo que nunca hizo fue repudiar su proclama, a través de la cual llamaba a los militares en funciones a sublevarse contra la democracia. Es así, tal como suena: una diputada electa, o sea alguien que participó voluntariamente de elecciones libres para integrarse al Poder Legislativo, se suma a la convocatoria de un nazi para producir un golpe de Estado. Los dirigentes de La Libertad Avanza afirman ser lo nuevo, y en esto tienen razón: acaban de inventar la figura de la diputada golpista.
Pero la candidata a la vicepresidencia, Victoria Vichacruel, (a) Vicki Vainilla, fue mucho más allá. Cerró una intervención en La Nación + describiendo al país como devastado, y preguntando: "¿Cómo pensás resolverlo, si no es con una tiranía?" Para colmo, los periodistas que la entrevistaban la despidieron como si acabase de decir: "Qué calor". Una figura que en cuestión de días podría ser la segunda autoridad más alta de la República les dice en la jeta que la única salida es una tiranía y todo lo que se le ocurre replicar al infeliz de Viale es: "Gracias por venir". De seguir degradando así la profesión periodística, el día que entreviste a alguien que promete ametrallar gente a la salida del canal, cerrará la nota deseándole suerte.
Por supuesto, después pretendieron "aclarar" que, cuando hablaba de tiranía, Vicki se refería a Massa. Pero, más allá del pequeño detalle de que lo que Massa promete como candidato es lo contrario a una tiranía —los Videla no presiden gobiernos de unidad nacional—, no hay forma de extricar a Vichacruel del berenjenal en que se metió solita, arrastrando con ella a su sector político. Porque si, como planteó, el país está devastado y la única alternativa es una tiranía, de perder Massa quienes no tendrían más remedio que convertirse en tiranos serían ella y Milei. Algo que, imagino, aceptarían con gusto, porque por pensamiento y vocación están mejor cortados para esa tarea que Massa, quien no se preparó toda la vida para actuar de Calígula sino para llegar a ser, y trabajar de, Presidente.
Esto funciona en la misma línea de alzamiento contra las instituciones democráticas de Lemoine y su nazi (local) favorito. Por segunda vez consecutiva: he aquí a otra mujer que se presentó voluntariamente a elecciones libres, en este caso disputando el puesto de Vicepresidenta, y que ahora vaticina que la única solución a la Argentina presuntamente devastada es una tiranía. ¡Y aspira, todavía, a que el 19 se la consagre mediante el voto popular! Como si un estudiante de Medicina se presentase a rendir el final mediante el cual se recibirá, y antes de responder a las preguntas de la mesa examinadora anunciase que, de allí en más, piensa utilizar lo aprendido para dañar a sus futuros pacientes. Claro, si los profesores fuesen como Viale harían de cuenta que no oyeron nada raro y lo aprobarían de una. Pero si se tratase de gente responsable, le responderían que el título de médico no habilita para eso y se negarían a tomarle el examen y conceder el título habilitante.
Dado que obviamente estas barrabasadas no constituyen ultraje suficiente para ellos, el miércoles Lemoine se dirigió a una movilera de la TV Pública anunciando que de ganar Milei los medios oficiales desaparecerán, y advirtiéndole, en lo que sonó a clara amenaza: "Procurá ser una buena trabajadora". ¿Qué estaba sugiriendo Lemoine que le ocurriría a Laura Mayocchi, la periodista, si no se aviniese a convertirse en lo que ella y su espacio político consideran "un buen trabajador"?
Horas después, las amenazas alcanzaron a una de las más altas autoridades del país: Cecilia Moreau, presidenta de la Cámara de Diputados. Alguien que escribe con los pies le anunció: "Con MILEI presidente nosotros vamos a matar ustedes". A esto hay que sumar las movidas en pos de instalar dudas sobre los comicios: la entrega por parte de los responsables de La Libertad Avanza de menos boletas que las que recomiendan las autoridades, la denuncia insustanciada de Karina Milei contra la Gendarmería por presunto fraude con las urnas, la convocatoria a los votantes libertarios para que rodeen el edificio de la Cámara Electoral el domingo por la tarde.
Clima ideal para ir a cumplir con nuestro deber cívico, ¿no?
Hasta hoy existía un consenso generalizado en la Argentina —y también en el mundo, respecto de nuestro país— de que el peor momento de la historia contemporánea tuvo lugar entre el '76 y el '83. Por fuera de esas fechas padecimos momentos aciagos, pero aun así nada que arrimase siquiera a ese grado de sordidez, autoritarismo y criminalidad.
Las alarmas que hoy ensordecen a quienes tenemos los oídos destapados dicen, sin embargo, que estos días quieren ser la antesala de un tiempo que dispute a la dictadura la corona de lo peor.
¿Qué hacemos con la violencia?
Pero, precisamente porque lo peor se exhibe de manera obscena, habría que hacer el esfuerzo de ir en busca de lo mejor —de aquello que aprendimos de la dura experiencia, de la identidad que construimos entre todos, de lo que ansiamos defender— para abrirle un lugar en el proscenio y permitir que presente su caso.
Nos tocó en suerte un rincón del orbe tan vasto como diverso y generoso. A falta de riquezas relativamente fáciles y artificiales, como el oro, ofrecíamos buen pasar a quien hiciese el esfuerzo necesario —el agua estaba a mano, las tierras eran fértiles— para que las cosechas fructificasen y se multiplicasen los animales. Esa es la razón por la cual nuestros pueblos no fueron industriosos como los boreales, a quienes el clima inclemente obligaba a ingeniárselas para sobrevivir. Acá se vivía en comunión con la naturaleza, que proveía de casi todo lo imprescindible sin rezongar demasiado. Alguna vez fuimos una suerte de Edén, sí: brutal y violento como la naturaleza misma, pero que de todos modos concedía dignidad si entablabas con ella un toma y daca respetuoso, que no incurría en abusos.

Pero desde que llegaron los conquistadores, el resultante pueblo argentino —heredero de la cópula entre los esclavistas y sus víctimas— se vio compelido a lidiar con la misma pregunta: ¿qué hacer con la violencia? Éramos una cosa hasta que nos invadió gente que, imponiendo la superioridad de sus armas, convirtió lo que hasta entonces era de todos en algo suyo y de nadie más. Y a partir de entonces recibimos por herencia el conflicto, porque en las venas de todos se mezcla, en distinta medida, la sangre de violadores y violados. Todavía hoy existen quienes creen que por sus corazones circula de forma exclusiva sangre de vencedores, de quienes nacieron para imponer su regla. Pero también estamos los otros, aquellos que sabemos que nuestra sangre es contradicción y no reclamamos un sitial de privilegio más allá del de elegir cómo vivir, sin explotar a nadie.
La historia argentina es un tironeo interminable entre quienes creen que tienen derecho a todo y quienes creemos que todos tienen derechos; entre quienes quieren que el país los beneficie sólo a ellos y los que sabemos que el país da una miga que podría beneficiar a todos, permitiéndoles vivir y prosperar en paz. En otros contextos más proclives a la pólvora, guerreamos cuando hizo falta, primero para independizarnos y después para convertir la nación en una república. De allí en más nos insumió un tiempo ingente comprender que países más poderosos —primero Gran Bretaña, después Estados Unidos— habían perfeccionado el modo de seguir explotándonos sin tirar un solo tiro. Hasta que entendimos que el mejor recurso para defendernos era universalizar el voto y democratizar el poder, disputándoselo a una burguesía de vocación colonial. La ley Sáenz Peña permitió que un partido popular —el radicalismo de Yrigoyen— llegase a la Presidencia, Perón convirtió en ley los derechos de los trabajadores y Eva se cargó al hombro el sufragio femenino. Pero los votos señalaban un camino que las balas insistían en negar. Primero nos bombardearon, después nos proscribieron y reprimieron, más tarde nos fusilaron. Y cuando creímos que la democracia había llegado para quedarse —¿o acaso piensan que esta es la primera vez que la democracia argentina se asoma al abismo?—, la división del campo popular y la tentación de recurrir a las armas para librar una batalla que no se podía ganar a bombazos nos desbarrancó, empujando a un trance histórico que fue el peor a secas, nuestro nadir, sin matices ni atenuantes.

De esas honduras nos rescató la sabiduría de las Madres y las Abuelas, con el respaldo de otras organizaciones de derechos humanos. Aprendimos a resistir sin violencia pero también sin ceder un tranco, a cultivar una paciencia china, a perseguir la verdad histórica, a contener la multitud de nuestras contradicciones. (Valorar a Borges pero también a Walsh, disfrutar de Piazzolla pero también de Charly, batallar con Hebe y ser prudentes con Estela.) Y entonces refrendamos en las calles el nuevo pacto sobre el que pretendíamos construir la Argentina soñada: defensa a ultranza del sistema democrático, justicia social, rechazo a toda forma de violencia política y juicio y condena para los violentos. (En otros aspectos, hay que admitirlo, la justicia formal sigue siéndonos esquiva.)
Con sus marchas y contramarchas, la democracia reinaugurada en el '83 nos concedió 40 años de glorioso desarrollo en materia humana. Ya sé que en materia económica nos jodieron duro y parejo, pero incluso mientras sorteábamos devaluaciones e inflación y corralitos pudimos crear música inolvidable, gran cine, literatura e historietas al nivel de los más grandes, reír con humoristas del carajo, descollar en materia científica y celebrar infinidad de conquistas deportivas. Muchos países más ricos y poblados que el nuestro darían lo que no tienen para que su identidad estuviese representada por figuras de la talla de (sin contar a aquellos que sólo hicieron lo suyo antes del '76) Spinetta, Charly, el Indio, Wos, Ca7riel, Mercedes Sosa, Elena Roger, Olmedo, Capusotto, Quino, Sampayo & Muñoz, Altuna, Miguel Rep, César Aira, Mariana Enríquez, Ricardo Darín, Cecilia Roth, Leonardo Favio, Lucrecia Martel, Alberto Kornblihtt, Ginóbili, Maradona, Messi... (Están invitados a sumar los nombres que a su juicio se me están escapando.)
En materia política, las Madres y Abuelas nos convirtieron en un faro que el mundo busca cuando necesita capear tormentas. El nuestro —hay que recordarlo, que refrescárselo a todos, hoy más que nunca— es un país que engendra maravillas que deslumbran en todo el planeta. En parte se lo debemos al nivel educativo, que por supuesto no crece feral en los árboles sino que se construyó y se lo sigue construyendo. Pero el resto hay que atribuírselo a que aprendimos a desmalezar la tierra y a limpiarla de alimañas y a enriquecerla naturalmente, para que lo que crezca desde su seno sea fuerte y esplendoroso.

Somos un país de la puta madre, que aprendió con tezón de su dolorosa experiencia y, renegando de la herencia violenta que es parte de su plasma, optó por el camino de la virtud. En términos generales tendemos a ser gregarios, afectuosos, solidarios, extemporáneos, melancólicos y a la vez jodones, amigueros y devotos de los placeres de la vida buena pero sencilla, el raro pueblo que casi todo el tiempo está atento no al status ni la competencia salvaje sino a la cuestión de la felicidad.
Amamos las cosas que nos identifican: en presencia de ciertas imágenes envueltas por la música adecuada —nuestros paisajes e industrias, nuestros artistas, científicos y deportistas, nuestro pueblo en las calles—, nos ponemos a moquear en segundos. Estamos convencidos de que nuestros niños son sagrados y que justifican cada sacrificio que haya que hacer en su nombre. Nos repugna la violencia y el sufrimiento innecesario de la pobreza que escandaliza en el país fértil.
Por eso, particularmente en estas horas —al cabo de una campaña hostil, de una estofa tan rastrera—, si algo tenemos claro es que no queremos más lola. Estamos hartos de que la realidad argentina obligue a un desgaste que es como hacer crossfit desde que nos levantamos hasta que caemos rendidos por la noche. Todo lo que ansiamos es tranquilidad, pero eso sí: de aquella destinada a perdurar, o sea la que está construida sobre la base de una sociedad más justa. (Esa es la única clase de previsibilidad que se le puede reclamar a un universo arbitrario.) Por eso demandamos, dado que no merecemos menos, tiempo y margen para respirar hondo, para mirar en derredor y apreciar lo que vemos, para crecer y ver crecer sin sobresaltos. Estamos hasta la coronilla de agresiones: de personas sacadas que se sienten con derecho a atacarte, de brutos que usan su ignorancia como una maza, de dirigentes que parecen gólems armados a las apuradas con bosta seca y agua, y que se expresan en un lenguaje tan tosco como ellos.
En tiempos malos necesitamos aferrarnos a lo que nos hace fuertes, lo que nos sustenta. Y lo que sostiene a los argentinos contemporáneos es más que luminoso: es numinoso, porque inspira como siempre imaginamos que inspiraba lo divino de verdad. Nuestra vocación democrática, nuestra lucha ejemplar, nuestro compromiso con la paz y consecuente rechazo por la violencia, nuestras figuras descollantes: todo eso forma parte del orden de lo que nos llama a ser mejores cada vez, a estar a la altura de la versión virtuosa por la cual querríamos ser recordados.
¿Cómo vamos a comprometer ese tesoro, esa herencia sagrada, entregando el país a quienes no prometen más que violencia, caos, mezquindad, censura, persecución, miseria y enajenación de todo lo que es del pueblo?
Lo que vendrá
"Era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos", arranca Dickens, pero no se queda allí, el párrafo continúa: "Era la era de la sabiduría, era la era de la estupidez, era la época de la fe, era la época de la incredulidad, era la temporada de la luz, era la temporada de la oscuridad, era la primavera de la esperanza, era el invierno de la desesperación". Este momento actual, como aquel al que Dickens se refiere, es de esos que dan espacio a lo más excelso y lo más rastrero de nuestra naturaleza, para que hagan pata ancha y dejen en claro lo que debe dirimirse. Hoy la moneda está en el aire. Nos toca decidir con qué parte de estos pares de opuestos habremos de quedarnos.
En tiempos tan paradójicos que parecen diseñados por Schrödinger, lo infame llama a conjurar lo sublime y eso es lo que está ocurriendo, lo que estamos alumbrando. La tarea titánica que miles de argentinos y argentinas acometieron estas semanas, asumiendo como asunto personal lo de alzar la voz y poner el cuerpo para denunciar lo que está en juego, merece un film épico como esos que le salían tan bien a David Lean. Bocha de gente que encaró con valentía lo poco que consideraba a su alcance: escribir mensajes o cartas que distribuyeron por doquier, pegar cartelitos fatti en casa, pedir la palabra en la calle o en los medios de transporte, hacer de tripas corazón y asumir con calma zen la tarea de hablar con viejos amigos o parientes reaccionarios, organizar y/o participar de marchas, articular colectivos para plantear posiciones sectoriales, sacarle humo a celulares y teclados y expresarse como nunca a través de las redes.

A eso se le ha dado en llamar micro-militancia, pero me parece un mote pijotero. Me suena mejor macro-patriotismo, porque se trata de la labor de hormiga de miles de patriotas individuales, sin más guía que su propio sentido de la responsabilidad histórica, que apunta a incidir sobre la macro, la realidad común a todos y todas. A 40 años de esta democracia eso me emociona, porque demuestra en los hechos que, a diferencia de los que pretenden que estamos así por culpa de la casta política, somos muchos los que entendemos que la democracia no es patrimonio de los políticos sino cosa de todos. Algo personal, propio de cada uno, íntimo, pero que a la vez conecta con el mismo deseo que existe en otros, activando un instinto de comunidad como el que anima a las abejas a proteger la colmena. Si se me permite acudir a la versión Billiken de nuestra historia, diría: en esta circunstancia nos french-y-berutizamos, le metimos a repartir cintas celestes y blancas a lo pavo, llueva o truene.
Y eso es lo que, a fin de cuentas, termina haciendo que estos días horribles sean también el mejor de los tiempos. Porque pusieron a vibrar con todos sus cilindros la generosidad de millones, que salieron a defender no sólo su interés particular sino el bienestar general, e incluso el bienestar de sectores acotados: swifties, rolingas, cuarteteros, harrypotteros, fans de BTS y Star Wars y Tolkien, defensores de la ciencia y del INCUCAI, críos con deficiencias cardíacas, ex combatientes de Malvinas, partidarios de que YPF y Aerolíneas sigan siendo nuestras, ecologistas y ambientalistas en general, gente preocupada por los parques nacionales, trabajadores de medios públicos y del Banco Central, bosteros democráticos, socios de clubes futbolísticos, sindicatos, artistas, la industria del cine, editores independientes, escritores, comunidades LGTBI+, docentes y estudiantes de instituciones educativas públicas, los laburantes y los que dependen de la salud pública, partidarios de la adopción de perros ya existentes por encima de la clonación, los que nos oponemos a la venta libre de armas... e infinidad de otros, demasiados para ser listados aquí. Las únicas minorías cuya defensa no asumimos en común son las de los represores y los que reivindican la dictadura — la de los violentos.

La pregunta vuelve a resonar en estas latitudes, como tantas otras veces: ¿qué hacer con la violencia? ¿Cómo lidiamos con quienes, una vez más, ejercen presión sobre la realidad para convertir lo que es de todos en algo suyo y de nadie más? La respuesta debe ser nuevamente aquella a que arribamos al metabolizar el horror del genocidio. A la violencia la sofocamos con la desobediencia de nuestros cuerpos, negándonos a embarcarnos en el tango de la agresión. A la violencia la sofocamos con amor, con cuerpos tibios y achuchables como los de Madres y Abuelas, con la sumatoria de amores individuales que se articulan en un amor masivo que se extiende por el territorio nacional y lo perfuma todo con el aroma de estas viejitas que encarnan la buenaventura, lo bello por venir. A la violencia la sofocamos practicando la democracia como nuestra religión laica, asumiendo que todos y todas somos sus hijos y por ende responsables de difundir su mensaje y asegurar su reino en esta tierra — una misión a la que todos estamos llamados, sin excepciones.
La moneda está objetivamente en el aire cuando escribo esto. Todavía puede caer de un lado o del otro. Pero hay algo que ya se zanjó, algo que se ordenó de forma que no se alterará sea cual sea el resultado numérico.
Los argentinos y las argentinas volvimos a conectar con nuestra mejor versión. Estamos otra vez a full, fabricando democracia a diario. Se siente en el aire, es una carga eléctrica que circula entre nosotros y nos conecta sin necesidad de palabras — nos reconocemos con sólo mirarnos. Por primera vez desde la pandemia, y a contrapelo de la desmovilización que indujo el gobierno de Alberto, volvimos al ágora. Dejamos atrás el punto muerto: ya no somos argentinos por mera portación de DNI, también trabajamos de argentinos porque además de un don ser argentino es una tarea, una responsabilidad hacia los demás y un requerimiento de la dignidad personal — nos comprometimos a que así fuese ya en el '83.

Y esto no va a cambiar mañana, pase lo que pase. Mañana vamos a seguir estando ahí, en esta misma tónica. Siendo una fuerza positiva de dimensiones descomunales, con la que tendrán que lidiar, gane quien gane. Hemos vuelto a ser conscientes de que a cada uno y una nos cabe un rol en la defensa del sistema que elegimos hace tiempo, y del que esperamos no que involucione sino que evolucione, que resuelva sus cuentas pendientes: una democracia en la paz que sólo garantiza la justicia social y la preservación de los derechos de todas y todos, donde no hay lugar ni para la explotación ni para la violencia en ninguna de sus formas.
Eso es lo que elegimos ser los argentinos hace 40 años, cuanto menos, y lo que seguimos refrendando en los hechos.
Estemos orgullosos, porque merecemos estarlo. Lo que hicimos demuestra que no estamos dispuestos a renunciar al destino elegido. La prepotencia estará a la vista, sí, pero esto también. Nuestra voluntad de seguir viviendo coronados no por la ignominia, sino por la gloria. Dickens tenía razón y el calendario lo confirma: después del invierno de la desesperación —y este invierno nuestro lleva ya ocho años de duración, parecemos Winterfell—, lo que sigue no puede sino ser la primavera de la esperanza.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

