Volví a pensar en H. G. Wells (1866-1946) por culpa de una adaptación televisiva de La guerra de los mundos que produjo la BBC y acaba de estrenarse entre nosotros. Esta miniserie en tres partes es más fiel a la novela que el grueso de las adaptaciones (lo que va de la radial de Orson Welles en 1938 a la cinematográfica de Spielberg en 2005), conservando muchos de los rasgos del texto original: la ubicación temporal —1897/8, años de su publicación serial en primer término y luego en formato libro—, la espacial —el área de Woking, Surrey—, las características de la invasión alienígena —allí están los famosos "trípodes" que usan los invasores para desplazarse y atacarnos— y hasta la frase en off que abre el relato, tomada textualmente de la novela: "Y aun así, a través del golfo del espacio, mentes que eran a nuestras mentes como las nuestras lo son para aquellas de las bestias que cazamos, intelectos vastos y helados e indiferentes, observaban esta tierra con ojos envidiosos, y lenta y deliberadamente diseñaban sus planes en contra de nosotros".
Esta adaptación mezcla las características del protagonista, que en la novela permanece innominado, con algunas de su creador. Imagino que Wells no se habría molestado, dado que él mismo enriqueció el relato con elementos de su experiencia sensible. En 1895 se había mudado a Woking. Fue durante un paseo en bicicleta con su hermano que surgió la premisa: ¿qué ocurriría si seres de otro mundo descendiesen sobre el idílico paisaje y atacasen a sus pobladores? Cuando decidió convertirla en un relato por entregas al modo consagrado por Dickens, se apegó al escenario de su ensueño original. En una carta de la época, describía la tarea con un gozo casi infantil: "Estoy haciendo este encantador serial para la nueva revista de Pearson, en el cual devasto y saqueo Woking —asesinando a mis vecinos de maneras tan dolorosas como excéntricas—, para luego proceder vía Kingston y Richmond hacia Londres, que también saqueo, deteniéndome en Kensington para hechos de una peculiar atrocidad".

La serie empuja a su protagonista, interpretado por Rafe Spall, en la dirección de la misma situación social y familiar que vivía Wells por entonces. Una particularmente incómoda: el escritor se había casado con su prima Isabel en 1891, pero en 1894 se enamoró de una de sus estudiantes, Amy Catherine Robbins, y decidió separarse —algo escandaloso en aquella época— y mudarse con Catherine a Surrey, donde al principio se los miraba como a una pareja que vivía en pecado. Tuvieron dos hijos y convivieron hasta la muerte de ella, en 1927; pero eso no le impidió a Wells tener una activa vida amorosa y concebir otros hijos, por ejemplo con la escritora Amber Reeves (1907) y otro con la novelista y feminista Rebecca West (1914). Cuando visitó a su colega Máximo Gorki en 1920, le birló a su amante Moura Budberg, que terminó emigrando a Londres y acompañando a Wells hasta su muerte.
Todo indica que, lejos de consumir sus energías, esa hiperkinesia romántica las aumentaba, porque Wells fue un implacable hombre de acción que se hizo tiempo para escribir una tonelada de libros en múltiples registros: novelas fantásticas, históricas, satíricas, de realismo social, pero también ensayos, manuales de juegos de guerra y biografías — y hasta (¡no se la iba a perder!) su autobiografía. Si me permiten practicar un poco de psicología de maxikiosko, diría que esa energía es propia de aquel que siente que tiene mucho que probar, y que probarse. Los orígenes de Wells fueron humildes. Su madre era trabajadora doméstica y su padre había sido jardinero; ganaba sumas tan magras como erráticas jugando al cricket de modo profesional y llegó a tener una tienda que vendía vajilla y artículos deportivos —vaya mezcla— pero nunca prosperó. Como Dickens, H. G. se vio obligado a trabajar desde pequeño. (Empezó a los 14 como aprendiz en una lencería y luego como asistente de un farmacéutico.) En consecuencia, su educación formal fue irregular. De todas formas se las ingenió para seguir estudiando, a través de becas y puestos de trabajo que le permitían enseñar a niños pequeños mientras comía salteado pero continuaba formándose.


A mi juicio no es ni la mitad del escritor que fue Dickens. Sin embargo, su prosa funciona como un vehículo eficiente para la más inquieta de las mentes. Los tópicos de su interés no podían ser más variados, y su capacidad especulativa fue prodigiosa. A través de sus obras, y basándose siempre en los contados conocimientos de que disponía en su tiempo, le pasó el trapo a Verne y previó la aviación comercial y de guerra, los tanques, las bombas nucleares, la revolución sexual, la televisión y hasta el núcleo conceptual de lo que hoy llamamos Internet. Anticipó las guerras mundiales y la incomodidad que Gran Bretaña sentiría en el seno de Europa, inclinándose por la fraternidad con otras naciones angloparlantes.
Sus visiones impresionaron a Winston Churchill desde joven. El futuro Primer Ministro no sólo frecuentó a Wells —entre 1902 y 1946, año de la muerte del escritor—, sino que utilizó una de sus expresiones —the gathering storm, o sea la tormenta en ciernes, que aparece en La guerra de los mundos— para describir el surgimiento de la Alemania nazi. En 1906, cuando se disponía a consagrar una legislación para que el Estado otorgase pensiones y velase por la integridad de sus niños, Churchill le envió una carta donde admitía: "Tengo una gran deuda con usted". En efecto, los escritos políticos de Wells pesaban tanto como sus ficciones: un texto suyo de 1940 fue la base de lo que en 1948 se consagró como la Declaración Universal de los Derechos del Hombre.
Podríamos decir que la ciencia de hoy absorbió y sobrepasó la imaginación de Wells, y que por eso sus ficciones huelen a reliquia. Sin embargo, una de sus profecías todavía no se ha cumplido pero parece en ciernes, como la tormenta que tanto impresionó a Churchill; y es, precisamente, aquella que se desprende de su visión más pesimista.
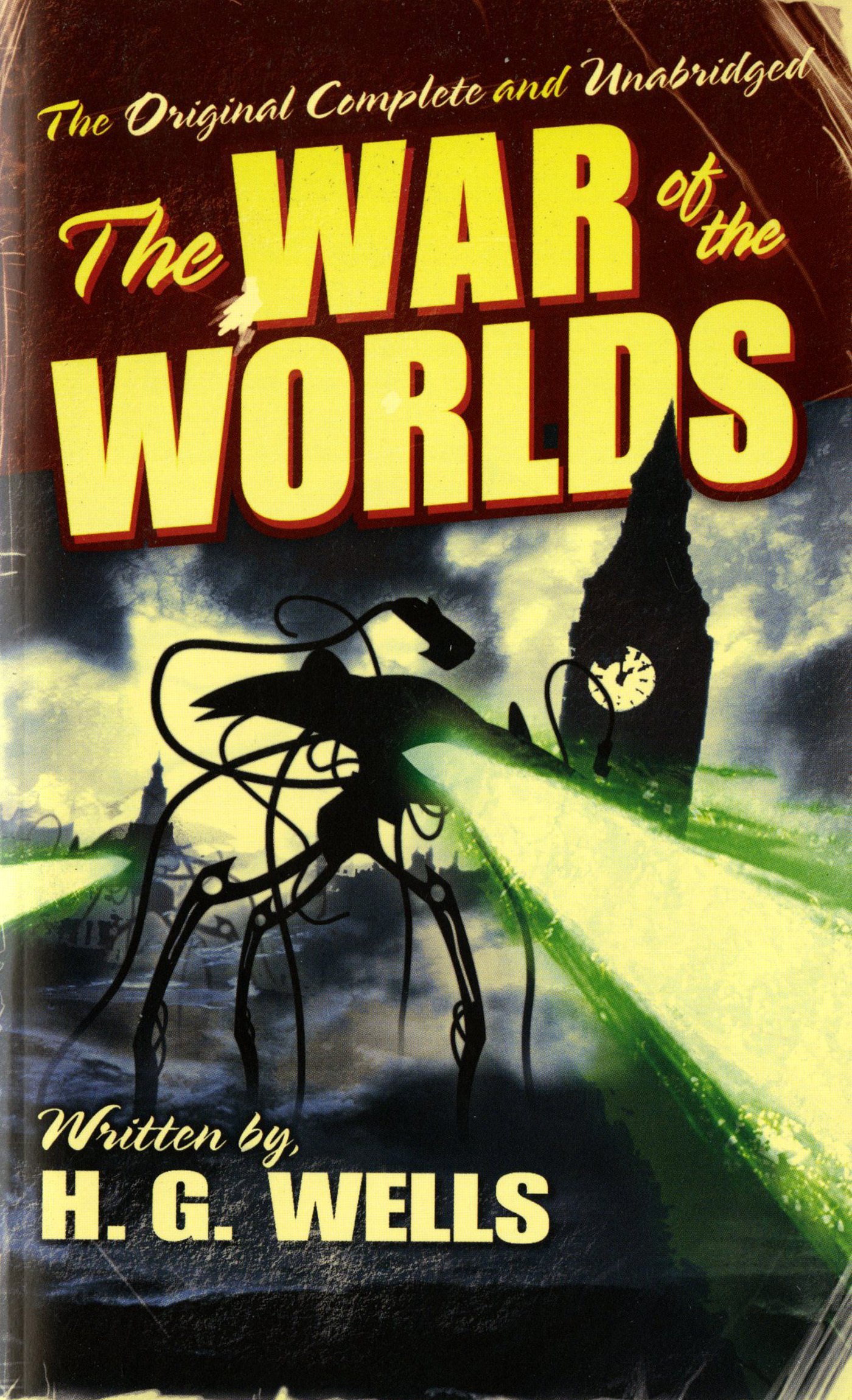
Weimar, la remake
La serie de la BBC subraya una de las paradojas que vertebran el relato de Wells. A pesar de haber sido concebido durante uno de los momentos de franco poderío del Imperio, el libro se planteaba la hipótesis de la existencia de un poder superior, que estuviese en condiciones de reducir la artillería británica a cenizas. (O, para ser aún más insidiosos: un poder que estuviese en condiciones de hacerle al Imperio lo mismo que el Imperio hacía con sus colonias.) En su momento de mayor fe en el destino glorioso que creían encarnar, Wells le propinó un sopapo al ego nacional, apelando un poco a la sabiduría bíblica y otro poco al sentido común: uno puede fardarse de ser el más guapo del barrio, pero tan sólo hasta que aparezca otro que nos limpie los mocos de un bife. (La inescapable dinámica de la hubris, diría el fúnebre Nelson Castro.)
La advertencia de Wells sigue vigente, lo único que cambió son sus actores. Gran Bretaña ya no es su versión full, después de la Segunda Guerra se vio reducida a su versión base. Ahora el guapo del barrio es aquel a quien consideraba su hermano menor, que hoy exhibe el comportamiento errático de aquel que ha abusado de los esteroides y empieza a pagar las consecuencias (físicas, neurológicas) de esa excesiva ingesta: el actual inquilino de la Casa Blanca será muy poderoso, sí, pero se presta a la sátira. Sus rasgos más notorios (pelo artificial, piel pasada de lámpara, incontinencia verbal, incultura, prepotencia y manos Extra Small —desde que lo vi agarrar un vaso de agua con ambas manos, pienso que se trata de un salto [in]volutivo hacia una humanidad que no hace más que aferrarse al celular y twittear con los pulgares—, lo tornan más apropiado a una tira de Popeye que a la vida real. (O mejor: Trump como Biff, el villano de Volver al futuro, llegado a Presidente.) Pero la fascinación que despierta el personaje no debe distraernos de su condición de mascarón de proa. El Flato Donald es apenas un delegado de poderes que seguirán estando allí cuando le devuelvan la frase que lo hizo famoso por TV (You're fired!, o sea ¡estás despedido!) y no le quede otra que conducir una nueva temporada de The Apprentice.

Hoy lo tenemos presente porque, en cumplimiento de su mandato, está haciendo un verdadero desastre en América Latina. Nos queda el (tonto) consuelo de que, como dicen en las películas, it's not personal: no es que nos tengan especial tirria, simplemente nos están apretando con la misma prensa que usan en todos lados — en Medio Oriente pero también en Europa, en África pero también en Estados Unidos. De lo que se trata es de que los poderes que existen detrás del tinglado —el círculo rojo de Trump, diría Mauricio, que en estos días delibera sobre la conveniencia de cambiar su nom de guerre y pasar a llamarse Jairicio Bolsomacri, o en su defecto Luis Fernando Camacri— están forzando una transferencia de riquezas del 99% de la humanidad hacia sus reforzados bolsillos, mientras el sistema económico camina al filo del abismo. Y esas vueltas que ajustan el tornillo de la prensa hacen saltar los remaches de la nave del Estado moderno y crean rajaduras por las que se derraman las conquistas sociales que creímos definitivas. Adiós Estado de bienestar, aquí y en todas partes; bienvenida la incertidumbre bullrichiana, la sociedad-selva y el sálvese quien pueda.
Por supuesto, nada de esto lo logran solos: cuentan con kapos en todas partes. En lo que hace a los que se domicilian en nuestro vecindario, Eduardo Febbro los definió así en Página/12: "América Latina tiene la derecha más depravada, pusilánime, corrupta e iletrada del mundo. Está dispuesta a quemar en la hoguera a un país entero con tal de no ceder ni un céntimo de sus ya monumentales beneficios. Respaldada por Washington, aliada al militarismo golpista y embebida de una ideología involutiva, las derechas continentales actúan como si los países de los cuales extraen sus riquezas fueran para ellas un mero exilio y no la patria original... Nuestras derechas cavernícolas jamás atravesaron el Siglo de las Luces. Siguen ancladas en los tiempos de la barbarie ideológica y la oscuridad".
En La guerra de los mundos, H. G. Wells imaginó que un poder ultraterreno nos ponía al filo de la extinción. Pero con el correr de las guerras del mundo real, comprendió que el enemigo más peligroso del que debíamos cuidarnos no provendría de otras galaxias. A la hora de hacerse mierda, nuestra especie es autosuficiente. Para ponerlo en términos más elegantes: ya en la Roma clásica el comediante Plauto había entendido que homo homini lupus —el lobo del hombre es el hombre mismo—, pensamiento que Hobbes retomó veinte siglos después en su obra De Cive. Y la experiencia de ver el ingenio humano aplicado a las formas más industriosas de la destrucción fueron arrimando a Wells a una visión cada vez más distópica. Por ejemplo en The Sleeper Wakes (publicada en forma serializada en 1899, y reescrita durante la Primera Guerra para ser editada como libro en 1910), que cuenta la historia de un hombre que se despierta de un coma dos siglos después para descubrir que la población de Londres vive esclavizada por una plutocracia.

Las hoy populares películas de superhéroes —lideradas por el éxito de la Marvel— siguen buscando villanos en otros planetas o dimensiones, tal como lo hizo Wells en un principio. Pero así como el escritor inglés lo fue entendiendo, nosotros deberíamos asumir que no habrá guerra de mundos en plural: aquello a lo cual asistimos en este tiempo es una guerra de nuestro mundo contra sí mismo. Por eso me preocupa la posibilidad de que, mientras nos dedicamos a la batalla por reconquistar el terreno perdido en estos años (¿y quién negaría que se trata de la más justa de las luchas?), perdamos de vista el cometido al que deberíamos dirigir casi todas nuestras energías: frenar de cuajo el proceso de destrucción del planeta, que a este paso tendrá a nuestros nietos comiendo grillos, bebiendo con goteros y considerando si vacacionar en la mitad del mundo arrasado por tsunamis o en la que se convirtió en un parque temático que homenajea al Sahara.
La noción está instalada en nuestras mentes, pero aun así no conseguimos que altere una sola de las conductas cotidianas. Una versión a escala mundial del autoengaño a que nos sometemos cuando prometemos empezar la dieta o ir al gimnasio. (Y que por supuesto, tendrá consecuencias a igual escala.) Esto es desesperante, en un contexto donde el mundo parece involucionar hacia un rebrote de los nacionalismos —estamos al borde de la relectura farsesca, pero no por ello menos letal, de la República de Weimar—, cuando debería marchar a paso forzado hacia el internacionalismo, un sistema planetario de cooperación sin el cual no habrá supervivencia para nadie.
A veces quiero creer que los plutócratas del círculo rojo tienen un plan que no alcanzamos a ver. Que encontraron una vía de escape a otro planeta o a otra sucursal del multiverso y que están haciendo lo que hacen para costearse la fuga y el ulterior buen pasar. Eso sería de una mezquindad olímpica, en tanto supondría sacrificar al 99% de la humanidad en beneficio propio, pero al menos tendría un sentido. Sin embargo, la mayor parte del tiempo creo que son imbéciles, nomás. Adictos al dinero y el poder que, así como nosotros no llegamos nunca al gimnasio, postergan ad infinitum la consideración de las consecuencias de sus actos, de su despiadada explotación de la humanidad y del planeta que ya no da más leche. Cuando estoy en esa vena —casi siempre, insisto— mi única duda pasa por dirimir a qué sucumbirán primero: si a la turba que los despedazará, harta de su irresponsable dominio, o al apocalipsis que los igualará a un matarife de Ranelagh y a un conductor pakistaní al servicio de Uber.

Lo que Wells se preguntaba a fines del siglo XIX, riéndose en la jeta misma del esplendor imperial, era: ¿podremos superar racionalmente las injusticias que conducen de cajón al conflicto social y al internacional y aplicarnos a la más importante de las batallas que la humanidad tiene por delante? ¿O seguiremos haciendo de cuenta que no pasa nada, hasta que una catástrofe —que puede ser autoinfligida o externa, como en El Eternauta (¡que además de todo era un homenaje a Wells!)— nos elimine o nos fuerce a un salto evolutivo?
Adiós, Era de la Frustración
Ya sé, ya sé: con el incendio que hay en casa y el drama que están padeciendo los vecinos, ¿quién puede pensar en el planeta? Alrededor nuestro existen millones de bocas que reclaman alimento esencial hoy, ayer: ¿y si postergamos el tema hasta el mes que viene — o hasta el año que viene, o mejor: el período presidencial que viene? Suena sensato. Al menos hasta que cae la ficha y se asume que lo conveniente sería que las soluciones de hoy incluyan en la ecuación el signo del mañana. Quiero decir: que las soluciones por las que optemos en el presente no empeoren las perspectivas del futuro. El refranero popular tiene claro el concepto: se trata de no mandarse por el sendero de un pan para hoy que redunde en un hambre para mañana.
Porque la política no es lineal. Sus mejores practicantes saben que cada decisión tiene un efecto presente que a su vez construye estratégicamente, en tanto ayuda a articular futuros deseables, a aproximarlos en el reino de la posibilidad. Es como jugar a hacer patito con una piedra. Si la clavás de una en el agua, no vas a producir ondas más que en el lugar del primer impacto. En cambio si la tirás bien —si tomás la decisión correcta—, vas a generar ondas acá, pero también allá e incluso más allá.
La idea es apagar el incendio sin derrumbar el edificio, lo cual tornaría absurdo todo el esfuerzo. ¿Pido demasiado? Tal vez lo parezca, pero cuando considero que lo que demando es necesario —lo imprescindible, lo insoslayable—, concluyo que no. Si es necesario que reduzcamos las posibilidades de una catástrofe mundial, no puede nunca ser demasiado — es lo que hay que hacer, y punto.

Cuando era chico, mi primo postizo estudiaba tae kwon do. A mí ningún deporte me entusiasmaba del todo, y además estaba cada vez más miope. (Mi familia no se había dado cuenta aún. El único deporte que podía practicar en esas condiciones era el tae cie go.) Pero como me gustaba la idea de partir tablas con el puño o el filo de la mano, le pedí que me explicase cómo hacerlo. Después de todo yo había crecido leyendo las revistas mexicanas de la Editorial Novaro, que promocionaban los cursos por correo de Charles Atlas para volverse forzudo. En el peor de los casos, lo de mi primo podía ser una cruza entre el tae kwon do y el teléfono descompuesto.
Me explicó entonces que el chiste era no pensar en la madera, sino en lo que había más allá. Que tenía que golpear sin considerar la madera como límite: la idea era que la mano llegase al otro lado, ese era el objetivo. Capaz que me vendió cualquier verdura, pero funcionó: recuerdo haber quebrado un par de tablas piadosas, sin dolor y sin romperme nada. El alfeñique de 44 kilos egresó honrosamente de su breve curso de arte marcial a domicilio. Y sigo creyendo que aquel principio es funcional. Es absurdo golpear una tabla si creés que te va a frenar. Hay que golpearla como un obstáculo al que se removerá como si tal cosa, para llegar donde queremos llegar.

Al pobre de Wells, que era un socialista utópico y trabajó tanto por el bien de la humanidad (sin contar la humanidad concreta que fabricó, mediante ingente actividad amatoria), le tocó un tiempo de mierda. A pesar de las señales de alerta que produjo, vio el horror de ambas Guerras Mundiales y la concreción de muchas de las pesadillas que en Woking todavía le parecían divertidas. El Humo Negro con que los marcianos matan en La guerra de los mundos no se diferencia de los gases que causaron estragos en las trincheras. Los bombardeos aéreos que había vaticinado se convirtieron en horrenda realidad. Tal vez por eso bautizó el tiempo de entreguerras como La Era de la Frustración. ¿Cuál era el sentido de remontar una conflagración tan horrenda para, veinte años después, lanzarse a otra infinitamente peor?

La mente docente de Wells se rebelaba ante la idea de que la humanidad fuese el peor de los alumnos y no aprendiese nada. Por eso en su último libro, Mind at the End of Its Tether (1945, al que se podría traducir así: Una mente a la que se le está acabando la soga), se planteaba la posibilidad de que nuestra especie fuese reemplazada por otra — y más aún: consideraba que eso no era necesariamente una mala idea.
Todos pensamos con frecuencia que no tenemos remedio. Pero acto seguido miramos en derredor, y vemos a nuestros pequeños, o registramos una música, o pescamos un gesto de generosidad entre desconocidos, y reconsideramos: toda esa belleza de la que somos capaces también es nosotros, y merece otra oportunidad. Una oportunidad que no es un hongo, que no brota sola, que tiene que construirse. Y si bien es cierto que estamos complicados, ¿quién está en mejores condiciones de convertirse en una esperanza para el mundo todo, de liderar la lucha por la preservación del planeta? ¿África? Difícil. ¿Asia? Niet. ¿Europa? Unmöglich. ¿Estados Unidos? Forget it. Así que díganlo. Latinoamérica. Si tejemos un acuerdo y nos ponemos de pie, deberíamos actuar en el concierto del mundo como La Gran Esperanza Plurinacional.
Nuestra Era de la Frustración concluyó el 27 de octubre, cuando partimos una tabla soñando con el 10 de diciembre. El 10 de diciembre romperemos otra, porque necesitamos llegar a un más allá donde el neoliberalismo ya no vuelva a tener cabida entre nosotros. Esa era la idea, si no escuché mal.
No sólo volver, sino volver mejores.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

