Cuando el niño era niño,
caminaba balanceando los brazos,
quería que el arroyo fuese un río, que
el río fuese un arroyo
y que ese charco fuese el mar.
Cuando el niño era niño,
no sabía que era niño,
todo le parecía animado
y todas las almas eran una.
Así empieza la película Las alas del deseo (Der Himmel über Berlin, 1987): con Bruno Ganz leyendo el poema que Peter Handke le dedicó a la infancia.

Cuando yo era chico no pensaba en arroyos, charcos y ríos. Tal vez porque, a diferencia de Handke, no crecí en una ciudad derruida por las bombas, la mayoría de mis juegos eran juegos de guerra. Iba a la guerra pretendiéndome Arturo, contra el Mordred que amenazaba la unidad inglesa. Iba a la guerra como Robin Hood, contra el Juan Sin Tierra que exprimía a los pobres y usurpaba el trono de Ricky Corazón de León. Iba a la guerra como Sandokán, contra el invasor colonial. (En esa época mi ideología era héroe-dependiente: dependía del carisma del protagonista de las historias que me seducían.) Iba a la guerra contra el nazi despiadado, embajador del Eje del Mal. Hasta cuando me disfrazaba de cowboy iba a la guerra sin saberlo, contra los habitantes originarios del territorio norteamericano que eran crueles y acosaban a los encantadores colonos de piel blanca. Por supuesto, para encarar esos afanes contaba con los accesorios de rigor: espadas, arco y flechas, cascos que disimulaban mi flequillo, Colts y metralletas. La violencia era una fiesta y, más allá de los confines de casa, había un mundo extra large al que ni siquiera me gustaba asomar.

Cuando ya no era tan chico conocí la violencia real, pero esta carecía de gracia alguna. Los militares que ponían la cara en nombre del poder decían que también estábamos en guerra, como en mis juegos infantiles, pero a esta le adosaban un adjetivo novedoso: se trataba de una guerra sucia, a diferencia de las convencionales que nos sabíamos de memoria gracias a películas, cómics y novelas.
La explicación era simple: como el enemigo era interno e informal, adoptando los modos subrepticios de la guerrilla, no había modo —decían— de combatirlo a plena luz, siguiendo las reglas internacionales para la guerra establecidas, por ejemplo, en La Haya en 1907 y en Ginebra en el '49. No podían enfrentarlo de manera limpia, argumentaban, con la ley en la mano. Según su lógica, para reducir a un adversario oscuro era necesario emplear métodos tenebrosos. Lo cual obviaba ciertos detalles, como el hecho de que milicos y canas estaban obligados a actuar en el marco de la ley, en tanto representantes del Estado; y que la desproporción en materia de número de combatientes y poder de fuego era abismal, lo cual desaconsejaba convertir al entero territorio argentino en escenario de una batalla irregular y a todo el pueblo en sospechoso de sedición. Pero en fin, no se puede negar que el calificativo era adecuado, aunque no del modo en que sus difusores lo soñaron: para acabar con los focos de la lucha armada —sombra magnificada por la prensa de la época, que pretendía que estábamos a esto de convertirnos en un régimen maoísta tanto como hoy lo estaríamos de ser Venezuela— la represión debía descender al barro, pintarse la cara, actuar en la penumbra, medrar en sótanos y catacumbas — ensuciarse, bah.
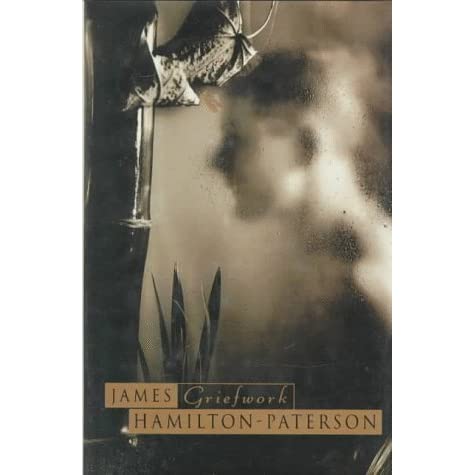
Y vaya si se ensuciaron. Años después, cuando ya no era chico pero todavía era joven, tuve la oportunidad de asistir en Roma a una sesión del juicio que se le dedicaba in absentia al genocida Suárez Mason. Fue allí, tan lejos de casa, que conocí a Estela de Carlotto y a Morris Tidball, uno de los miembros fundadores del Equipo Argentino de Antropología Forense. Morris me regaló una novela de James Hamilton-Paterson que se llama Griefwork, neologismo que articula las palabras grief, pena, y work, trabajo. Me encantó porque caía de maduro que necesitábamos inventar algo así para seguir viviendo: un concepto que ayudase a entender que la pena no era una fatalidad ni un bloque inexpugnable sino un laburo, una perseverancia, algo que acometer a diario hasta metabolizar y dotarlo de sentido histórico. Ese día conocí por dentro los juzgados que se habían acondicionado en Italia para juzgar a los miembros de las Brigadas Rojas: con el estrado típico y filas de asientos para los asistentes, pero además con jaulas de metal donde se ubicaba a los acusados durante las sesiones — celdas dentro del tribunal, para evitar que los acusados intentasen fugarse pero también para protegerlos, como la ley disponía y mientras la ley actuaba.

Cuenta la leyenda que, en ocasión del secuestro del líder democristiano italiano Aldo Moro, un miembro de los servicios de seguridad propuso torturar a un detenido para sacarle información. A lo cual el general Della Chiesa habría respondido: "Italia puede permitirse perder a Aldo Moro, pero no puede permitirse implantar la tortura". De ser cierta la actitud, ese general demostró cuán distinto era a los nuestros. Pero la diferencia no termina ahí. Si los represores argentinos construyeron un mecanismo a escala industrial de secuestro, tortura, muerte y desaparición fue también, entre otras causas, porque el Poder Judicial de entonces —una escudería a la cual el modelo 2021 evoca, en muchas de sus líneas— se negó a cumplir con su deber y a alzar la voz para reclamar que nada se hiciese por fuera de la ley. Con el tiempo entendimos que lo ocurrido no hubiese tenido lugar de no existir instigación y colaboración empresarial, complicidad de miembros de la Iglesia, de políticos y de periodistas. (La suciedad reivindicada por los represores fue instrumental, también, para que ciertos diarios obtuviesen la planta que fabrica el papel donde todavía se imprimen sus sucios deseos.) Pero no debemos olvidar que hubo otros co-responsables de la masacre a los que no suele mencionarse, y esos son los jueces que no cumplieron con su deber.
A esa altura yo ya no creía que todas las almas eran una, como el niño del poema de Handke. Pero reconocía que algo nos emparejaba a los argentinos que sobrevivimos a la dictadura, una de las consecuencias de haber atravesado un tiempo definido por la guerra sucia. Por más inocente que uno fuese —y yo calificaba, desde la adolescencia que despuntaba en mí y el nulo interés que me despertaban la política, e incluso la realidad—, ese tipo de confrontación no dejaba escape.
Participar de una guerra sucia, aunque más no sea desde el consentimiento tácito o la impotencia, salpica de mugre a todo el mundo, y sin excepción.

Los rompetutti
Cuando el niño era niño,
se despertó una vez en una cama extraña
y ahora lo hace una y otra vez.
Mucha gente, entonces, le parecía bella,
pero ahora sólo unos pocos se lo parecen,
con mucha suerte.
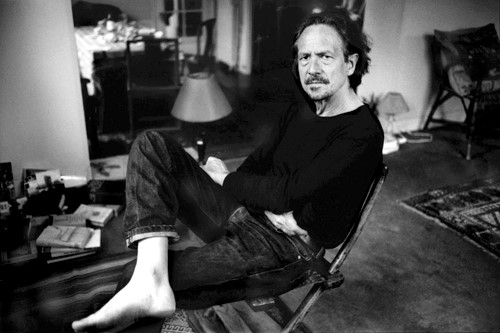
Habrá quien crea que la guerra sucia fue un proceso puntual, encapsulado en tiempo y espacio. Sería un error, porque desde los '70 hubo otras guerras sucias en Latinoamérica. Sin ir más lejos, eso es lo que fue —es— el lawfare: la prolongación de un tipo de conflicto equiparable a aquel que nos ocupa, sólo que llevado a cabo por otros medios.
Hablamos de la adopción unilateral (es decir, por tan sólo uno de los campos enfrentados) de acciones conscientemente ilegales. En el caso del lawfare pueden parecer menos salvajes que la represión de los '70, por las características del brazo ejecutor: los jueces no son gente de armas tomar, como milicos y policías. Pero en algún sentido esta guerra sucia es más escandalosa, porque ¿de quiénes deberíamos esperar mayor respeto por las leyes, ya que las simbolizan institucionalmente, sino de los jueces?
En este caso, el bando al que blandamente se le dice neoliberal cuando debería llamárselo como lo que es: antidemocrático, asumió que no podría vencer por las buenas al kirchnerismo / peronismo frentista y destapó la caja de Pandora de las malas artes sin pensarlo dos veces. Vedada la opción militar por improcedente, los íconos del poder local acudieron a otros de sus empleados tradicionales, los jueces. Y así, las jugadas de pizarrón diseñadas por los generales civiles de la guerra sucia fueron practicadas por magistrados y periodistas chapuceros. ¿Alguien se pregunta cuán diferente sería nuestro presente si no hubiésemos padecido atentados contra la democracia como la instrumentación del suicidio de Nisman, la instalación de la figura de la misteriosa Morsa, las injustificables prisiones preventivas de personas de peso simbólico como Boudou, las causas fraguadas contra Cristina y Milagro y tantas otras putadas que ni hace falta mencionar?

A diferencia de los genocidas, ninguno de los antidemocráticos de hoy (entre los cuales, puesto no menor, sigue revistando alguno de los antidemocráticos de ayer, con cartel francés), ninguno de ellos, insisto, reivindica el lawfare como guerra sucia, porque iría en contra de la fachada de legalidad que quisieron y quieren sostener, ahora que simulan respetar las reglas del juego democrático. Ese es el argumento central: ¿cómo va a tratarse de movidas impropias si las valida un juez, que es el paradigma de la propiedad en términos legales? El tema es que, así como un policía podía apartarse de lo que le estaba permitido hacer e incurrir en acciones parapoliciales (el prefijo para viene del griego y significa al margen de), jueces como Bonadio incurrieron en acciones parajudiciales: abusar de las prisiones preventivas, cagarse en los procedimientos establecidos (al no grabar los testimonios, por ejemplo), inventar causas de puro humo, dar por buenas pruebas que no existen y numerosas putadas más, indignas de gente de ley, que tampoco merecen nueva mención. Eso son los jueces que se menefregaron a conciencia en lo que su oficio les permitía hacer: tan parajudiciales como Suárez Mason era un paramilitar.
La anulación in toto de lo actuado contra Lula en el marco del Lava Jato supone un hito en la historia de la guerra sucia actual. Puso en evidencia que el otrora superstar de las leyes brasileñas, el juez Sergio Moro, no había dejado sin violar ni uno sólo de los principios que se estudian en la facultad de Derecho y a los que debía respetar y hacer respetar. Lo notable es que la reacción contra esta negación de la ley perpetrada por sus propios dueños provino de las entrañas del Poder Judicial de Brasil: un signo de relativa salud, que sugiere que en ese país existe una valoración de ciertas instituciones democráticas superior al que hay por acá. Nuestros generales civiles de la guerra sucia son infinitamente más voraces, infinitamente inescrupulosos, infinitamente indiferentes al destino eventual de los empleados que usan para sus tareas. En los '70 rompieron las Fuerzas Armadas, de modo que, décadas más tarde, todavía no se han recuperado de todo. En esta década terminaron de romper el Poder Judicial, de modo que todavía no sabemos —ni Alberto lo sabe— cómo reconstruirlo para que vuelva a cumplir con su función original, por cierto irreemplazable.

Así como, a consecuencia del accionar ilegal de los represores, la guerra sucia manchó a toda la ciudadanía por acción u omisión, el lawfare embarró a todo practicante de la ley por el simple hecho de serlo. Difícil imaginar que se libren de la sospecha y del descrédito, a no ser que se involucren en el saneamiento de la institución que juraron hacer valer.
Lo que a nosotros, veteranos de la guerra sucia, no debería escapársenos, es que en su infinita voracidad —infinita inescrupulosidad, infinita indiferencia—, los generales de civil no se resignarán a ver derrumbarse esta segunda etapa de la conflagración que iniciaron. Estas semanas demostraron que están alumbrando la tercera fase de su ofensiva bélica. En medio de una plaga mundial, que cuestiona el sentido de todas las instituciones y empuja a los pobres a la desesperación lisa y llana, están usando lo que debería ser una panacea —la vacuna— como un arma.
Damas, caballeros y afines, despertad. La ingenuidad no es un lujo que estemos en condiciones de costear. Nos encontramos en los umbrales de una tercera guerra sucia, que a juzgar por lo que vemos en estos días, más que sucia pinta para mugrienta.
Rascando el fondo de la olla
Cuando el niño era un niño,
llegó la hora de hacer las siguientes preguntas:
¿Por qué soy yo y por qué no soy tú?
¿Por qué estoy aquí y por qué no allí?
¿Cuándo comenzó el tiempo y dónde termina el espacio?
¿No es la vida bajo el sol solo un sueño?
¿No es lo que veo, escucho y huelo
apenas la ilusión de un mundo que existió antes que el mundo?
Dados los hechos del mal y la gente, ¿existe realmente el mal?
¿Cómo puede ser que yo, que soy, no existiese antes de llegar a ser y que algún día yo, que no soy, no sea más aquello que soy?
Los meses que nos separan de las elecciones legislativas serán escenario de una campaña de violencia inédita en este siglo. En general la cohetería poderosa se reserva para las presidenciales, pero la facción antidemocrática entiende que perder fuerza en el Congreso —ante un Poder Legislativo que funciona y actúa, a diferencia de aquel del período 2016-2019— puede serle fatal. Y por eso, dado que ya no dispone de las Fuerzas Armadas, que su injerencia sobre las de seguridad es tenue y que no le sobran jueces decididos a rifar su carrera en favor de un régimen de excepción (a lo Temer en el Brasil post Dilma), no le queda otra que rascar el fondo de la olla.

Hace días me pregunté en voz alta, vía Twitter, si estábamos en los albores de una campaña mugrienta como no habíamos visto nunca y alguien respondió: Pero cómo, ¿no empezó ya el 11 de diciembre de 2019? Es verdad que empezaron a arrojar basura desde el minuto uno, pero insisto: debemos prepararnos para una escalada de hostilidades, porque la desesperación es mala consejera y esta gente nos va a tirar con lo que les queda a mano. Que por un lado no es mucho. Para construir ese monstruo con el cual decidieron competir dentro del sistema, los Doctores Frankenstein del campo antidemocrático apelaron a cuanto cadáver encontraron en el linde del campo político. Después de circular como bola sin manija por infinidad de partidos y alianzas, Pato Bullshit era material de mesa de saldos. La tunearon un poco y hoy está convencida de ser Marine Le Pen, cuando es un personaje de Gasalla que no sabe que es personaje de Gasalla. La implosión de 2001 convirtió a la UCR en una cáscara carente de destino, a no ser que decidiese refundarse; en cambio, los radicales decidieron prestar su sello partidario a la aventura necropolítica que proponía el PRO.
Es verdad que la campaña que conduce a las elecciones intermedias de octubre empezó con la pandemia, cuando la oposición entendió que si el Frente de Todos piloteaba la emergencia —en términos de salud pública, tanto como económicos— sería imbatible. Por eso tardó nada en pronunciarse en favor de la muerte: boicoteando la cuarentena, invitando a las aglomeraciones irresponsables, bardeando la vacuna. (Nos preguntábamos qué habría sido de nosotros en pandemia si Mugricio hubiese seguido en la Rosada, pero hoy existe una respuesta: seríamos una versión a escala de Brasil y ya andarían circulando cepas llamadas Mendoza, Corrientes, Jujuy.)

Dada su naturaleza, a esta gente nunca se le cruzó que beneficiar a las mayorías era una política inteligente para una fuerza que compite electoralmente. Pero desde los tropiezos que cuajaron en la derrota del '19, Juntos x la Muerte se repliega cada vez más sobre su núcleo duro. Parte de ello es decisión consciente, y otra parte es consecuencia de su punto ciego: ni siquiera ante el arranque de la vacunación en CABA reparan en que se trata de personas con miedo de enfermarse, y no de una nueva photo opportunity que explotar en medios afines.
Su única plataforma es el antiperonismo cerril. Que es todo lo que reclaman sus votantes, gente que no disimula su desprecio por la política y que prefiere ser enardecida a entender e informarse. Por eso no la afectan las contradicciones que a uno lo sacan de quicio, como que el vencedor profesional de vacunas Rubinstein critique la Sputnik, que "el genio de las finanzas" Prat Gay —Cristina dixit— bardée la marcha de la economía, que Macri recomiende libros o que Pato Bullshit mida la dimensión ética de Estela o denuncie una represión. (Ni siquiera les molesta que payasée vestida con traje a rayas o diga ante cámaras que habría que comercializar las vacunas, mediante una formulación verbal que llenaría de vergüenza a una piba de primaria: "Si la gente pagaría...", dijo la ex ministra. Ah, los tiempos dorados en que los oligarcas se expresaban correctamente al menos en un idioma.)

El núcleo duro de Juntos x la Muerte no espera autoridad moral o profesional de sus referentes: lo único que demanda es que digan lo que quiere oír, sin que importe que tenga asidero alguno en la realidad. Su deseo —su sueño húmedo— es la aniquilación del peronismo, una posición antipolítica desde que no admite negociación ni terreno intermedio: quieren eso o la nada. En ese extremismo que los empuja a una nueva guerra sucia, dependen cada vez más de personajes esperpénticos, bien fondo de olla, característicos de la dimensión para —marginales en el contexto de sus profesiones— como Pitta, Sebreli, Randazzo y Moreno. A esta altura, nadie ve TN para informarse sino para obtener un subidón de rabia. Es el equivalente mediático de consumir paco: les da un high cada vez más breve, que buscan compulsivamente aunque cada nueva dosis mate miles de neuronas. A ese público cautivo ya lo describió Milton en el siglo XVII: "Aquel que esconde un alma oscura y pensamientos sucios camina a oscuras bajo el sol de mediodía; él es su propia mazmorra".
Muchos pensarán que el affaire que protagonizó la tía Betty es una bufonada más del repertorio a que nos tienen habituados. ¿Qué cambiaría una raya extra sobre el pellejo de estos tigres de la malaria? Pero el escandalete marca un salto cualitativo —aunque, para ser preciso, debería decir anticualitativo— hacia la tercera guerra sucia que esta gente urde. Como dijo el escritor Sergio Olguín, la Sarlo se negó a participar de una campaña de bien público, lo cual era y es su derecho; pero al mismo tiempo, se prestó por entero a una campaña de desprestigio. En la incursión televisiva que lo detonó todo concretó una extraña pirueta intelectual: mientras sobreactuaba dramáticamente la ética de la que pretendía hacer gala (dijo que "prefería morir ahogada" de Covid antes que hacer algo indebido), planteó algo que sabía que era mentira — que se había tratado de un ofrecimiento clandestino, algo que se negociaba "debajo de la mesa". Después dejó macerar su acusación durante 40 días, alimentando la sospecha, y finalmente, conminada por la Justicia gracias a los oficios de un operador paraperiodístico, le echó tierra encima a Soledad Quereilhac y Carlos Díaz, el editor de Siglo XXI, como presuntos responsables de la propuesta indecente.

Nadie está exento de un desliz, y los ojitos rojos de las cámaras son tentadores a la hora de dejar que el acting se imponga sobre la sensatez. Pero aunque Sarlo pretendió asumir su error (dijo que la mención a una propuesta bajo la mesa había sido "una desdichada metáfora" y anunció que se "autocriticaba fuertemente" — un meme instantáneo, si los hay), lo concreto es que ante la Justicia persistió en el error, acusando a gente inocente de haber hecho algo indebido. Lo cual da por tierra con toda presunción de ingenuidad de su parte. Y a continuación, mirá vos, Clorín remató la jugada frente al arco. (A estos diarios grandes, porque no son grandes diarios, yo los llamo Clorín y La Micción, porque concentran impurezas que, de no excretarlas, nos intoxicarían.) Que Clorín mande fruta en su tapa ya no sorprende a nadie, pero esta ocasión supuso un salto de pantalla que no pasó desapercibido.
Su práctica de los últimos años era tirar cualquiera en tipografía catástrofe y con el tiempo, cuando se imponía que el dato era falso, no rectificar nada o hacerlo con pocas líneas en una página par del fondo. Pero no recuerdo que haya persistido en publicar una tapa mentirosa después de que el dato hubiese sido desmentido, y difundidas ampliamente las pruebas de que se trataba de un infundio. (Impresiona la lucidez en caliente del gobernador Kicillof, que la noche del miércoles se preguntó en televisión: "La tapa de Clarín, mañana, ¿va a decir que no fue una vacuna por abajo de la mesa? ...Para mí la tapa de Clarín va a ser muy desfavorable, sobre la base de una mentira".) En su sucesión dramática, el derrape de la tía Betty y la tapa kamikaze de Clorín anuncian que esta etapa de la guerra sucia —etapa agónica, de un proyecto de país para pocos que actúa como gato acorralado— tendrá por característica la política del bonzo, que protestaba públicamente prendiéndose fuego. Desprovistos de mejores herramientas, los generales civiles de la guerra sucia no dudarán en enviar a los recursos que les quedan —ya se trate de personas o medios— a prenderse fuego, con tal de que, al incendiarse, arrebaten también a algún adversario.

Mientras me preguntaba cómo enfrentar semejante voluntad de muerte, mis neuronas hicieron sinapsis sin avisar. Semanas atrás, cuando me interné para operarme, llevé conmigo una edición de La odisea, que sigo releyendo. (No pregunten por qué, yo tampoco tenía idea.) Y al pensar en la primera guerra sucia de mi vida, me vino a la mente el poema de Handke y volví a ver Las alas del deseo, donde —sólo lo recordé ante la pantalla— Curt Bois interpreta a un Homero moderno, que se pregunta por qué nadie logró aún cantar una épica de la paz. ¿Qué es La Odisea sino la historia de un hombre que, habiendo cortejado la gloria, sólo desea volver a casa, recuperar la compañía de la persona amada y ver crecer a su hijo? ¿Y qué es Las alas del deseo sino la historia de un ángel que, habiendo participado de la gloria divina, ansía hacerse carne, saborear un café, sacarse los zapatos y mover los dedos de los pies?

A pesar de haber sufrido mucho —los generales de la guerra sucia no ahorraron expensas en ese menester—, nosotros no entramos en la lógica del odio. Tal vez porque, cuando nos preguntamos cómo plantarnos ante un hecho político, lo que buscamos no es tanto una respuesta estratégica o táctica como una existencial: en el fondo, lo que planteamos es cómo seguir siendo buena gente en una circunstancia equis, cómo vivir mejor o más plenamente — o sea, cómo conservar el único poder que cuenta, el de la soberanía real sobre cada decisión de nuestras vidas.
Por eso importa tanto que no perdamos el equilibrio, más allá de la sinrazón que nos escupan en la cara. Van a ocurrir naufragios en estos meses, habrá mentiras a granel, lluvia de mugre, violencias simbólicas y puede que hasta violencia real (que conste que escribí estas líneas antes de que lloviesen piedras sobre la comitiva de Alberto), porque nadie organiza fuerzas de choque pour la gallerie: una vez que te animaste a tirar cadáveres de utilería en Plaza de Mayo, tirar muertos de verdad es cosa de gradación. Pero, pase lo que pase, dejemos que los bonzos se incendien solos. Lo esencial es no actuar como combustible cuando pretendan abrazarnos. Contar hasta mil, respirar hondo, no entrar en la provocación. De otro modo, esta guerra sucia volverá a llenarnos la cara de hollín. Y nosotros somos otra cosa, o al menos aspiramos a ser otra cosa. Somos los que elegimos no vivir sólo para nosotros mismos. Los que nos alegramos cuando la gente se vacuna — toda la gente, incluso Mirtha. Los responsables de seguir construyendo esa épica de la paz que el Homero de la película reclama y que entre nosotros cantan desde hace décadas Madres y Abuelas.
Ciertas obras de arte dicen algo nuevo cada vez que las revisitamos, en cada etapa de la vida. Y la visita de estos días a Las alas del deseo no fue una excepción. Siempre me había gustado esa línea argumental en la cual el actor Peter Falk —Columbo, para medio mundo— hace de sí mismo, llegando a Berlín para filmar una película dentro de la película. A medida que la narración avanza (perdón por el spoiler), se revela que Falk también es un ángel que en su momento eligió volverse humano. Y por eso mismo, aunque no puede ver a Damiel (Bruno Ganz), que sigue siendo ángel, percibe su presencia. Lo que yo no había registrado en previas visiones es el detalle de la palabra con que Falk expresa empatía con sus ex colegas, cuyos deseos de vivir de verdad comprende tan bien. Las dos veces que se dirige a ellos, termina tendiendo la mano y diciéndoles, no en alemán ni en inglés sino en nuestro idioma: Compañero.

Nosotros tenemos poco de ángeles, pero —como las criaturas fantásticas del film de Wim Wenders— desarrollamos con los años una sensibilidad grande ante el privilegio que entraña estar vivos y disfrutar del momento. Ahora que vuelvo a circular por esta ciudad amoratada por el odio, no se me quita de la cabeza el poema de Handke. La dinámica expansiva del big bang de la existencia me aleja cada vez más de mi infancia, y sin embargo el deseo de encontrar ánima en todo y de sentir que todas las almas son una es más fuerte que nunca. Si algo hace el cara a cara con la muerte es recordar que la vida no es la norma sino la excepción, que antes de existir uno fue nada durante eones y que después de existir volverá a ser nada para siempre. Pero la conciencia de esa fugacidad ayuda a pensar cómo emplear el tiempo con el cual contamos; si entregados a la combustión del odio, a desearle el mal a otros, o pasar creando comunidad y belleza mientras brilla esta flama tan breve, entre una eternidad y la otra.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

