Siempre hay una serie de la que todos hablan. (Todos es un decir, claro: se trata de una generalización que sube el precio a quienes podemos darnos el lujo de seguir una serie y convertirla en tópico de discusión.) Durante el último tiempo fue el turno de Succession, una creación de Jesse Armstrong producida por HBO cuya temporada cuarta y final concluyó a fines de mayo. El título, que HBO no se molestó en traducir a nuestro idioma, significa Sucesión, y establece el horizonte de la historia. Todo gira en torno a un magnate multimedia de los Estados Unidos, Logan Roy (Brian Cox), creado a imagen y semejanza del muy real Rupert Murdoch, director ejecutivo de Fox News. (A la manera en que Orson Welles se inspiró en William Randolph Hearst para crear El ciudadano. De hecho, el proyecto original de Armstrong era una película sobre la familia Murdoch, que escribió pero nadie se animó a producir. Fox Corporation no disimula su culto al poder que deriva del dinero, como aquí no lo disimula Clarín, y en consecuencia es un imperio con el que pocos desean meterse.)
Pero volvamos a la ficción de Succession. Logan Roy tiene cuatro hijos: uno de su primer matrimonio, llamado Connor (Alan Ruck, el inolvidable Cameron Frye de Ferris Bueller's Day Off [1986]), y tres del segundo. (Ya va por su tercer matrimonio, don Logan.) El mayor de la segunda hornada es Kendall (Jeremy Strong), seguido por Roman (Kieran Culkin, hermano de Macaulay, el protagonista de Mi pobre angelito) y la menor es Siobhan o Shiv (Sarah Snook), única mujer. Las primeras temporadas describen el modo en que Logan juega con sus hijos del segundo lote —porque el pobre de Connor nunca fue considerado, siquiera—, insinuando a cada uno que piensa en él o ella como potencial heredero del trono, para a continuación pegar un tirón y quitar la alfombra sobre la que posaban sus pies. La última temporada se dedica a narrar cómo se decidió el destino eventual del reino.

Mucha leña se hizo de presuntos puntos en común que habría entre Succession y la dramaturgia shakespeareana, en particular con El rey Lear, que aquí vendría a ser El rey Logan. A mi entender, se trata más de una expresión de deseos que de una realidad. Lear comienza con el rey decidiendo cómo, y en base a qué criterio, dividirá el trono entre sus hijas y se toma cuatro actos para desarrollar las consecuencias de su desastrosa elección. En Succession, Logan dilata esa decisión durante tres temporadas y el tramo final cuenta las consecuencias de su reticencia a legar el poder, con resultados más patéticos que trágicos. Lo que emparenta Succession con Shakespeare son las dinámicas de transferencia del poder, que en tiempos del tío Will era monárquico y ahora es empresarial. (Lo más parecido que hoy tenemos a reyes de verdad no son el lánguido Charles III ni Presidente alguno, sino los Murdoch, los Magnetto y los Rocca.) Pero en lo que hace al tono y a las intenciones de la serie, Succession suena más a Samuel Beckett reescrito por Larry David, el socio de Jerry Seinfeld que creó la serie Curb Your Enthusiasm, que a mi adorado Willy Shakespeare.
Yo habré visto la primera temporada de Succession en el año 2020, mes más o menos, y me negué a seguir adelante. No porque me pareciese mala —está bien escrita, muy bien actuada y decorosamente hecha—, pero sentí que era tiempo malgastado. ¿Para qué dedicar horas al espectáculo de una familia de mega-ricos que viven jodiendo al mundo entero y haciéndose putadas entre ellos, después de padecer cuatro años de macrismo? Ver Succession era experimentar déjà vu. Mi alma no tenía más espacio para acoger maquinaciones de otra gente de mierda, ni siquiera con el atenuante de que se tratase de gente imaginaria. Cuando concluyó el último capítulo de la primera temporada dije basta para mí, hasta acá llegué.
Pero la insistencia de muchas personas cuyo criterio respeto —incluyendo, por cierto, a una de mis hijas— me llevó a reevaluar mi posición, y volví a intentarlo. Durante algunos tramos me costó, tuve que remarla. Me convencí de que, antes que como una serie dramática, debía verla como si fuese una sitcom, una comedia. Una variante de Los locos Addams, aquella serie en blanco y negro cuyo humor derivaba del hecho de que monstruos literales llevasen adelante un vida de familia tipo. En Succession los protagonistas son más monstruosos que Largo, Lucas y Dedos y el humor deriva del grado de disfuncionalidad de la familia: son Los locos Roy, una máquina de hacerse mierda unos a otros. Porque Logan es el Saturno de la mitología, el tipo que devora a sus hijos —psicológicamente, en este caso—, para que nadie cuestione ni codicie su reinado. Es una bestia, un especialista en el arte del bullying que así se abrió paso en el mundo de los negocios, pero que no exime ni a sus hijos de los abusos de poder que son su especialidad. (En una escena, no se le ocurre mejor manera de poner a parir a alguien que la siguiente comparación: "Sos verdaderamente inútil, tanto como los putos idiotas que tengo por hijos".)

Pero la madre de los menores es otro horror. Lady Caroline Collingwood es una mina incapaz de la menor empatía. Cuando una noche Kendall acude visiblemente roto y le pide hablar, ella sugiere que será mejor hacerlo por la mañana y se raja antes de que él despierte. Caroline se niega a poner gotas medicinales a Roman porque "me dan asco, los ojos... esas burbujas de gelatina que giran dentro de la cabeza, son como tener huevos en la cara". Y no vacila en confesar en voz alta que "alguna gente no está hecha para ser madre, yo debería haber tenido perros". Con padres como esos, ¿qué esperanza le quedaba a la segunda generación de Roys de obtener algo parecido a lo que el Indio define, en una canción inminente, como "la serena alegría"?
La prole de Logan y Caroline estaba condenada desde antes de nacer. Pero no por la violencia que es el único idioma que su padre domina, ni tampoco por la indiferencia de su madre. Existe otro elemento que sella su destino. Porque si los Roy hubiesen nacido en una barriada baja de New Jersey o de Quilmes, contarían con posibilidades de salvarse. Hubiesen salido al mundo de pequeños, conocido a gente diversa y acumulado experiencias y encontrado, en alguna página de ese rico menú, una forma de rebuscárselas.
Pero Kendall, Shiv y Roman crecieron y permanecen dentro de una burbuja de cristal, hijos del privilegio más descomunal y a la vez más burdo. (La serie no subraya pero sí sugiere que Logan es consciente del origen humilde que intentó enmendar vía casamiento con Lady Caroline y, eventualmente, con la sofisticada libanesa Marcia, su tercera esposa. [Muy a la manera del casamiento de Franco Macri con una heredera de los Blanco Villegas — la movida del fundador de esta dinastía local fue idéntica.] Si alguien tiene claro que en su imperio —empezando por el canal de TV símil Fox News— imperan el mal gusto y la condescendencia para con el público, es Logan Roy.)
Eso me alentó a ver Succession hasta el final. Entendí que tenía sentido estudiar a gente semejante: criaturas de laboratorio, generadas a partir de la combinación del desamor y la abundancia material. Verla así valió la pena. Me ayudó a entender por qué los Roy del mundo real —quienes determinan mucho de lo que nos pasa— son como son y hacen lo que hacen.
Nuotatori profesionisti
Ignoro la historia familiar de los Murdoch, así que se me escapa cuánto se apega o no la serie a ese derrotero. (De todos modos, resulta sabroso el dato difundido por Vanity Fair según el cual, como parte de su acuerdo de divorcio de papá Murdoch, Jerry Hall —también ex de Mick Jagger, con quien tuvo cuatro hijos—, se comprometió legalmente a no comunicarse con la producción de Succession para divulgar historias familiares. Lo que es ser rico de verdad: no hay culo sucio que no se limpie, cuando se dispone de la cantidad adecuada de billetes verdes.) Lo que me interesa aquí es el retrato que Jesse Armstrong pinta de la cría Roy, que son un gruppo di famiglia—diría Visconti— de gran cohesión dramática.
La madre de Connor fue enviada a un neuropsiquiátrico cuando él era un niño, y él mismo admite que durante esa infancia pasó al menos tres años sin ver a Logan. ("Lo bueno de tener una familia que no te ama —dice Connor— es que aprendés a vivir sin ella".) Durante el presente del relato está en pareja con una mujer más joven, con aspiraciones de dramaturga, cuya obra debut en Broadway financia con grandes pérdidas. Connor sobrecompensa aspirando a convertirse en Presidente de los Estados Unidos, en lo cual invierte —y pierde— fortunas, razón por la cual vive mangando a Logan. (¿Qué le hacen al viejo 100 milloncitos más o menos?) Cuando su campaña fracasa, trata de agenciarse una embajada, ofreciéndose como voluntario hasta en las situaciones más inapropiadas.

Kendall creció creyéndose el heredero natural de la empresa familiar, Waystar Royco, trono que —lo recuerda en un momento clave de la cuarta temporada— le fue prometido por vez primera cuando tenía... 7 años. En consecuencia ha vivido como un príncipe que se prepara para el momento de gloria durante su asunción: estudios en Harvard, matrimonio fotogénico con una mujer digna y de buena familia, adopción de una niña de otra etnia. Pero sus problemas con las drogas y su tendencia a malograr negocios hace que Logan le retacee confianza, de maneras que rozan el sadismo. En consecuencia, Kendall se alza contra su padre, fracasa, tolera ser humillado como quien purga una condena y finalmente vuelve a rebelarse. Pero nada lo aterra más que la intuición de no estar a la altura de la tarea. Y Logan atiza ese miedo, informándole que para estar en su lugar hay que ser "un asesino" —eso es lo que le dice, literalmente— y que Kendall no lo es.

Roman es el hermano del medio, y se le nota. Ha sido siempre el bufón de la familia, y en consecuencia nadie lo toma en serio. Convirtió su inmadurez en un estilo de vida, se la pasa bardeando a Dios y María santísima. (Entre las barbaridades que escupe como metralleta están algunos de los textos más brillantes de la serie. "Mirate, escaneando el lugar en busca de algo que te permita ganar influencia... ¡Sos un Robocop yuppie!", dice en un momento. En otro gasta de este modo a su cuñado Tom, uno de sus blancos favoritos: "Lindo chaleco, tan infladito... ¿De qué está relleno, de tus sueños y esperanzas?") Pero así como le gusta humillar, necesita ser humillado. Una de las razones que complican su vida amorosa es una disfunción sexual que, sin embargo, se desvanece ante Gerrie (J. Smith-Cameron), la apoderada de la empresa, mucho mayor que él, que oficia como su mentora en Waystar Royco. Roman es el único que, durante la serie, parece madurar un poco... hasta que advierte que el esfuerzo es totalmente inútil, y se rinde.

Shiv, la menor de los Roy, trata de usar su condición de mujer para acceder al corazón de Logan. Pero, cuando de ejercicio del poder se trata, su padre es omnívoro: le da igual joder a hombre, mujer, viejo o niño. A su vez, ella repite el tratamiento abusivo con su marido Tom (Matthew Macfadyen), a quien nunca deja de recordarle la precariedad de su posición en la empresa; del mismo modo Tom humilla constantemente al sobrino nieto de Logan, Greg (Nicholas Braun), a quien le encajaron de asistente. Shiv maniobra hábilmente para hacerse con el control de Waystar Royco, pero termina burlada por otro magnate tan machista y manipulador como Logan.

En general son las fallas, los tan humanos defectos, lo que ayuda a que empaticemos con los personajes centrales de una historia, porque representan el obstáculo a ser salvado. El protagonista debe sobreponerse a sus limitaciones para conquistar el objetivo, y así conquistarse a sí mismo. Pero, aunque los cuatro Roy Junior tienen defectos a rolete, resulta imposible empatizar con ellos. El Carlos Saúl los definiría como niños ricos que tienen tristeza. Los Roy Junior impiden que sientas algo positivo por ellos, porque hasta en sus momentos más vulnerables se las ingenian para sacar de la manga una putada que te recuerda que son, esencialmente, una mierda de gente.
Y ese es, precisamente, el punto de interés que le encuentro a Succession. La serie no cae en la tentación de rescatar a los personajes. No existe nadie allí digno de recibir un sentimiento positivo, son personajes que sólo divergen en su grado de miserabilidad. Y entre ellos no existe nadie más desgraciado que los Roy Junior. (Y digo desgraciado, en todas las acepciones del término.) Porque los demás tienen cierta justificación para haberse vuelto así. Empezando por Logan —que se hizo desde abajo, el epítome del self made man—, pasando por los ejecutivos de carrera de la empresa —que una vez encaramados en lo alto de la pirámide trabajan, básicamente, de cuidar sus propios culos— y llegando a los arribistas como Tom y Greg. Pero los Roy Junior no se volvieron así a causa de la experiencia, no es que la vida los golpeó y los instó a desarrollar defensas y encontrar sus propios caminos. No eligieron porque no están en condiciones de elegir: nunca han sido libres, nunca han sido otra cosa.
Es que Logan los jodió bien jodidos. Porque mucha gente se sobrepone a padres de mierda, matándolos simbólicamente y emprendiendo un camino independiente. Pero la figura sobrehumana de Logan, que él mismo cultiva con placer, ha tenido como una de sus consecuencias indeseadas la de convertir a sus hijos en criaturas que necesitan de su aprobación, y desesperadamente. Si hasta cuando se rebelan lo hacen en busca de su respeto. Kendall lo traiciona no tanto porque quiera acabar con Logan, sino para demostrarle que, aunque el viejo dude de su determinación, él también es un killer— y obtener, así, su reconocimiento.

Por un lado, entonces, los Roy Junior están condenados a la inmadurez afectiva: seguirán dependiendo de ese padre a quien el mundo entero considera un gigante —midiéndose contra su estatura, siempre en desventaja—, hasta el final de sus días. Y por el otro lado, lo que termina de rematarlos es su absoluta carencia de recursos emocionales. Son minusválidos en materia de sensibilidad. Si existiesen las ecografías emocionales y los Roy Junior se sometiesen a ellas, las pantallas no revelarían nada vivo — apenas un órgano atrofiado.
Piensen cómo debe haber sido crecer del modo en que ellos crecieron . Durante su entera vida, todo aquel o aquella que hizo algo por los Roy Junior fue por responsabilidad laboral o conveniencia. Esto los volvió ciegos a la sinceridad —no la reconocerían aunque los mordiese en la nariz— y al mismo tiempo les arrebató toda posibilidad de practicar la espontaneidad. Las únicas personas que han sido espontáneas con ellos han sido sus padres, y sólo cuando estaban brutalizándolos. Por eso no sorprende que los Roy Junior vivan bardeando a la gente que tienen alrededor y revolviendo el dedo en la llaga de las debilidades ajenas: es la única forma de relacionarse que conocen, algo que incluso malinterpretan, a veces, como expresión de afecto. Entre otras muchas cosas, Succession es un catálogo de agresiones: se podría llenar un libro con las guarradas que los personajes intercambian y mediante las cuales humillan a los que están en posición de desventaja.
Nadie los quiso de verdad —ni siquiera descubrieron cómo quererse entre ellos—, y se criaron en un ambiente que privilegiaba la competencia y la desconfianza general. En consecuencia, están imposibilitados de ejercer virtudes que no forman parte de su menú emocional, del mismo modo en que los humanos no venimos equipados para respirar bajo el agua. Los Roy crecieron respirando el aire envasado que circula en las cumbres del sistema capitalista, se adaptaron a ese fluido artificial. Si tuviesen que bajar a las alturas donde vive el común de los mortales, respirar el aire de nuestras calles y enfrentarse a las decisiones que nosotros tomamos cada día y a cada rato, morirían de un shock.

Por eso el repertorio de sus conductas es tan limitado. No saben hacer otra cosa que joderle la vida a quienes los rodean mientras se las joden a sí mismos, porque están química, orgánicamente imposibilitados para hacer otra cosa. ¿Ponerse en el lugar de otro, renunciar voluntariamente a algo, compartir, frustrarse y metabolizarlo, aprender, superarse? Imposible. ¿Cuál sería el aliciente para evolucionar, cuando naciste en la cima del mundo y se te explica desde la cuna que tu sitial ya es inmejorable? Además, para ser generoso hay que haber experimentado generosidad alguna vez, y ellos lo han tenido todo, claro, menos lo valioso de verdad. Los han consentido desde la cuna, les han dado todo aquello que podía ser comprado — pero hay cosas que, incluso hoy, no se compran en ningún lado. No te las mandan a casa ni Amazon ni Mercado Libre, aunque ofrezcas pagar extra por el envío. Y eso genera la extraña paradoja de estos personajes que tienen cuentas bancarias y posesiones por miles de millones de dólares y, al mismo tiempo, no valen un mango como personas. Es lo que expresa Roman sobre el final, en un arrebato de lucidez: "Somos una mierda" (We are bullshit, dice, lo cual también puede traducirse como: "Somos una mentira".) "Somos nada", remata. Gente rica en atribuciones pero pobrísima en atributos.
Si hay un rasgo moralizador en Succession, pasa por la decisión de Jesse Armstrong de negarle a los Roy Junior su ambición terrenal. Pierden el partido, por así decir, por supuesto en términos relativos, dado que seguirán siendo unos multimillonarios del orto. Pero en la vida real no es eso lo que suele pasar. Lo que se percibe en derredor es que, aunque los herederos no den la talla de los patriarcas, heredan de todos modos, se hacen cargo de al menos parte de ese poder y a veces hasta diversifican los intereses de la empresa familiar. La Fox Corporation mantiene a Rupert Murdoch como capo formal, pero sus hijos mayores —Prudence, Lachlan, James— han estado vinculados siempre, de un modo u otro, con la empresa paterna.
Aquí en la Argentina los ejemplos de nepotismo corporativo sobran. Repasen lo que conté sobre Logan y sus hijos y díganme si, detalle más o menos, no suena a que estaba hablando de los Macri. Este jueves que pasó, el periodista Santiago O'Donnell subió a Twitter un artículo de La Política Online que data del año 2020 (no pregunten por qué O'Donnell lo rescató ahora, no entendí el contexto), cuyo título es una declaración textual de Mariano Macri, el menor de los varones de Franco: "Mi hermano —dice Mariano refiriéndose a Mauricio— es el mayor hijo de puta que jamás haya conocido en mi existencia'". Un sentimiento que no desentonaría en la serie de Jesse Armstrong.
La diferencia esencial entre los Macri y los Roy es que los Roy disponen de mejores guionistas.
La canción del Indio sobre los "nenes de oro".
Como dos gotas de agua
Hay una miniserie reciente que se llama Dead Ringers y está en Amazon, cuyo segundo capítulo incluye escenas que tienen que ver con lo que intento decir. Allí las protagonistas —dos ginecólogas gemelas, interpretadas ambas por Rachel Weisz— van a cenar a la casa de una multimillonaria, Rebecca (Jennifer Ehle), a quien pretenden convencer para que financie la clínica que quieren construir. Rebecca las sienta a la mesa con su familia, su abogada y algunos asociados. Y entonces tiene lugar una velada que se va poniendo más delirante a cada segundo.

Nuestro punto de vista como espectadores es prácticamente el de la gemela Beverly, la más normal del dúo. (La otra, Elliot, es una psicópata encantadora.) La pobre de Beverly se espanta cuando entiende que el plato principal de la cena es el caballo de raza que perteneció a Rebecca, y se queda con la boca abierta cuando le cuentan que toda la familia se ha trepanado —perforado— el cráneo, convencida de que se trata de una práctica milenaria beneficiosa para la salud. Al mismo tiempo es vapuleada por la helada crueldad con la que todo el Rebecca Team se expresa. La sobrina de Rebecca, una pendeja desagradable que ya ganó millones gracias a un invento que patentó, le espeta que ser amable equivale a mentir. Rebecca la increpa sin perder la gelidez, preguntándole "de qué forma tu idealismo vomitivo se traduciría en dólares". Toda la conversación que producen la multimillonaria y su gente trasluce que, a) Lo único que les interesa es ganar aún más de lo que tienen, b) Que les chupa un huevo lo que haya que hacer para lograrlo, y c) Que claramente están habituados a hacer lo que se les canta el culo, sin rendir cuentas. Para ellos, no existe más gente que ellos mismos. Los demás no son gente, son apenas oportunidades comerciales o conejillos de indias o forraje humano. Y no dejan de hablar en ese tono mientras la servidumbre se mueve alrededor, como si su opinión no pudiese importar menos.
Mientras veía esas escenas pensaba que eran hiperbólicas, una exageración satírica de lo que hoy llamamos "el 1%", the top of the crop — los megamillonarios como Musk y los sicofantes de los que se rodean. Pero, a medida que pasaban los segundos, empecé a decirme: Apuesto a que en la vida real, en esas alturas sociales existen cenas y conversaciones aún más surrealistas que esta. Y me convencí de que estaba viendo algo que pertenecía, sin ambages, al género de horror. Por eso no pude menos que hacer catarsis cuando Beverly estalla y les grita: "Ustedes son gente horrible. Categóricamente, LA PEOR gente. Les han extirpado la humanidad a lo largo de las generaciones. Retienen una cara y una concha y dedos, pero no conservan ninguna otra cosa en común con la humanidad, en ningún sentido de la palabra". Y no pude más que reír con dolor cuando, en la escena siguiente, una compungida Beverly le dice a Rebecca que de todos modos le encantaría recibir su dinero.

Rebecca y los Roy me hicieron pensar en una canción del tercer disco solista de Peter Gabriel, que dice: "La lágrima de un extraño es apenas agua". (There's only water / In a stranger's tear.) Eso es lo que sienten, en efecto, con mayor o menor grado de conciencia, y es lo que revela cada uno de sus actos: que la humanidad es algo que sólo les pertenece a ellos, a su círculo áureo, a la aristocracia sin corona del mundo contemporáneo.
Para estos golden boys and girls, todos los demás no somos gente sino cosas, signos, instrumentos, razón por la cual nuestras emociones no cuentan y nuestras lágrimas son apenas hidrógeno y oxígeno, en las proporciones de rigor. Estamos ahí para servirles, y cuando no les servimos les cuesta disimular cuánto los irritamos. Se saben los dueños del circo y nos consideran bestias amaestradas, a las que se alimenta con lo más barato en la mínima ración indispensable y se las contiene a latigazos.
Esa es la razón esencial por la cual ninguno de ellos —ni los ficcionales como los Roy, ni los reales como los Macri— califica como villano de obra de Shakespeare. Porque personajes como Yago o Edmund no niegan la humanidad de aquellos a quienes se proponen destruir. Al contrario, parten del reconocimiento de la magnificencia de Othello y de Lear, una entidad que necesitan negar para auto-afirmarse, para llegar a ser lo que ambicionan ser. Y durante la tarea de demolición que urden y ejecutan, surge en ellos la conciencia de que lo que están llevando a cabo es, además de conveniente, un ejercicio que no está exento de arte. Porque para conspirar y desempeñar el papel que el ardid requiere hay que estar inspirado, y obrar con gracia, y conservar una elegancia siniestra. Eso es lo que descubren Yago y Edmund una vez que se lanzaron: que se han convertido en artistas de sí mismos, co-autores de su destino.
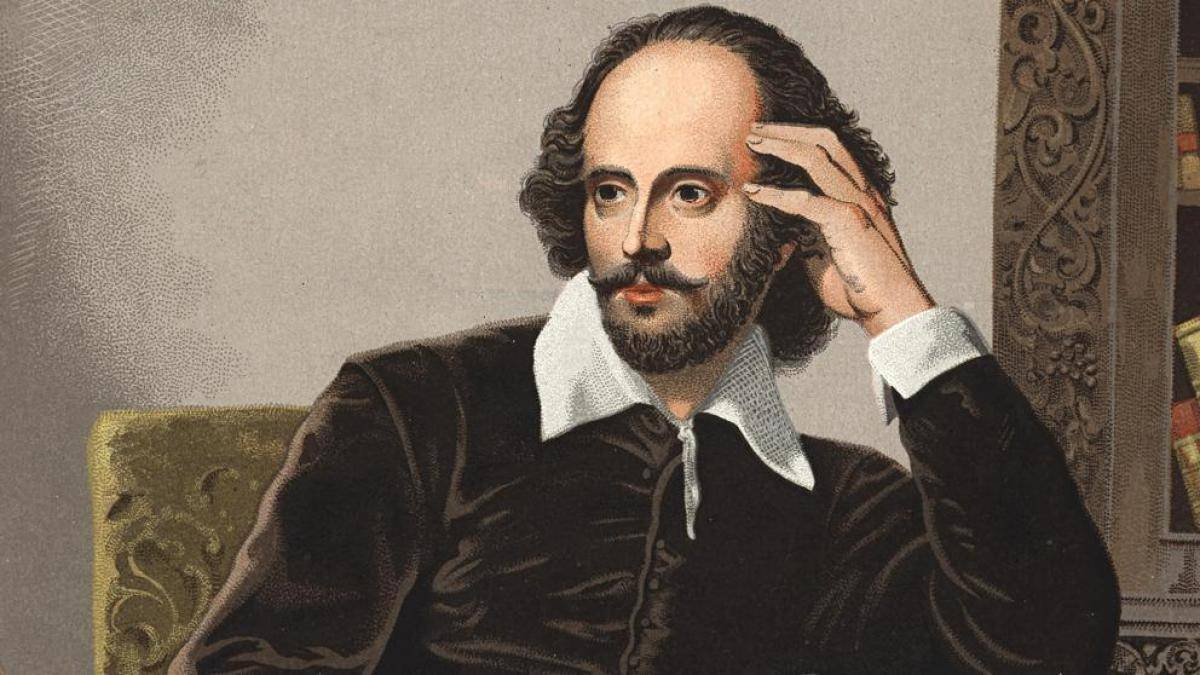
El crítico A. C. Bradley dice que estos personajes combinan dos características: su falta de empatía por todos los demás, que habilita la existencia de un egoísmo casi absoluto, y el hecho de que poseen "poderes excepcionales de voluntad e intelecto". Uno mira a los Roy y a los Macri y suscribiría de una lo de la ausencia de empatía, pero los poderes excepcionales de voluntad e intelecto no aparecen por ningún lado. Ninguno de ellos le concede verdadera entidad al adversario —sólo a Logan, en el caso de los Roy, pero el tema es que nunca terminan de concebirlo como adversario porque siguen esperando que los bendiga—, y ninguno de ellos se considera, o actúa, como un artista de su propio destino. Son como Caín y Abel, presos de una obra que no han escrito ni entienden. Son Vladimir y Estragón en Esperando a Godot, títeres con los hilos cortados que aspiran a que un fenómeno externo a ellos resuelva la situación en que se encuentran. Cuando actúan no responden a una voluntad de creación, sino a compulsión — como ya dije, no pueden hacer más que producir berrinches y dañar a cualquiera que se les ponga a tiro.
No existe forma de comprender la situación actual, tanto la mundial como la local, si no se evalúa la catadura de los personajes que marcan el ritmo al que marchamos. Muchos provienen de ambientes enrarecidos como los que prohijaron a los Macri y a los Roy: Rodríguez Larreta y Bullrich, para empezar. Otros son parvenus como Gerardo Morales, el nieto de inmigrantes bolivianos que actúa como si fuese ciento por ciento ario, además de alto y rubio. Lo que los une es la tendencia a reducir a todos aquellos que no son ellos mismos a la categoría de cosas, signos, instrumentos. No registran que lidian con personas, tratan a la gente como fichas de un tablero político, algo que no tiene entidad propia sino que está allí para ser usado en un juego que desean ganar a cualquier precio.

Sus dichos y sus actos desnudan que el suyo es el mismo ethos de la Rebecca de Dead Ringers, que repetiré para que resuene ahora en el contexto de nuestro presente: a) Lo único que les interesa es ganar, b) Les chupa un huevo lo que haya que hacer para lograrlo, y c) Están habituados a hacer lo que se les canta el culo, sin rendir cuentas. Lo que Morales perpetra en Jujuy, y en particular lo que le hizo a Milagro Sala esta semana, es intolerable per se —como es intolerable, seamos justos, la pasividad del gobierno nacional al respecto—, pero además porque está concebido como acto de campaña. Esa es toda la plataforma que Larreta y Morales creen necesitar para ganar en octubre: la promesa de exterminar al kirchnerismo, y desempolvando el terrorismo de Estado si es que hace falta. Imagino que sus focus groups les dirán que es una estrategia ganadora, porque hay mucho turro pretencioso que quiere diferenciarse de Milagro, y pegarle a ella garpa. Pero la gente a la que Milagro no le cae o no le importa no es necesariamente insensible, hay límites para todo. Y la impiedad de Morales y Larreta, su saña y encarnizamiento, puede estremecer a mucho anti-peronista, también.
A fin de cuentas, en términos dramáticos asistimos hoy al espectáculo de dos machos poderosos enviando a su ejército personal a torturar a una india enferma y a su anciano marido moribundo. Si esa disparidad y esa injusticia no te sublevan pedí un ADN, porque las chances de que compartas secuencia genética con los Roy o los Macri son verdaderamente altas.
Los desgraciados y los fundidos
Dediqué un rato a husmear las alturas olímpicas donde transcurren vidas como las de los Roy porque, como ya dije, es la clase de gente que toma decisiones que afectan la existencia de todos los demás. Pero ahora quiero poner a prueba la imaginación —la mía, la de ustedes— y proponer una breve excursión al otro extremo de la estructura social: al nadir, a esas honduras donde se apiña cada vez más gente silenciosa, o que por lo menos no forma parte de la conversación social ni se hace notar en las redes.
Leí en Anfibia un artículo de los sociólogos y docentes Leandro Barttolotta e Ignacio Gago, integrantes de un colectivo llamado Juguetes Perdidos, y escuché una charla radial entre Barttolotta y Diego Genoud, que me dejaron pensando. Por un lado, me pareció importante la invitación a mirar donde nadie está mirando: hacia la millonada de personas que viven en condiciones cada vez más precarias —incluyendo, como novedad, a los trabajadores formales en blanco que ahora también son pobres—, desbordadas por las demandas de la supervivencia cotidiana. Gente agotada por la necesidad de aguzar el ingenio y sacarle jugo a las piedras. Cuerpos agobiados por el laburo y las changas redobladas. Mentes abrumadas que no descansan ni cuando duermen, porque aún en off sopesan deudas y rehacen una y mil veces las mismas cuentas que, además, siempre les dan en rojo.

Barttolotta y Gago dicen que sería insensato no tener en cuenta el cansancio de esa multitud, la noción de que su realidad se parece a la de quien está (sobre)viviendo en territorios en guerra. (Sólo que aquí —esto es cosa mía, no de ellos—, la ofensiva está a cargo de la realidad, en particular la económica, y que los atacados carecen de armas con que defender a sus familias y sólo resisten poniendo el cuerpo.) Los muchachos de Juguetes Perdidos subrayan que los políticos, el establishment y los medios viven pendientes de la posibilidad de un estallido social —algo que es perfectamente factible en el futuro, nadie lo duda— pero que nadie pondera la implosión social que ya se produjo y sólo se profundiza a diario.
Esa falta de atención hacia lo que ocurre en el llano explicaría algunas confusiones, como la de la presunta vis anti-política y el potencial voto bronca que se atribuye a un sector popular que simpatizaría con un candidato que pretende ser outsider. Se me hace que no es fobia lo que hoy genera la política, al nivel del que se vayan todos de 2001. Lo que produce es molestia, más bien. Tan pronto el siglo XXI metió cuarta hubo una década y pico durante la cual la vida transcurrió por carriles de razonable predictibilidad, pero a partir de 2016 la política volvió a ser lo que había sido al final del siglo XX: un carnaval ensordecedor, que te vuelve loco y no te ayuda en nada. La historia volvió al track que creíamos haber dejado atrás: los poderosos fabrican la realidad y los gobiernos te explican por qué no están en condiciones de hacer nada para mejorar tu vida. Entonces, ¿para qué querrías a la política? Es como un moscardón, debe tener alguna razón de ser pero, en la práctica, para lo único que sirve es para romperte las pelotas — y en tiempo de elecciones, peor aún.
Nadie odia a un moscardón, pero todos lo preferimos lejos. Por eso, más que en voto-bronca pienso en voto-cansancio o voto-moción de orden. Lo que esas multitudes reclaman con sus jetas congeladas en el rictus de quien grita pero esta muteado es: tranquilidad, orden, mínima predictibilidad. Y por eso se arriman a la derecha. No piensan en términos ideológicos, lo que quieren es alguien que baje el ritmo de su conflictividad diaria y lo sostenga ahí. Y si lo baja a los palos, como prometen tantos, y eso funciona, bienvenido sea. No les pidamos que entiendan que lo que se reprime hoy terminará estallando mañana por otro lado, eso supondría una perspectiva de futuro y toda esta gente vive día a día. El que prometa mejoras inmediatas de forma convincente, se perfilará mejor para ganar su atención y quizás su voto. Pero probablemente nadie lo haga bien, razón por la cual en estas elecciones —todo apunta en esa dirección— habrá un nivel de abstención de ribetes históricos.

Me parece atendible lo que plantean Barttolotta y Gago: prestémosle atención a esta gente que está viviendo al límite de su resistencia física y mental, porque más temprano que tarde van a jugar políticamente y muchos de nosotros nos haremos los giles, alegando que nunca vimos de qué costado entró la piña. Lo que está incubándose allí es un mundo nuevo, hijo de un sinfín de violencias; la extensión a un sector multitudinario de la sociedad argentina de un modo de vida que antes era exclusivo de la marginalidad. El morfi malo, el chupi malo, la droga mala. La involución en materia de vivienda, con cientos de miles que viven saltando de un lugar a otro y se ven forzados a hacinarse, a amucharse. La agresividad constante: dentro del barrio mismo, en el interior del tren y el bondi, dentro de la familia en la que nadie está a salvo de andar con los cables pelados. La realidad terrible de la desintegración mental, en gente que no consigue entender qué le pasa. La cantidad creciente de pibes y pibas que ya no se integran al mercado laboral ni se consideran laburantes, que funcionan como electrones libres y encaran cada nuevo día como una aventura terrible. La incapacidad de ver más allá de mañana, de aspirar a un futuro venturoso. ¿Cómo pretendemos que se preocupen por el ajuste que puede venir, cuando todavía no encontraron cómo lidiar con el que ya llegó hace rato —todo un palo—, aunque el gobierno eluda llamarlo por su nombre?
De entre las obras históricas de Shakespeare, las mejores (pienso en las dos partes de Henry IV, por ejemplo) son las que prestan atención en simultáneo a lo que ocurre en el palacio y en la taberna de Eastcheap. Por eso no quise limitarme a hacer preguntas sobre aquellas personas que pasan su vida entera sin ver a un pobre de cerca, ni experimentar una necesidad física, ni saber qué se siente cuando caminás mirando la calle en busca de una moneda. No puedo ponderar el derrotero de la nave en que viajamos fijándome tan sólo en lo que ocurre en los camarotes de lujo. Necesito saber también qué ocurre allí donde no llega el sol, en la sala de máquinas de nuestra sociedad. De allí surge esta postal sobre los desgraciados y los fundidos —en todas las acepciones de ambos términos, insisto— que espero nos concierna a todos aquellos que todavía estamos en condiciones de reflexionar, ponernos de acuerdo y actuar en consecuencia.
No pretendo que apelemos a la humanidad de los mega-ricos, sería gastar pólvora en chimangos. ("Si querés saber qué piensa Dios del dinero —escribió la genia de Dorothy Parker—, fijate en la gente a la que se lo dio".) Pero sí que consideremos la situación de quienes viven al límite, y que presionemos a la clase política para que deje de fungir como última línea de defensa de los poderosos y vuelva a jugar para el pueblo al que se deben. La historia grande es rica en ejemplos de lo que ocurre cuando una situación se extrema y vivir se torna imposible para demasiada gente. Según Aristóteles, la pobreza es la madre del crimen, pero también de la revolución.
Y —disculpen que se los recuerde— no todas las revoluciones son de izquierda.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

