Además de ser un monumento literario y un texto devocional, el Antiguo Testamento es un tesoro en materia de sabiduría milenaria. Uno de sus adagios memorables es aquel que figura en el tercer capítulo del Eclesiastés, y dice: "Hay un tiempo para todo bajo el sol. Un tiempo para nacer y otro para morir. Uno para plantar y otro para arrancar lo plantado". Entendí que el refrán seguía siendo veraz mientras devoraba las cuatro temporadas de la serie Treme, por HBO Max. ¿La conocen, la han visto? ...Me lo temía. Yo comencé a verla hace quince años, a su estreno. Creación de David Simon, gran guionista y responsable de mi serie favorita (The Wire), gira alrededor de la ciudad de New Orleans y de su peculiar cultura. Sonaba como bocatto di cardinale para mi paladar. Sin embargo, vi la primera temporada y encallé en alguna parte de la segunda. Pensé entonces que la abandonaba porque, a pesar de que compartía rasgos con The Wire —el relato coral, parte del elenco—, extrañaba el suspenso del relato policial. Pero hace semanas decidí darle una segunda oportunidad, arrancando otra vez desde el principio. Y esta vez no pude parar.
¿Acaso se me había escapado algo esencial, allá por el año 2011? No, simplemente la había visto a destiempo. Aquel no era mi momento ideal para apreciarla. Pero ahora sí que lo fue. Porque el tema de Treme es uno que me obsesiona hoy, sólo que no en clave de New Orleans, sino argenta. ¿Y de qué va Treme? Su narración arranca tres meses después del huracán Katrina, que en 2005 arrolló la ciudad matando a más de 1.800 personas, produciendo pérdidas en materia de infraestructura por 125.000 millones de dólares y destruyendo tesoros arquitectónicos y culturales. Lo que Treme se pregunta constantemente es lo siguiente: ¿cómo se reconstruye una comunidad traumatizada por un desastre?
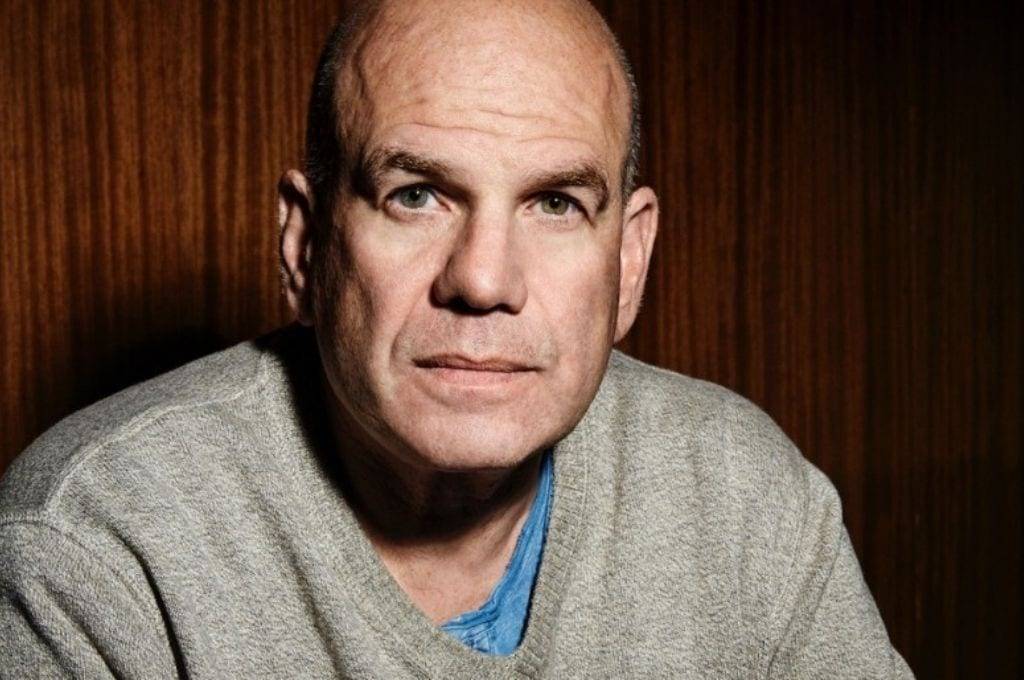
Es una preocupación que debería estar presente en la cabeza de todos los y las argentinas de buena voluntad: ¿cómo vamos a recuperarnos del Huracán Milei? (Porque en New Orleans habrán padecido al huracán Katrina, pero nosotros tenemos al huracán Karina.) Puede sonar prematuro, porque todavía estamos en pleno remolino. Lo que desvela a muchos es cómo ponernos a salvo de la destrucción que todavía se está produciendo. ¿Cómo pensar en el mañana, cuando aún no resolvimos el hoy? Pero yo estoy seguro de que comenzar a pensar en el after, en qué haremos cuando se asiente el polvo y contemplemos el escenario de la desolación, ayudará a superar este trance.
(Alguno estará pensando: pero el Katrina fue un desastre natural, y el Milei-Karina no. Cuestión discutible. Porque, si bien el nuestro no fue un huracán en términos literales, le abrimos las puertas al generar la situación a partir de lo cual se lo votó no una, sino tres veces. El Katrina llegó solo, y es natural en ese sentido. Pero al Milei-Karina lo invocamos —lo conjuramos, como a un hechizo de magia negra que se te vuelve en contra— nosotros mismos. Lo cual lo convierte en algo tan natural como el daño auto-infligido al correr a toda velocidad hacia un muro de piedra.)
Treme toma el nombre de un barrio tradicional de New Orleans y aborda la consecuencias de la catástrofe a partir de múltiples puntos de vista. Está la mujer cuyo bar fue arrasado por las aguas y que busca a su hermano desaparecido durante el huracán. Están los músicos callejeros que se quedaron sin laburo durante meses y tratan de rehacer sus vidas. Está la abogada que investiga la violencia policial que reprimió el desborde humano en medio del infierno. Están los empresarios que compran terrenos y propiedades por dos mangos, sin preocuparse ni por los damnificados ni por la preservación histórica. Está la chef que cierra su restaurant a causa de las deudas que le produjo el cataclismo y debe irse a trabajar para otros en New York. Y están los defensores de la rica cultura local. El representante de lo que allí llaman tribus indias, algo parecido a las comparsas de nuestro carnaval, de pica eterna con la cana. El DJ preocupado por la desaparición de los locales que contribuyeron a crear la leyenda musical de New Orleans. El académico que, desde un amor por la ciudad tan grande como su impotencia, viraliza por YouTube sus diatribas contra las desastrosas políticas del alcalde Ray Nagin.

La hecatombe les desordenó la vida a todos. Se quedaron sin casa, sin laburo, sin gente querida, sin tradiciones, sin los bares y los clubes que frecuentaban, sin los barrios donde crecieron. Y la serie va a su encuentro en ese trance, cuando retornan a los lugares de los cuales los expulsó el agua y comienzan a plantearse cómo reconstruirlo todo —el hogar, la vida cotidiana, el futuro— casi en soledad, porque siguen expuestos a todo tipo de violencias: la indiferencia de los gobiernos nacional y local, la económica que perpetra el mercado y hasta la literal de la ola de delitos, alentada por la ausencia policial en las zonas más pobres.
El panorama es angustiante, sí. Pero está la música. New Orleans es una de las cunas del jazz, y desarrolla variantes sobre ese estilo desde comienzos del siglo XIX, cuando los esclavos se reunían cada domingo en Congo Square, para tocar y bailar. A comienzos del siglo XX esa música había evolucionado hasta ganarse el apelativo de ragtime. De allí en más, los sonidos de New Orleans no cesaron de experimentar y de incorporar influencias: a las africanas se sumaron las cubanas a través de la habanera, las sicilianas, los cantos a capella de las tribus indias, el dixieland, las bandas dedicadas a engalanar entierros, las que marchan por las calles (a las que se llama second line, Segunda Línea), el blues y eventualmente el rhythm & blues, el rock y el hip hop. Si quisiera tentarlos de ver Treme, diría: ante todo es un homenaje a la exquisita música de New Orleans. Y la serie es generosa al respecto, ofrece un verdadero banquete sonoro. Además de los personajes que interpretan a músicos, desfila por allí la crème de la crème de la New Orleans actual: Dr. John, John Boutte, Kermit Ruffins, Jon Batiste, Allen Touissant y muchos más cuyos nombres quizás no les digan nada, pero que a primera oída, nomás, los dejarán preguntándose: "¿Cómo viví tantos años sin escuchar esta maravilla?"

Pero ojo, que esos sonidos no significan sólo distracción, placer en estado puro. Como aquella que comenzó a sonar en Congo Square, es música que nace del dolor, de la lucha contra las circunstancias más adversas: la experiencia de los esclavos, de los marginales, de las víctimas del racismo y la miseria, de los inmigrantes, de los que laburan por el pan y el techo. Música que encuentra vida hasta en la muerte. (No sé ustedes, pero a mí me encantaría que una banda de esas acompañase mis restos hasta el cementerio.) Y a pesar de ello —o, para ser honesto: precisamente por ello—, no es una música triste. Al contrario, es positiva, optimista, esperanzada. Toma el negro carbón del sufrimiento y te devuelve un diamante. Porque esa es su función esencial: expresar al viento, ante quien tenga oídos para oír, que por mucho que te jodan no estás vencido. Que podrán despojarte de todo lo material, pero nunca de la alegría de vivir.
Dichosos los ciudadanos de New Orleans, que tienen una cultura que valoran y a la que defienden y una música tan jubilosa como inconfundible. Esos sonidos que reverberan todavía en calles, clubes y casas fueron fundamentales en la resurrección de la ciudad. Pero nosotros, que a simple vista —o a simple oída— no parecemos disponer de una bandera tan clara: ¿qué podemos hacer? ¿De qué herramienta disponemos, para ayudarnos a salir de este pantano?
Suena Treme
La serie creada por David Simon y Eric Overmeyer sugiere que New Orleans sobrevivirá al Katrina y a casi cualquier otra cosa. ¿Y por qué? Porque es una verdadera comunidad, un organismo vivo, actuante. Por supuesto que, tratándose de una gran ciudad, alberga a una enorme diversidad de gente. (Antes de Katrina vivían allí 400.000 personas. La inundación, que cubrió el 80% de su superficie, redujo la población a la mitad. Veinte años más tarde, todavía no ha recuperado los números del año 2005.) Pero aun a pesar de esa diversidad, los nativos conocen bien la peculiar historia del lugar y se sienten parte de ella. Fundada en 1718 por colonos franceses al borde del río Mississippi, dentro de lo que hoy es el estado de Luisiana, New Orleans es una de las ciudades más multiculturales de los Estados Unidos: por su arquitectura, que todavía exhibe estilos coloniales; por su cocina creole —criolla, diríamos acá—, donde se mezclan tradiciones africanas, francesas, españolas y nativas americanas; por la persistencia de dialectos, que perviven en las invocaciones de las tribus indias; por sus festividades, como el carnaval al que llaman Mardi Gras; y, como ya dije, por su música inconfundible.

Esos elementos, entre otros, confluyen en la experiencia de una identidad común. Lo cual no significa que la población local esté chocha con todo lo que implica New Orleans. En términos generales, abomina y se lamenta a diario de sus males endémicos. Por ejemplo el delito violento: en 2022 hubo allí 280 homicidios, lo cual le confiere la mayor tasa per capita de la nación. Pero, al mismo tiempo, no colocan toda la realidad de New Orleans en la misma bolsa. Querrían solucionar sus problemas estructurales, sin cargarse al mismo tiempo las idiosincracias que convierten New Orleans en lo que siempre fue. (No tirar al bebé con el agua sucia en la que se lo bañó, como se dice —hablando de sabidurías seculares— desde el siglo XVI.)
Por supuesto, no siempre han discriminado con éxito. En la serie, enternece el esfuerzo quijotesco del DJ Davis McAlary (Steve Zahn) por preservar los humildes edificios donde se cocinó la música distintiva de New Orleans, de los cuales quedan pocos en pie. (Cuando veía esas escenas, no podía dejar de pensar en esta Buenos Aires peleada con su pasado. Antes que a la ciudad que supo ser, Buenos Aires se parece hoy a una persona que se pasó de rosca con las cirugías estéticas.)
Sin embargo, el grueso de la población de New Orleans valora y defiende el carácter local. Son un pueblo afecto a ocupar las calles: viven en ellas, participan del Mardi Gras, marchan junto a las bandas de la Segunda Línea.
¿Y nosotros? ¿Podríamos aseverar que somos una comunidad? Por supuesto, comparar una ciudad con un país no sería del todo justo: en el mejor de los casos, Argentina debería ser considerada comunidad de comunidades. Las poblaciones provinciales suelen conservar una identidad propia, pero la comunidad más nutrida —aquella que, nada menos, se asienta en la provincia de Buenos Aires y en la capital del país— es la más diversa y, al mismo tiempo, la de identidad más difusa. No tenemos tradiciones que nos unan de forma transversal, como el Mardi Gras, a no ser que consideren que el fútbol desempeña un rol semejante. (Yo no lo creo, al menos. Más allá de la excepción que la Selección presenta cada cuatro años, el fútbol no aglutina sino que cimenta la división en capillas.)

Tampoco contamos con una cultura musical de intensidad semejante. En New Orleans hay bolichitos y clubes y músicos callejeros en todas partes, los siete días de la semana. Se cultiva la sensibilidad al respecto desde que los ciudadanos son niños, en cada hogar pero también en términos institucionales. Todo el mundo sale de la escuela leyendo música y sabiendo tocar, o al menos dominando los rudimentos de un instrumento. Una de las subtramas concierne a un trombonista llamado Antoine Batiste. (Wendell Pierce, veterano de The Wire que también interpreta al director del diario El Planeta, Perry White, en la nueva Superman.) Necesitado de un trabajo fijo, Batiste acepta entrenar a una división de secundario, para que toque mientras desfila por las calles y se sume a las Segundas Líneas. Con el correr de las semanas, Batiste advierte que algunos de sus alumnos —entre ellos, una trompetista que todavía no sabe leer bien, porque el sistema no se ocupó de ella como debía— acuden a la escuela tan sólo para aprender a tocar. Porque, aun a esa altura tan temprana de la vida, la música les confiere algo que el entramado educativo suele mezquinar en países como el nuestro: una fuerte identidad cultural a que integrarse, dentro de la cual podés articular tu identidad individual, y la posibilidad de expresarse —y expresarla— más allá de las palabras.
¿Y cuál sería la importancia de una identidad cultural sólida? Todos disponemos de una identidad propia, el conjunto de rasgos que hace que seamos exactamente quienes somos, y no otros. Aunque Oscar Wilde se permitió cuestionar el espesor de la identidad en tiempos contemporáneos: "La mayoría de la gente es otra gente", escribió en De profundis. "Sus pensamientos son las opiniones de otros, sus vidas una imitación, sus pasiones una cita". Esto, que ya era válido a fines del siglo XIX, lo es hoy mucho más, en pleno imperio de la cultura digital. Existen millones de personas cuya individualidad es discutible: han suplido la identidad de la que carecen haciendo cut & paste de personalidades ajenas.

Pero la identidad cultural es tan importante como la individual. Es el código que nos permite insertarnos en una comunidad de manera armoniosa: participar de sus valores, de la expresividad y el humor locales, integrarnos a una historia y proyectarnos a un futuro en común. Sin esa trama, cada uno de nosotros es un instrumento solitario, sonando en el vacío. Lo que completa el sentido de la melodía que interpretamos es la forma en que se complementa con el resto de los instrumentos. Cuando la identidad cultural funciona, el conjunto suena armónico. Cuando nadie respeta la partitura y toca sólo lo que se le canta, el conjunto suena cacofónico: un escándalo, música incomprensible.
En su libro Unbroken, la escritora Laura Hillenbrand dice que existe una condición para que la identidad —tanto la personal como la social— opere como debe: "Sin dignidad, la identidad es borrada", afirma. ¿Pasará por allí la explicación que busco? La forma de vida que nos compelen a llevar hoy: corriendo detrás del mango, humillándonos en pos de oportunidades, con las redes aislándonos del contacto humano profundo, ¿está convirtiéndonos en autómatas, en organismos que sólo responden a instintos elementales, que no actúan reflexivamente sino que responden a reflejos — criaturas pavlovianas? La batalla que el régimen actual libra contra toda expresión cultural: la música, el cine, el teatro, la literatura, los museos, el arte callejero, ¿se explica a la luz del imperativo de disminuir el gasto público, o también es una maniobra para privar al pueblo de la conexión con su cultura y, así, deshumanizarlo tanto como lo deshumaniza la malaria? (Pregunta retórica, todos lo tenemos claro. Lo que el huracán Milei-Karina no gasta en cultura, lo invierte en armas, trolls, canas y espías.)
Por eso urge empezar a pensar cómo nos reconstruiremos. Porque, aunque el hoy sea caótico, confuso, inasible, elegir el futuro que deseamos definirá en qué dirección tender el puente que necesitamos para alcanzarlo.
En banda
Si David Simon & Co. llenaron Treme de música, no es sólo porque disfrutan de ella: es porque entendieron el rol que jugaba en la resurrección de la ciudad. Es la espina dorsal de la identidad local, un código del que participa toda su gente, de forma transversal: viejos y jóvenes, ricos y pobres. Hasta sus intérpretes más novedosos parten de la tradición, aunque sea para llevarla en otras direcciones: jazz contemporáneo (la familia Marsalis es de New Orleans), hip hop (de allí salieron Mystikal, Li'l Wayne, el dúo $UICIDEBOY$ y el subgénero llamado bounce music) y hasta el metal, una corriente propia que cultiva el Louisiana sound.
Pero además, la música simboliza la clase de construcción que se necesita para salir adelante. Cuando uno piensa en música, no imagina a un cantante sonando a capella. Tiende a pensar en algo que deriva de la sumatoria de mínimamente dos, pero también tres, o quince o cien sonidos que vibran en simultáneo, de forma armónica. Si querés ser músico, una de las primeras cosas que aprendés es que necesitás de los otros, que es imperativo entenderse con más intérpretes, complementarte con ellos. El 99% de las músicas que escuchamos derivan de una asociación semejante. La música resulta del accionar de una pequeña comunidad a la que llamamos banda, ensamble, orquesta. Y una vez que estás capacitado para sonar con otros, comprendés que la sociedad donde vivís es una variante de esa asociación: una orquesta en esteroides, una sinfónica a la enésima.

Los protagonistas de Treme no acceden a grandes victorias. La chef recupera el derecho a usar su apellido en el escaparate de su nuevo restaurant de New Orleans. Un policía violento va preso. Los jefes indios vuelven a desfilar. La mujer llamada LaDonna pierde a su hermano, pero rescata su bar. Batiste consigue que alguien siga financiando su curso extracurricular, y por ende que los alumnos que sólo van a clase pensando en tocar no se caigan del sistema. A escala macro las cosas siguen jodidas —la corrupción política, judicial y policial, la destrucción del patrimonio histórico—, pero en la escala micro el tejido social empieza a sanar, a entretejerse nuevamente, porque se multiplican las personas dispuestas a tocar lo que la partitura requiere. Porque la reconstrucción individual, en solitario, es prácticamente imposible. Aunque seas un músico virtuoso, si los demás tocan cualquier cosa vas a estar jodido. Sonará todo como la mierda, inclusive tus notas preciosas. Para que una comunidad se reponga a un desastre —y el huracán Milei-Karina dejará a sus espaldas un tendal de víctimas y un terreno yermo, qué duda cabe—, no queda otra que actuar como tal, como comunidad: ponerse de acuerdo, asociarse, proceder.
La música popular argentina fue siempre excelente, pero no juega aquí un rol similar al de New Orleans. Más bien somos de descuidar las tradiciones, de cultivar infinidad de quintitas que ignoran al resto, de correr como lemmings detrás de cada novedad importada. Por eso no creo que la música vaya a ser punta de lanza de nuestra reconstrucción, aunque no lo descarto del todo. El talento está, la que viene medio sorda es la sociedad y la clase de conducción que eligió para hacerse cargo del Estado argentino. Hablamos de un país donde en apenas medio año ya murieron 63 personas en la calle. Donde corren el mismo riesgo infinidad de viejos que carecen de los medios indispensables y de pacientes graves a los que se les niega medicación. No quiero dejar de mencionar el caso de Araceli Julio, la cantante de 39 años que murió de cáncer este miércoles 9. Tenía dos hijos y una banda, Satélite Kingston. Venía reclamando desde comienzos del '24, tanto ante la justicia como en las redes, por la medicación oncológica que el Estado retaceaba. Terminó convirtiéndose en su víctima por partida doble —como ciudadana y como música—, hecho que plasma el espíritu criminal de este régimen que busca silenciarnos.

Y si no es la música lo que nos sacará de este atolladero al estilo de New Orleans, ¿qué fuerza podría lograrlo? Admito que estaba tan en bolas como ustedes hasta que, el jueves por la mañana, escuché a ese sociólogo sin diploma que es Pedro Saborido, charlando con Rinconet y Felicitas Bonavitta en Napalm, programa mañanero de mi querida Radio Provincia. Saborido se puso a hablar de ciertos rasgos propios de parte sustancial de nuestro pueblo. Porque hay al menos dos cosas que nos caracterizan. Una es el placer que nos produce manifestarnos en las calles: encontrarnos con otros que celebran o reclaman lo mismo que nosotros, hermanarnos con desconocidos a los que identificamos como miembros de la misma comunidad. (A este respecto, nuestra vocación callejera no tiene nada que envidiar a la de New Orleans. No desfilaremos detrás de músicos profesionales, pero tenemos todo un repertorio de canciones a capella, que a menudo apoyan bombos, redoblantes y ocasionales bronces.)
La otra característica es la forma en que nos resistimos a tocar la partitura que cierta gente baja desde las alturas del poder real. Saborido lo ejemplificó a través del ritual, cultivado desde hace al menos 70 años, de poner el cuerpo para escuchar a alguien con quien no podemos encontrarnos físicamente porque está "lejos, en cana o exiliado. Pienso en las cintas del General", dijo, acudiendo al ejemplo de los audios que enviaba Perón desde Madrid. En ese marco mencionó el fenómeno que se repitió este miércoles en Lezama, al que definió como la "triangulación entre la gente, Cristina y un tercer punto, donde va la gente pero no va Cristina" sino apenas su voz, a menudo mediante WhatsApp.
Después hizo referencia al día en que Cristina debía acudir a Comodoro Py para recibir condena, acompañada por una marcha que pintaba descomunal. A través del Poder Judicial, el Estado se apuró a conceder la prisión domiciliaria, para evitar el espectáculo. "Pero, ¿sabés qué?", dijo Saborido. "Los peronistas queríamos marchar igual. ¡No me vas a dejar sin marchar!" Rebeldía que, subrayó, también venía poniendo en práctica Cristina. "Ella ya estaba en cana. ¿Y cómo está, cómo se lo tomó?", se preguntaba la gente según Saborido. "Y, sale al balcón y baila. Y los peronistas van a la casa y cantan y bailan también, comen choripán y compran remeras. Y después van a la Plaza de Mayo a escuchar un audio".

Hay que entender que muchos no entiendan el fenómeno del pueblo argentino, concluyó Pedro. Pero nosotros, que somos ese pueblo, lo entendemos bien. La nuestra es una pasión en busca de forma: "Una voluntad creativa, que supone lo contrario a la resignación", como dijo también Saborido. Esa es parte esencial de nuestra identidad: la pasión que nos inspira una idea de país que ya saboreamos, entre el '45 y el '55 y entre el 2003 y el 2015. Donde la justicia social no sea pecado, como pretende Milei, sino la virtud que vimos fructificar cada vez que gobernó el peronismo de verdad, tornando factible el bienestar de las mayorías.
No será música en sentido estricto, como en New Orleans, pero no deja de ser un tipo de música. (¿La más maravillosa, quizás?) La libre expresión de la voluntad popular, cuya creatividad no ceja ni acepta límites y que no depende de los fondos del Estado: emana de la fe en la democracia.
Por eso hay que aprovechar la actual efervescencia para mirar más allá y empezar a pensar cómo reconstruir. Primero, porque cuando llegue la hora, estaremos mejor preparados. Y segundo, porque el mero acto de pensarlo acelerará la llegada de esa hora. No lo inventé yo: es el universo mismo, empezando por las leyes de la física, el que funciona de esa manera.
Cuando era chico le pedí a un amigo de entonces, que aprendía karate, que me enseñara a partir maderas con el puño o el canto de la mano. Fue a buscar un par de listones, los colocó sobre dos pilas de ladrillos y me dijo lo siguiente: que el truco era concentrarse en llegar con el golpe no hasta la madera, sino más allá de ella. Que había que olvidar la existencia de la madera, para usar la energía en llevar la mano a un punto más lejano: más abajo, si golpeabas con el canto, o más atrás si golpeabas con el puño. Y yo, que era un alfeñique miope, un ratón de biblioteca y por ende enemigo del entrenamiento físico, le hice caso... y partí la madera en dos.
Olvidemos el límite que supone el madera de Milei. Si nos concentramos desde hoy en llegar más allá, no habrá materia que se nos resista. Porque hay un tiempo para todo, como dice la Biblia en el Eclesiastés. Y el tiempo de resurgir de las cenizas está cerca.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

