Somos los hombres huecos
Somos los hombres rellenos
Apoyados unos sobre otros
Las cabezas llenas de paja.
T. S. Eliot, The Hollow Men
Una de las películas que me obsesionaron toda la vida es el debut de Orson Welles como director, esa maravilla de 1941 que conocemos como El ciudadano (Citizen Kane). La vi por primera vez a fines de los '70 o comienzos de los '80 en el cine Arte, a pasos del Obelisco, acompañado por un par de espectadores y por una rata que iba y venía por el borde inferior de la pantalla. (Digan lo que quieran, pero el buen gusto de la rata en materia de cine era impecable.) La película ya tenía cuarenta años, pero me impresionó como lo más moderno que había visto nunca: era una suerte de catálogo de las infinitas posibilidades narrativas al alcance del cine, cuando se sacude la modorra del pseudo-naturalismo que es su modalidad tradicional. Lo que también me mató fue el dato de que Welles hubiese producido esa maravilla a los 24 años. Se convirtió en una suerte de maldición, porque me convencí de que si no creaba una gloria semejante antes de los 24 mi vida perdería sentido. El tiempo fue misericordioso. Terminé comprendiendo que aquellos que tocan el cielo con las manos tan temprano —empezando por Welles, que se convirtió en una fábula ambulante con moraleja cruel como corolario— se pasan la existencia pagando el precio de esa precocidad e intentando empardar la resonancia del debut, casi siempre en vano.

No soy el único delirante en sentir así respecto de El ciudadano. La película encabeza desde hace décadas las listas de las mejores de todos los tiempos. La consagró así la tradicional revista inglesa Sight & Sound y hasta el American Film Institute, que volvió a confirmarla como la número 1 en 2007. En caso de que no la hayan visto, o de que su recuerdo sea vago, paso en limpio de qué va. Cuenta la historia de Charles Foster Kane (interpretado por el mismo Welles), millonario desde niño por herencia de una mina de oro, que decide dedicarse a los medios —ante todo diarios, en aquella época—, obtiene un éxito descomunal que lo convierte en el formador de opinión por antonomasia del país, se lanza a la política populista, fracasa por culpa de un carpetazo y va convirtiéndose en un viejo amargo y solo, encerrado en la mansión digna de un emperador (bautizada Xanadú, como la capital de verano del Kublai Khan) que construyó para un amor que termina abandonándolo.

Parte de la gracia del film pasa por su estructura. Comienza con un lento acercamiento a Xanadú, la noche de la muerte de Kane; de allí salta al noticiero cinematográfico que recapitula su vida, y a partir de allí se aplica a una investigación en busca del sentido de la última palabra que el magnate dijo al morir: rosebud, o sea capullo. Para los periodistas que preparan esa edición del noticiero News On The March, entender qué es rosebud equivale a encontrar la llave del misterio: ¿quién fue en realidad Charles Foster Kane, la persona por detrás del controvertido personaje público? A partir de entonces, todo el relato es indirecto: lo que oímos o descubrimos no es necesariamente la verdad, sino la mirada que de Kane tienen quienes lo frecuentaron: su ex mano derecha, su segunda ex esposa, su ex mejor amigo, su ex mayordomo.
La película ya era un evento aún antes de su estreno, porque Welles se las había ingeniado para sacar patente de genio a los 20 años —gracias a su talento como actor, director teatral y responsable de la legendaria adaptación radial de La guerra de los mundos— y le había arrancado a la RKO Pictures un contrato inédito que le otorgaba completa libertad creativa. Y encima, en vez de optar por un proyecto prestigioso pero tranquilo —por ejemplo, la versión fílmica de El corazón de las tinieblas de Joseph Conrad, que era su intención original—, decidió meter la cabeza en la boca del león. Enseguida trascendió que El ciudadano era una biografía en clave del más poderoso de los empresarios de medios de los Estados Unidos: William Randolph Hearst. ¿Se entiende? Era como si un artista joven nuestro con fama de brillante decidiese debutar en el cine dirigiendo una superproducción sobre Magnetto, poniéndole otro nombre y alterando mínimos detalles para disimular. Antes que un film era una provocación, una invitación a incendiar Troya — y Troya, por supuesto, ardió.

Cuando me enteré de que David Fincher quería hacer una película sobre la génesis de El ciudadano, me brillaron los ojitos. Fincher es de los mejores cineastas de hoy, el director de El club de la pelea, Se7en, Zodiac y La red social. Además parecía involucrado emocionalmente en el proyecto, desde que planeaba filmar el guión original que su propio padre, Jack Fincher, muerto en 2003, le había consagrado al tema. El título, lo admito, inducía a confusión. La película que Netflix estrenó el viernes 4 de diciembre se llama Mank en alusión a Herman J. Mankiewicz, el guionista original de El ciudadano. Mankiewicz murió en el '53 pero fue protagonista involuntario de una polémica alentada por una periodista del New Yorker, Pauline Kael, en 1971. Kael publicó un ensayo donde le negaba a Welles toda autoría sobre el guión de El ciudadano, que en los créditos de la película es atribuído a Mankiewicz y al director. (De hecho, fue el único Oscar que ganó: el de Mejor Guión Original.) Por eso sospeché que Mank —la peli de Fincher—, al mirar al guionista más que a Welles y ser un proyecto concebido por su padre (¡colega de Mankiewicz!) iba a centrarse en la tan convencional como inútil discusión sobre la autoría del clásico. Lo cual sólo podía interesarle a los cinéfilos y a los fans de Welles como el enfermo que esto escribe. Pero terminé descubriendo que Mank era mucho más que eso.
Mank es la película más política de Fincher. (Más aún que La red social, que fue escrita por ese estudioso de la política contemporánea de los Estados Unidos que es Aaron Sorkin.) Y en ese sentido le hace perfecta compañía a El ciudadano, que entre otras cosas es un estudio sobre el poder y los poderosos que no llegará a las honduras del modelo shakespiriano al que Welles aspiraba, pero sigue defendiéndose muy bien. Esa es una marca distintiva de los clásicos: la forma en que, en cualquier momento que los reveas, parecen haber sido escritos / filmados pensando en hoy. Tanto El ciudadano como Mank hablan de hombres huecos que buscan el poder de manera compulsiva, no porque crean en una ideología de manera genuina —de hecho, mudan de ideologías como de camiseta—, sino porque necesitan llenar el agujero negro que tienen en lugar de alma haciéndose adorar por unas masas tan numerosas como grande es su vacío.

Yo que estaba convencido de saberme El ciudadano de memoria, me sorprendí cuando la revisité después de ver Mank y volví a pensar en la inagotable capacidad de los clásicos para interpelarnos. Cuando Kane se presenta a las elecciones que le empiojaron mediante un carpetazo, arma en el taller dos primeras planas de su diario, para prepararse ante cada eventualidad. Una primera plana proclama su triunfo. La otra —que es la que terminará imprimiendo— dice simplemente: ¡Fraude en las urnas!
¿Les suena familiar?

Don Quijote prueba suerte como guionista
Las discusiones sobre la autoría de un film sólo nos desvelan a aquellos que amamos y trabajamos para el cine, pero no constituyen material atractivo para el gran público; y el mismo Fincher lo entendió así. En una entrevista que concedió a Variety, dijo que el guión original de su padre no le había interesado mucho "porque a la gente no le importa quién obtuvo crédito por qué cosa. No había drama alguno ahí". Entonces Fincher padre reescribió y, entre otras cosas, le agregó una subtrama haciendo foco en una historia real: la campaña en pos de la gobernación de California por la cual compitieron el republicano Frank Merriam y el escritor socialista Upton Sinclair, una de las grandes plumas de la época. (Autor de clásicos como The Jungle y Oil!, que P. T. Anderson llevó al cine hace no tanto como Petróleo sangriento — There Will Be Blood.)

Una de las características de esa historia es que Sinclair irritó a los grandes empresarios de la época con sus promesas, entre las cuales estaba la de crear impuestos a la industria del cine y fundar un estudio bancado por el Estado. Los magnates de Hollywood se volvieron locos. Y además de aportar dinero a la campaña del republicano, hicieron algo más. El jefe del estudio MGM, Irving Thalberg, produjo las primeras campañas publicitarias de lo que hoy llamaríamos fake news: cortometrajes donde actores se hacían pasar por ciudadanos temerosos de perderlo todo por culpa del candidato socialista, mientras otros actores representaban a sectores sociales piantavotos —negros, extranjeros— hablando bien de Sinclair y, por ende, asustando al votante promedio.
Aun así, cuando su padre peló esta segunda versión hace 25 años, Fincher siguió sin verle la gracia. "Lo de las fake news me pareció pintoresco y gracias", dijo. "¿A quién podía importarle que alguien hubiese jugado sucio en 1934?"
Entonces ocurrió Trump.
"Cuando mi padre me entregó esa versión, la leí como algo que sonaba políticamente correcto y nada más", recuerda Fincher. "Sin embargo, 25 años más tarde resulta incendiaria. Aquellos que ignoramos la historia estamos condenados a repetirla".

Releído desde el presente —el mundo de los Trump, los Macri, los Bolsonaro—, el guión de Fincher padre finalmente hizo clic de modo que su hijo lo entendió. Algunas críticas de Mank acusan al film de seguir de manera servil el patrón de El ciudadano: película en blanco y negro de narrativa episódica, que hila escenas interesantes pero carece de un hilo dramático fuerte. (Convengamos que la investigación para descular qué catzo era rosebud funciona más como juego efectivo o mínima intriga detectivesca que como progresión narrativa de hierro.) Pero Fincher no está tratando acá de ser más genial que Welles. Al contrario, Mank está concebida como una perfecta pieza secundaria, un film que complementa a El ciudadano y lo resignifica, que ayuda a releerlo desde el hoy. Sin Mank yo no hubiese vuelto a ver el clásico y reparado en el detalle de Kane, ese político amateur, negándose a aceptar el resultado de una elección e inventando un fraude en las urnas que no existió.
Mank nos recuerda que El ciudadano anticipó en 1941 el tema central de nuestro tiempo: las falencias de un sistema que parece facilitar el acceso al poder, y hasta a la primera magistratura, de monstruos que no poseen más convicción que la de su propio engrandecimiento — un deseo de poder omnímodo a toda costa, que más temprano que tarde se caga en todas las leyes y terminamos pagando las mayorías, con nuestra salud o con nuestras vidas.

Si Mankiewicz eligió como protagonista de El ciudadano a una versión diluída de William Randolph Hearst, fue porque lo conocía bien. Había participado de infinidad de veladas en San Simeon, el palacio de Hearst que inspiró la Xanadú de la película. Se había hecho amigo de Marion Davies, la actriz que era amante del empresario mediático. (Según la leyenda urbana, rosebud era la palabra con que Hearst había bautizado al sexo de su concubina.) Además el millonario lo tenía en alta estima, porque Mankiewicz era un tipo muy gracioso y ocurrente y no moderaba su humor ácido en presencia de tipos pesados como Hearst o el Louis Meyer que dirigía la MGM — o sea, su jefe.
Lo cierto es que el derrotero de Hearst y el de Kane no pueden ser más parecidos. El tipo era hijo del senador George Hearst, dueño de múltiples minas de oro — o sea que ya nació rico. Decidió dedicarse a los medios y desarrolló un estilo sensacionalista, lleno de historias sobre crímenes, corrupción y chusmerío sobre los ricos y famosos. (Lo que hoy llamamos amarillismo, desde antes que el PRO potenciara el significante fake del color que tiñe todas sus proclamas.) Como en la película, exageró sin complejos lo que España hacía en Cuba a fines del siglo XIX, de modo de impulsar a los Estados Unidos a declararle la guerra. Y también como Kane, probó suerte en la política. Fue legislador demócrata dos veces y fracasó en sus campañas para Presidente y alcalde de New York, hablando siempre en favor de los laburantes y de la clase trabajadora. (De hecho se lo consideraba un político de izquierda, un progresista.) Pero con el tiempo —otra vez: como Kane— se corrió hacia la derecha. Se volvió nacionalista, aislacionista, desconfiaba más de los ingleses que de la Alemania nazi y pasó de aliado de Roosevelt a ser su peor enemigo.

La diferencia más grande es la que El ciudadano crea entre Marion Davies y Susan Alexander (Dorothy Comingore), la joven cuyo amorío prohibido con Kane sale a luz y produce el escándalo que trunca su candidatura. Marion Davies era una comediante inteligente, a la que Hearst trató sin suerte de convertir en estrella a través de papeles serios. Susan Alexander, en cambio, es una chica de pocas luces y nulo talento, a la que Kane quiere consagrar como cantante de ópera.

Es evidente que Mank trató de proteger a su amiga Marion todo lo que no le importó incendiar a Hearst. Esta línea interpretativa está muy clara en la película de los Fincher. Que reemplaza el enigma pueril del film de Welles en torno a rosebud por una pregunta más interesante: ¿qué llevó a Mankiewicz a crucificar públicamente a su ex protector Hearst, por añadidura pareja de su estimada Marion Davies, a pesar de que eso podía significar el final de su carrera como guionista en Hollywood?
La medida del hombre
Mank —la película— pretende que, a través de la escritura de El ciudadano, el guionista hizo público su rechazo al poder fáctico de su tiempo y, en particular, a cierto ejercicio de ese poder. Durante una escena dedicada a una de esas cenas que Hearst daba en San Simeon para su corte de adulones, Marion Davies comenta que escuchó al magnate discutiendo con Roosevelt su futuro gabinete, "como quien arma el casting de una película". La actriz percibe de inmediato que ha dado un paso en falso, que aunque todo el mundo sabe que ocurren cosas como esas, pertenecen al dominio de lo que no debe decirse, para conservar las formas. ¿Cómo justificar que un Presidente electo, cuyo mandato debería responder tan sólo a la voluntad popular que lo puso ahí, negocie su gabinete con un hombre a quien nadie eligió, y que no tiene más respaldo que el de su fortuna y el poder de sus medios? Aquí y allá, tanto entonces como ahora, la democracia debería ser el sistema que nivele los derechos de todos los ciudadanos, y nunca aquel que convalide en los hechos el privilegio de unos pocos.

El Mankiewicz del film de los Fincher no es un ingenuo. Más bien tiende a ser un borrachín cínico. (Un papel que le viene como anillo al dedo a Gary Oldman.) Pero la escritura del guión de El ciudadano cataliza algo en su alma, que lo lleva a exponerse en defensa de un principio, tal vez por vez primera. En ese texto confluyen la experiencia de haber visto a la maquinaria de poder de California —sede de Hollywood— pulverizando con las peores artes a un hombre honesto como Upton Sinclair; y a la vez trasluce la aceptación casi resignada de que la mayoría de los sujetos que pasan por grandes hombres en la sociedad son más bien todo lo contrario. Desde su posición de privilegio, Mank vio a esos figurones abusar de su poder en perjuicio de los laburantes. Eran empresarios que tallaban fuerte en política, violentándola siempre en favor de su interés personal; poderosos que se dejaron corromper por la perspectiva de un poder más grande.
A ojos de Mankewicz, la tragedia de Hearst —a quien sabía inteligente y sensible— fue la de quien se compra el trip del poder absoluto, ese lugar lúgubre del alma desde el cual el empresario que maneja la opinión pública cree que el de Presidente es un puesto menor. Por eso puso en boca de Kane algo que pensaba de Hearst, y que le hubiese gustado oír de sus labios: "Qué gran hombre hubiese sido yo, de no haber sido rico". Mank es inclemente con esa grandeza truncada, y me inclino a creer que no está errado. ¿Qué excusa tiene aquel que nació en cuna de oro y/o contó con todas las oportunidades del mundo, para malograr la promesa cultivada y depositada sobre su persona en beneficio de un poder mezquino, unipersonal, por no decir siniestro?

Lo más lamentable aún es que, a consecuencia de El ciudadano, Hearst probó que Mankiewicz no había errado al juzgarlo así. De hecho, se quedó corto. Hearst usó todo el poder de que disponía para boicotear el film, presionando a cadenas de cines para que no lo exhibieran y limitando así sus perspectivas de éxito; y usó su ejército de medios como un garrote, bardeando constantemente a Welles y a la RKO que se había atrevido a producirlo. Si existe una tensión interna en la película, es entre la visión inclemente que Mank tiene de Kane y la visión más comprensiva de Welles. Creo recordar que una escena en la que Welles metió mano es aquella en que el mejor amigo de Kane, Jed Leland (Joseph Cotten), empieza a escribir una crítica lapidaria sobre la actuación de Susan, la amante del magnate. Vencido por su borrachera, Leland sucumbe encima del teclado y deja la crítica inconclusa. Kane lo despide, pero se sienta a la máquina a completar el texto en la misma vena negativa, hasta cruel, con que Leland lo había arrancado. Hearst —y Mank lo sabía— no habría hecho nunca una cosa semejante. No reconocía otro principio rector, ni mucho menos un sentido de decencia, que importase más que los caprichos que su poder le habilitaba.
En último término, toda esta historia es una de Hombres Blancos Que Trabajaron Con Denuedo Para Malograr La Promesa De Sus Vidas. Pero hay una enorme diferencia entre Welles y Mankiewicz por un lado, y Hearst / Kane, Trump & Company por el otro. Welles y Mank sabían lo que era no tener un mango, y a la vez eran dueños de talentos descomunales. Gente como Pauline Kael ama enfrentarlos, pero en realidad eran caras de la misma moneda: a los cuarenta y pico, Mank fue el Fantasma de las Navidades Futuras del Welles de veintipico. Hablando de Mank, Orson bien podría haberse descripto a sí mismo en la madurez: "Le encantaba la atención que conseguía al mostrarse como una enorme, monumental máquina de auto-destrucción", dijo Welles de su co-guionista. "Y la gente lo amaba. Lo amaba. Esa vulnerabilidad terrible. Ese terrible naufragio". Por algo, a pesar de que estaban en momentos opuestos de sus vidas, se entendieron tan bien. El productor John Houseman los recuerda así: "Parecían encantados y convencidos de ser los hombres más deslumbrantes y galantemente inteligentes de Occidente. Y no estaban del todo equivocados". Eran tan brillantes como fallidos y convirtieron ambas vidas en naufragios, pero al menos reconocían un principio más importante que ellos mismos, una verdad superior: la de la belleza a la que consagraron su existencia. Por eso es tan conmovedora la escena de Mank en que el guionista le reclama a Welles que su crédito sea reconocido y figure en la película. Porque entiende que al fin ha escrito algo tan bello como valiente, y asume que es lo único por lo cual desea ser recordado. Y Welles se cabrea, porque Mank está pinchando el globo de la leyenda de sí mismo que venía inflando con pasión; pero a la vez lo entiende, y en lugar de pasarle la pelota a sus abogados —que se habrían impuesto, reclamándole al guionista que se atuviese al contrato que había firmado voluntariamente—, cede y acepta que Mank figure, y en primer término.

Estos hombres nos legaron un tesoro del que todavía podemos disfrutar y aprender. ¿No les digo que la excelencia formal de El ciudadano sigue siendo tan grande que nos distrajo de su tema esencial, que es el drama de nuestro tiempo? Aunque pagaron por ello un alto precio, Mank y Welles crearon una luz que sólo brilla más con el tiempo y sigue iluminando el derrotero de la humanidad. En cambio los Hearst / Kane no dejaron nada más que cenizas, una herencia de viento, una leyenda negra, un manual de todo lo que no hay que hacer si se quiere obtener una mínima plenitud durante esta vida fugaz.
En aquel entonces Welles era un pendejo inmaduro, pero la exposición a la grandeza shakespiriana lo dotó tempranamente de una intuición profunda respecto del tema que quería abordar. Pocos años después de El ciudadano, habló así de sus aspiraciones: "Queríamos (nótese la primera persona del plural, el reconocimiento del proyecto como uno colectivo) contar la historia de un hombre con el impulso de asumir una posición de responsabilidad en materia de la cosa pública, pero que al mismo tiempo carecía de toda responsabilidad personal". Welles y Mank fueron irresponsables con sus propias vidas, pero responsables hasta el heroísmo respecto de su obra. Nosotros vivimos en un sistema que se apega a cierto tipo de líderes del mismo modo en que algunas personas se aferran a la pareja que las violenta: hombres blancos que por hache o por be —cuna privilegiada o éxito de self made man— están convencidos de que tienen derechos de los que el populacho no debe gozar; tipos que se sienten por encima del resto, no sólo en los hechos —no sólo porque pueden— sino porque además justifican esa superioridad mediante un discurso meritocrático.
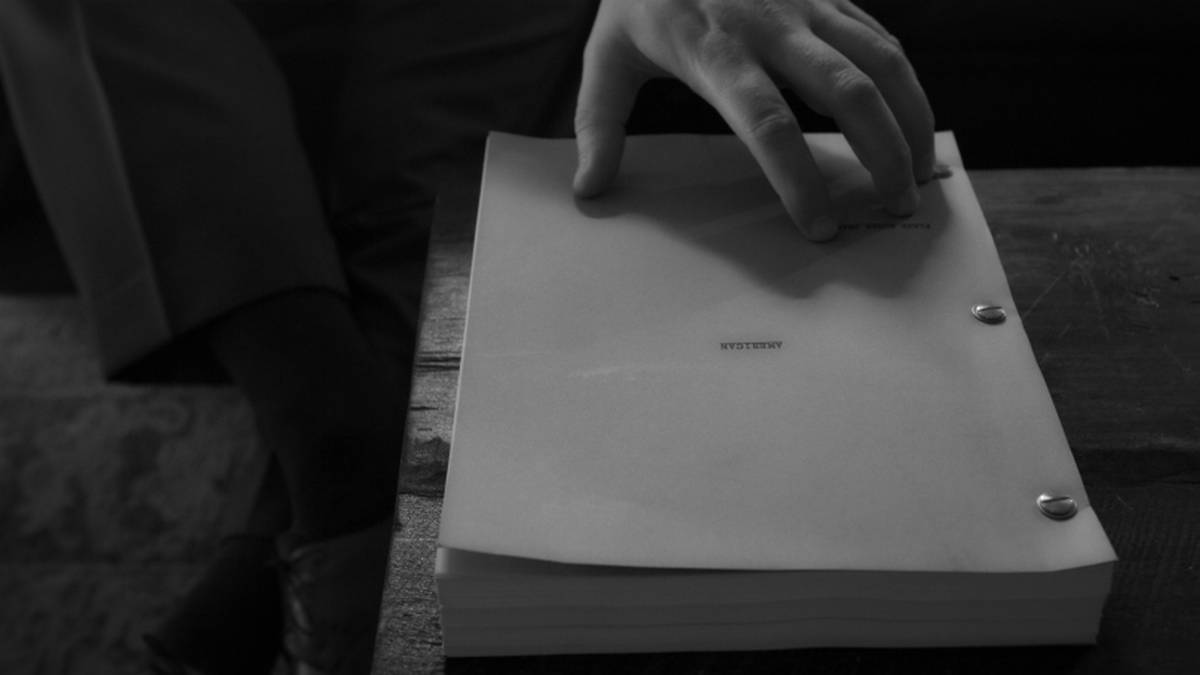
Welles dio en la tecla, tal vez sin darse cuenta. Lo que caracteriza a los Trump, Macri, Magnetto, Rosenkrantz de este mundo no es su energía, ni su osadía, ni su visión. Es verdad que proyectan sobre el mundo razones que avalarían su preminencia: ¿acaso no han amasado enormidades de poder, no acumularon fortunas desmedidas que no podrán ni sabrán gastar? Pero lo que los define, ante todo, es su irresponsabilidad; no como empresarios o políticos, sino como seres humanos. Porque han forzado hasta la locura algunas características de nuestra especie —su tenacidad, su naturaleza insaciable, su picardía— pero para concebir hechos nada memorables, más allá de un monumento a sí mismos que se desintegra tan pronto se distraen o la salud los manca. Al menos en el terreno de su actuación pública, no han producido felicidad alguna, ni ayudado a nadie por motivos genuinos (van dando o quitando avales según su conveniencia), ni creado obras de bien o belleza que vayan a sobrevivirlos. En esencia, amarrocaron montañas de poder y dinero sin otro objetivo que el de la autoglorificación. Y ese es el summum de la irresponsabilidad, en esta vida: forzar nuestra voluntad sobre miles de personas, sobre millones... para nada que no sea obtener una sensación de poder que es transitoria por definición, banal, una casa sin cimientos, sujeta a los caprichos del terreno.
Cuando los Hearst / Kane mueren, la humanidad los olvida rapidito, bien apurada, porque su figura no coincide con ningún recuerdo digno de ser almacenado. Sólo los traen a colación los historiadores, a quienes les cabe la responsabilidad de mantenerlos presentes para que —como dijo Fincher— no nos condenemos a repetir ciertas desgracias. El 90% de los que hoy desempolvamos la memoria de Hearst no lo hacemos para comentar nada de lo que hizo o dijo, sino a colación de su relación indirecta con la creación de ese monumento que es El ciudadano. Los Hearst de este mundo son los protagonistas del célebre poema de T. S. Eliot:
Aquellos que han cruzado...
Al otro reino de la muerte
Nos recuerdan —si es que nos recuerdan— no como
Violentas almas perdidas, sino como
Los hombres huecos
Los hombres rellenos.
Miles de años atrás, Platón sostuvo que la medida de un hombre es lo que hace con el poder.
Para medir a los Hearst / Kane de este mundo, nos sobra con una regla de veinte centímetros.

--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

