Dice la leyenda que la Navidad que conocemos la inventó Charles Dickens, uno de los escritores más sublimes de la lengua inglesa. (Y uno de mis favoritos de todos los tiempos en cualquier lengua. ¿Para qué ocultarlo?) Se trata de una exageración, obvio: está claro que la festividad ya existía. Pero Occidente tendía a conmemorar el nacimiento de Jesús —o, como lo definiría el community manager de Macri, el aniversario de su cumpleaños— de un modo más modesto. Básicamente era un feriado más. Día de descanso con la flía y a puertas cerradas. Recolección antes que espíritu festivo. Ni Santa Claus osaba prorrumpir en el proverbial ho ho ho, para no perturbar el decoro general.
Entonces Dickens publicó A Christmas Carol (1843) —literalmente Un villancico navideño, aunque se difundió entre nosotros como Un cuento de Navidad— y su éxito arrollador y transatlántico cambió nuestra cultura. Lo que sí inventaron esas páginas fue lo que asumimos como espíritu navideño. El sacudón que recuerda que es nuestra última oportunidad en el año de ser generosos y tender la mano a los desafortunados, desde que, a contramano de lo que el poder propugna desde sus alturas, pocas cosas producen más y mejor gozo que dar. Tal como Dickens la reconfiguró, la Navidad sería la festividad democrática por excelencia, de la que todxs sin excepción deberían disfrutar; si no difundiese sus gracias universalmente dejaría de ser, se devaluaría, no serviría de nada. Algo que deja en claro la bendición-condición que florece en los labios de Tiny Tim y que el narrador hace suya al cerrar la historia, con literales mayúsculas: ¡Que Dios Nos Bendiga, A Todos Y Cada Uno!
God Bless Us, Every One! No a los que nacieron en cuna de oro: a todxs. No a los que creen haber hecho mérito para ello: a todxs. No a los que tienen carnet de religión o clase social alguna: a todxs y cada uno.
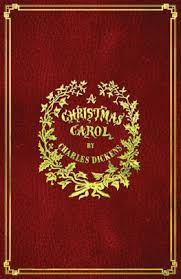
Y sin embargo este relato exultante, que nos conecta en pocas páginas con lo mejor que la especie humana tiene para ofrecer, nació de una semilla oscura. Que es exactamente lo que me dispongo a contar, si me conceden estos minutos. Ya sé, yo también lo padezco: a esta altura del año todo es agitado y febril, temporada de locos. Pero si al cabo de un año de catecismos dominicales todavía confían en mí, oh lectores, me jugaré esa fe sobre este paño.
Para ponerlo en términos que persuadirían hasta a Scrooge: esta historia les va a redituar mucho más que el tiempo que les tomará leerla.
Humbug!
La mayoría de ustedes recordará la anécdota, aunque más no sea a grosso modo. Su protagonista es ese viejo de mierda llamado Ebenezer Scrooge, un avaro que amarroca guita para nada, pero que como arrancó de abajo y se forró hoy sería considerado un emprendedor modélico. De hecho, guita es todo lo que tiene. Carece de amigos, pasa de su familia, explota y destrata a sus empleados. (Entre los que figura el amable Bob Cratchit, padre de Tiny Tim.) Releyendo la historia, hay que hacer un esfuerzo para recordar que transcurre a mediados del siglo XIX y no en la Argentina de Macri. Ante la visita de un caballero que solicita una donación para los pobres, que en esa época del año ("cuando la Necesidad se siente agudamente, y la Abundancia regocija") demandan un mínimo confort, Scrooge le replica: "Qué. ¿Ya no quedan cárceles?" El caballero le replica que algunos pobres morirían antes que ir a parar a ciertos sitios, pero Scrooge insiste: "Que mueran, entonces, y disminuyan así la superpoblación". ¿Qué sería de Eduardo Amadeo, aquel de la frase les hicieron creer que podían tener aire acondicionado, o del Esteban Bullrich que instó al pobrerío a gozar de la incertidumbre, si Scrooge no les hubiese marcado el camino?
El cuento arranca en el séptimo aniversario de la muerte de Marley, ex socio de Scrooge, con la visita de su fantasma. Al principio el viejo se burla de la visión. (Su muletilla ante todo lo que desprecia es: Bah. Humbug!, lo cual se traduce como patrañas, aunque el vernacular porteño de ayer preferiría macanas y la juventud actual forradas. No cuesta nada imaginar entre las filas de Cambiemos a un ministro Scrooge. ¿Paritarias? ¿Bono? ¿Vacaciones? Bah. Humbug!) Pero entonces el fantasma hace algunas cosas propias de fantasma —como permitir que se le caiga la quijada hasta el pecho— y a Scrooge se le frunce el upite. Lo cual, de todos modos, no consigue que deje de ser del todo Scrooge: lo primero que hace es bardear a Marley, porque tardó siete años en llegar hasta él — espectro o no, lo acusa de procrastinar.
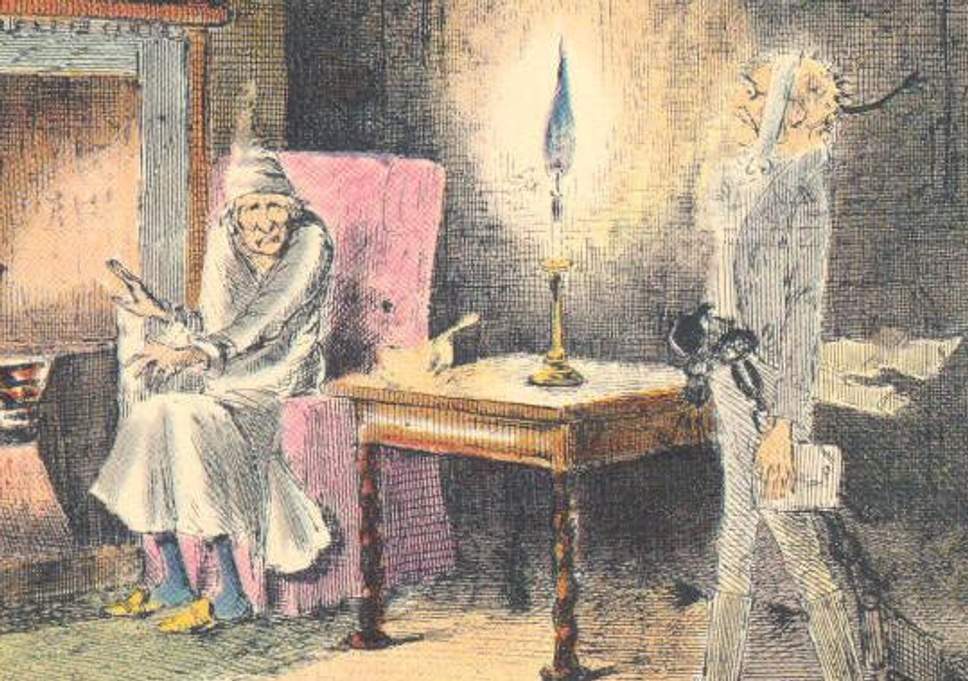
Lo que el fantasma pretende es evitar que Scrooge cometa su mismo error y sufra idéntico castigo. Cuando Marley se queja de que su vida fue una oportunidad desperdiciada, Scrooge —siempre el businessman— le dice: "Pero si eras bueno para los negocios". Y el fantasma le replica: "La humanidad era mi negocio. El bien común era mi negocio". Entonces le advierte que sólo tiene una oportunidad para escapar de su destino. Y que para ello recibirá la visita de otros tres fantasmas.
El primero de ellos es el Fantasma de las Navidades Pasadas, que lleva a Scrooge a ver al niño triste y abandonado que fue alguna vez, a quien sólo animaban la compañía de su hermana Fan y la lectura de fantasías como Las mil y una noches. Scrooge recuerda además la generosidad y el afecto de su primer empleador, Mr. Fezziwig, y el momento en que su novia Belle rompió con él, después de advertir que Scrooge nunca la amaría tanto como amaba al dinero. El Fantasma de la Navidad Presente le permite chusmear cómo celebra la gente de todos modos, a pesar de la pobreza que la aflige; espiar el hogar cálido y jovial de su sobrino Fred, hijo de su fallecida hermana Fan, cuya invitación a festejar en familia había rechazado al comienzo; y echarle un ojo a la casa de su empleado Cratchit, que insiste en brindar por su jefe Scrooge en nombre del espíritu de generosidad navideña, a pesar de que su esposa lo define —quedándose corta— como "odioso, amarrete, duro e insensible".
Antes de desvanecerse, el Fantasma de la Navidad Presente pone a Scrooge en presencia de dos niños, varón y mujer: "desdichados, abyectos, espantosos, horribles, miserables", los describe Dickens. Son los Hijos de la Humanidad, dice el Fantasma, y se llaman Ignorancia y Necesidad. Cuando Scrooge le pregunta si tienen dónde refugiarse, el Fantasma le devuelve el comentario sarcástico del comienzo ante el caballero que apelaba a su caridad: "¿Ya no quedan cárceles?"

Por último, El Fantasma de la Navidad Por Venir lo lleva a su propio lecho de muerte, al que nadie acude para acompañarlo; los hombres con los que solía hacer negocios van al entierro para garronear comida y la servidumbre se reparte sus chucherías mientras desprecia su memoria. Pero lo que más horroriza a Scrooge es el descubrimiento de otra muerte, la de Tiny Tim, el más pequeño de los Cratchit, aquel de las muletas y la salud envilecida por las privaciones y el aire viciado de Londres. Pero al despertar del ensueño fantasmal y comprender que aún está vivo en la mañana de Navidad, el escarmentado Scrooge decide compensar al mundo por sus mezquindades y comienza por aquellos que tiene más cerca. Le pide a su sobrino que lo acepte en su mesa, regala un pavo a los Cratchit en secreto, aumenta el sueldo de Bob, se compromete a ayudar a su familia. Y de allí en más actúa como un segundo padre para Tiny Tim, que entonces sobrevive. ¿Existe acaso un mejor happy ending en la historia de la narrativa, oh lectores, que el de este relato, o piensan como yo que ningun otro destila tanta felicidad en nuestros corazones?
Parte de su poder pasa por lo convincente que es el turro de Scrooge. Todos conocemos a alguien igual de basura, ¿o no? Pero si Dickens lo pintó así es porque lo conocía mejor que nadie. Cualquiera que sepa lo mínimo sobre la vida del escritor —el reformista social, defensor de las mujeres, filántropo militante— creerá, y con buen juicio, que no existen figuras más disímiles que las de Dickens y su criatura Scrooge. Y sin embargo Dickens sabía bien que Scrooge era él mismo — o, en todo caso, el Dickens que estuvo a punto de ser.
El Síndrome de la Clase Media
Creo haber contado ya aquí de la infancia miserable de Dickens: de cómo las deudas de su padre lo llevaron a la cárcel —en una época donde era común que la familia se recluyese con el reo, lo cual le enseñó al pequeño Charles cómo era estar preso a la más tierna edad— y después a sumarse al ejército de niños que envasaba betún en un taller astroso. Para agregar más dolor a su situación, comprendió que la que ejercía presión familiar para que no volviese a casa y siguiese encadenado al taller era su propia madre. Criaturas abyectas y horribles que provenían de Navidades Pasadas, sus padres: deberían haberse llamado Irresponsabilidad y Abandono, un dúo que marcó su vida para siempre.
Aún cuando aprendió a valerse solo y se convirtió en escritor famoso, Dickens quedó encadenado a una ansiedad perpetua. A Christmas Carol es, de hecho, el resultado de un momento en el que creía necesitar dinero con desesperación. Tenía deudas, una familia ya grande —su esposa estaba nuevamente embarazada—, muchos amigos pedigüeños y varias caridades (hoy diríamos ONGs) que mantener. Y aunque ya había conocido un éxito resonante, venía de un relativo fracaso con su última novela, Martin Chuzzlewit. Fue entonces que se le ocurrió esta historia sobre un hombre que parecía ser su perfecto opuesto, desde que carecía de todo de lo que a Dickens le sobraba —amor, respeto, reconocimiento— pero sí tenía lo único que a él le faltaba y nunca obtendría del todo, al menos desde su punto de vista: seguridad económica.
Esa fue una de las llagas que la miseria temprana dejó en su alma y nunca curó: la sensación de que, aunque la fortuna te sonría y las cosas marchen sobre rieles, bastaría un golpe para arrancártelo todo y lanzarte de regreso a la calle o a la cárcel o ponerte en la necesidad de enviar a tus hijos a trabajar — como los padres que tanto lo habían hecho sufrir.
Al comienzo del relato Scrooge recibe la visita de su sobrino, cuyo buen humor lo ofende. "¿Qué razón hay para tanta alegría? Eres bastante pobre", le dice. A lo cual Fred replica: "¿Qué razón tendrías entonces para estar taciturno? Eres bastante rico". El más notable de los biógrafos de Dickens, Peter Aykroyd, conectó esta escena con una carta en la que su biografiado confesó: "No soy rico, nunca lo he sido y nunca lo seré". No es que le faltase dinero, que ganó a manos llenas desde que arribó a la fama. (Aunque menos de lo que le habría correspondido, porque fue de los primeros artistas en sufrir despojo a manos de los que pirateaban su obra.) Lo que intentaba decir es que ninguna cifra en el mundo, invertida de ninguna manera, lograría apagar la sensación de inseguridad eterna que el trauma infantil le había inculcado.

Para ponerlo de otro modo: lo que Scrooge padece es el Síndrome de la Clase Media Argentina. Por eso no logra aflojarse y trabar relación sincera con nadie: porque cree que todo el mundo que se le acerca intenta mangarlo o despojarlo de aquello que tiene merecidamente, habiéndoselo ganado —eso creen todos— por su único y exclusivo esfuerzo. El bueno de Fred trata de reasegurarlo: "No quiero nada tuyo; no te estoy pidiendo nada; ¿por qué no podemos ser amigos?" Pero Scrooge no entabla lazos en esos términos, que desconoce o sinceramente no entiende. Cuando el Fantasma de la Navidad Presente lo cuela en casa de Fred, Scrooge oye a su sobrino hablar de la pena que le inspira: "Lo que tiene no le sirve de nada. No hace nada bueno con eso", dice Fred, que lamenta que al aislarse Scrooge conserve su dinero pero pierda buenos momentos que de otro modo no podrá granjearse. Por eso se ha juramentado a seguir acercándose cada Navidad y preguntarle todas las veces que sea necesario: "Tío Scrooge, ¿cómo estás?" "Si consigo ponerlo en vena para que al menos le deje cincuenta libras a su pobre empleado —reflexiona Fred—, eso sería algo".
Scrooge es Dickens pensando en lo que podría haberse convertido, de haber pisado mal y resbalado en esa dirección del alma; en lo que todavía podía convertirse, si seguía funcionando como una máquina de producir dinero alimentada por su compulsión al trabajo. La diferencia comparativa entre Scrooge y Dickens era, en último término, el arte: Dickens podía imaginar a Scrooge, y entender cuán infeliz lo haría llevar adelante una vida semejante, y además pescar con claridad que a la gente tan acendradamente mezquina —ya se trate de Scrooge o de nuestra clase media— nada la conmueve que no sea un cagazo padre, venga del brazo de un fantasma o de un default machazo.
Del ho ho ho a Ji ji ji
Dickens ya había recurrido al truco del pecador a quien se asusta para que se arrepienta en The Pickwick Papers (1836). Allí, el señor Wardle cuenta la historia de Gabriel Grub, un sacristán a quien ciertos duendes —goblins, para ser preciso— persuaden de volverse más caritativo. Pero esta vez el asunto era personal. Dickens no se identificaba con Grub pero seguramente intuía que Scrooge era un reflejo oscuro de sus inseguridades, de su costado más mezquino. Por eso lo pintó con tanta elocuencia.
Scrooge no puede ser más verosímil, y por eso mismo su conversión del final —su transformación en otro Scrooge— viene inspirando la misma duda en millones de lectores desde hace siglo y medio: ¿puede alguien tan cretino, tan recalcitrante, cambiar de verdad? Y ni siquiera hace falta irse a semejantes extremos: ¿puede un ser humano común y corriente cambiar de un día para otro, desconectando el circuito de emociones y razonamientos que le han servido hasta entonces, para habilitar un circuito nuevo?
Quienes acreditamos experiencia sobre esta Tierra sospechamos que no, a pesar de lo que digan los programas evangelistas de trasnoche. Una vez que cristalizamos un modo de funcionar, aun cuando nos depare constantes sinsabores y esté más cerca de condenarnos al fracaso que al éxito, romper con esa matriz cuesta horrores. ¿Imagina alguien que Ebenezer Magnetto o Mauricio Scrooge podrían despertar una mañana, después de soñar con los horrores que derivan de sus actos, para proclamarse hombres nuevos y revertir su curso? Bah. Humbug!
Es posible que estos dos no tengan a nadie que, como el sobrino de Scrooge, los ofrezca el amor paciente que horada conductas acendradas. En cualquier caso, nosotros no somos Fred. No tenemos ninguna responsabilidad respecto de esa gente. Pero sí respecto de los que están cerca nuestro y de la comunidad que nos rodea. Que, al acercarse a un momento del año que conserva relevancia cultural —la mayoría de la gente celebra Navidad, aun cuando no sea cristiana o ni siquiera religiosa—, comprende que nunca estuvo en peores condiciones de armonizar con el espíritu adecuado.
Dickens la tuvo fácil, porque aunque vivía en una sociedad injusta a la que cuestionaba mediante sus escritos y su militancia, allí Scrooge no era sino un ciudadano individual. Nosotros, en cambio, tenemos a un Scrooge como Presidente y a otro moviendo los hilos del poder real. Lo que nos baja desde las alturas institucionales es un ethos más digno de ese avaro que de una Constitución republicana y democrática: los pobres a la cárcel o al basural, piedra libre para los que amasan fortunas y, a los pretorianos que cuidan de la aristocracia, licencia para matar. Si el nombre de nuestro país no fuese ya equívoco de por sí —seríamos la tierra del argentum, la plata metal, y por extensión del dinero, aunque cada vez quede más claro que esa riqueza no es para todxs—, bien podríamos rebautizarla Scrooge-olandia o Scrooge-olina.
A juzgar por el clima de los últimos días, nuestros avaros sin límite se afanaron hasta la primavera — y se están afanando la Navidad. Son peores que El Grinch del Doctor Seuss, un personaje concebido como una exageración de la peor misantropía. Dejan a nuestra gente sin posibilidades de siquiera fingir que honran sus tradiciones —la comida simple pero opípara, la sidra, el pan dulce y la fruta seca—, y a nuestros pibes sin regalos que mantengan vivo el artificio. (Días atrás imaginaba un Set de Excusas Para Padres En Nochebuena: "Pasó, hijx, que los renos dolarizaron la tarifa, el vuelo de Aerolíneas desde el Polo se cayó por paro, los enanos cerraron la Pyme que fabricaba juguetes y se incendió la oficina que guardaba las cartas con pedidos navideños. O también te lo puedo explicar así: #MauricioEsMacri".)
Pero si los que están en el poder no piensan cambiar, ¿se elevará alguien a la altura de las circunstancias? ¿No deberíamos ser nosotros, que siempre hemos sabido que nuestro negocio era la humanidad y que por prosperidad entendemos bien común? Miren en derredor —no hace falta otear muy lejos— y díganme si no urge modificar los usos de otras Navidades. Eso sí, traten de ver por encima de los decorados que erige la Cadena de la Felicidad: los medios del poder son tan efectivos tapando la crisis actual como lo fueron en los '70, ocultando secuestros, torturas y desapariciones.
Si se toman el trabajo, verán que las mayorías populares ya viven en situación de emergencia: nada abunda hoy en nuestro país más que los Tiny Tims. (Que en nuestro caso tienden a ser morochos y gorditos, pero por mal alimentados. Por dentro están tan jodidos, o más, que el hijo menor de Bob Cratchit.) En este contexto alarmante, aun cuando ser generoso se complique porque uno mismo está seco y privándose de mucho, vale plantearse cosas que antes no habríamos imaginado. ¿Invitar a nuestra mesa a quien no está en condiciones de invitarnos? ¿Procurar alimentos, o regalos, o diversión, a cuanto menos una familia además de la nuestra? Puede sonar extremo, pero no lo es. No necesitamos la visitación de un fantasma para visualizar que será de nuestros Tiny Tims si esto dura un año más, y ni hablar si se prolonga más allá.
Hoy vale hacerse cargo de las necesidades de hoy. Y mañana hagámonos cargo de lo que demande mañana. Mientras tanto, transmitamos con hechos que existe otro modo de ser en sociedad que el sálvese quien pueda al que conmina Mauri Scrooge. Porque sin Tiny Tims —o con Tims convertidos en plantas, o débiles y enfermos, o mangueando en las calles, o prostituidos, o armados para arrancarnos lo que no supimos garantizarles—, no habrá bendición para nadie.

Y las bendiciones no se obtienen suspirando y alzando la vista al cielo. Si algo enseña el Antiguo Testamento es que hay que arrancárselas al destino. En el libro del Génesis (32, 24-31) se cuenta que Jacob, huyendo de su hermano Esaú, lucha con un Ángel a quien no se nombra, uno de los Elohim. El Ángel le rompe un fémur para conminarlo a rendirse, pero aun así Jacob no lo suelta. Según la traducción de David Rosenberg en El libro de J, el intercambio entre ambos es así: "'Déjame ir, el día se acerca', dijo el Ángel. 'No te dejaré ir', dijo Jacob, 'hasta que me dés tu bendición'".
Así estamos. Con una gamba rota y sufriendo. Pero aferrados a la realidad y retorciéndole el tobillo, hasta que nos dé la justicia elemental que merecemos.
Que Dios —o la realidad, o la política, o aquello a lo que les guste encomendarse— nos bendiga a todxs y cada unx.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

