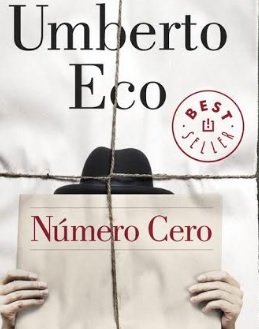La semana pasada se publicó una declaración rubricada por unos 300 periodistas reclamando libertad de expresión. La solicitud originó otra, de mucho mayor espectro ideológico que firmaron más de 1.500 trabajadores de medios.
¿Realmente le falta libertad al periodismo para expresarse?
Pienso que hay libertad, toda la que uno necesite, para el bien o para el mal, para poder enterarnos de buena leche o para envenenarnos el resto del día.
Cada tanto, periodistas de medios de alcance importante se congregan a la manera de que solo se justificaría si fueran un partido político, o arrogándose representaciones de poder de las que carecen pero que desearían tener, y reclaman. Hace un tiempo, recuerdo, lo hicieron, desentonando, en el coro Queremos Preguntar. Más recientemente, acusando al gobierno de autoritarismo, de suprimir libertades, de manejar la pandemia con fines populistas y, como si fuera poco, de poner a la democracia en peligro.
Lo que en rigor se encuentra en riesgo es la condición de la verdad periodística. Hace muchos años me enseñaron, y por suerte no olvidé, que la tarea periodística consistía en buscar y conseguir información, para luego trabajarla, procesarla, ponerla en valor redaccional según el medio del que se trate y, finalmente, transmitirla con el propósito de llegar a la mayor cantidad de gente, pero honrando la honestidad. ¿Qué pasó entre nosotros que la verdad dejó de ser un valor? ¿Cuándo fue que difundir mentiras desde un medio dejó de importar?
Hagamos un poco de archivo, que para algo debe servir. En los años '60, con la inusitada aceptación que generó en las redacciones latinoamericanas el llamado Nuevo Periodismo Norteamericano, los periodistas comenzamos a darnos permisos: para exagerar, para recrear, para excedernos en interpretaciones. Y de ahí a que el periodista se pusiera como principal protagonista de la realidad o que directamente inventara había solamente un paso. Durante los cruentos años de plomo y sangre en la Argentina circuló el chisme de que alguien, integrante jerárquico de una publicación de alta circulación, catequizaba a sus subordinados diciéndoles: ’Nunca dejen que la realidad les arruine una buena nota’. En ese tiempo, la verdad periodística fue repetidamente conculcada por los dictados de pensamiento único que surgían de los Estados Mayores de las tres armas. Con excepciones, los medios que admitieron no hablar de desaparecidos, de represión, de la inconveniencia de organizar el Mundial '78, o que omitieron detalles fundamentales de la debacle económica, del conflicto fronterizo con Chile o de la guerra de Malvinas, se reincorporaron a la vida democrática sin haber hecho la menor autocrítica.

En los '80, por puro afán especulativo y económico, algunos opuestos comenzaron a seducirse. Ocurrió que un gigante de la información (ponele: Time) se asoció con un gigante del entretenimiento (llamalo: Warner). Y desde ese ilimitado afán de lucro, lo que terminó pasando fue que el grandote entretenedor le pasó por encima y dejó enana a la información. A partir de ese momento temáticas banales que figuraban en un diario de la página 30 para el final comenzaron a tener un lugar en la tapa o en el prime time de un noticiero transformado en el nuevo periodismo de color. De la mano de una competencia feroz se legitimó la idea de forzar noticias, de poner algo en primera plana que luego en el interior tenía estatura de fiasco e incluso publicar historias que solo habían existido en la imaginación del cronista.
La cosa llegó tan lejos que en 1980 el Washington Post se tuvo que tragar un sapo monumental. Su reportera estrella Janet Cook estremeció a medio país con la investigación sobre un niño llamado Jimmy, de 8 años, pero que desde los tres consumía drogas. De madre y padrastro narcos, consumidores, la historia ganó fama e incluso se llevó el adorado Premio Pulitzer. Cuando la autora confesó la naturaleza trucha de su pesquisa, su honra cayó al subsuelo y tuvo que devolver el galardón. El tema sensibilizó a Gabriel García Márquez, prohombre de la nueva crónica latinoamericana, que escribió un artículo inolvidable titulado ¿Quién le cree a Janet Cook?. Con su especial sentido del humor, también sentenció: “No fue justo que le dieran el Pulitzer de periodismo, pero fue injusto que no ganara el Pulitzer de literatura”. No fue el único caso de creación de artículos basados en lisas y llanas mentiras o en datos completamente objetables. La modalidad también se replicó en algunos medios argentinos.

En los años '90, en la Argentina, los periodistas encabezaban los rankings de prestigio social, aún con investigaciones discutibles, peleándole espacios a jueces y fiscales, logrando visibilidad en tapas que eran pan de un día y hambre para el siguiente. Posteriormente llegó la era de los mediáticos/as en donde lo que más valía era asomar la cara de la manera que fuera. Lo que llegó a continuación, y que se prolonga hasta ahora, es que muchos periodistas, apoyados en funcionarios judiciales de dudosa reputación, o mimetizados en recursos propios de organismos de seguridad y servicios de inteligencia, acceden a exclusivas en formato de aprietes, de divulgación ilegal de escuchas telefónicas o carpetazos. No pareció casual, entonces, que las palabras de los años 2016 y 2017 fueran, según elección del prestigioso Diccionario Oxford, posverdad y noticias falsas.
De otras fuentes inciertas, riesgosas, se nutre el periodismo actual, en todo el mundo y en la Argentina también. Consulté el viernes a varios jóvenes colegas, integrantes de redacciones de medios gráficos, electrónicos y digitales, y ellos me aseguraron que para la información cotidiana resulta insoslayable la consulta en Twitter, Facebook e Instagram. En su atractiva novela póstuma, Número cero, Umberto Eco sostiene que el periodismo, en casi todos los géneros imaginables, incluyendo el de la actualidad política, “se ha convertido en una máquina de hacer barro con materias primas como la sospecha, la degradación o el chisme ramplón y descalificador… Ya se sabe: hacer barro es lo más fácil: solo se necesita mezclar tierra con agua”. En esa ficción colmada de realidad Eco plantea hipótesis inquietantes. “En este camino se llega a la horrible conclusión de que a los medios no hay que creerles: hay que temerles… Hoy en día, para rebatir una acusación no es necesario probar lo contrario: basta con deslegitimar al acusador”. Y termina diciendo el escritor italiano: “Lo más sorprendente es que la gente sigue esperando mucho del periodismo y de los periodistas”.
Tan enfermucho parece estar el periodismo que la pandemia trajo la infodemia, también llamada infoxicación, definida como “sobreabundancia de información, sea rigurosa o falsa”. El flamante término salió de las usinas de la Organización Mundial de la Salud. “En la OMS – señalaron– no sólo estamos luchando contra el virus, sino también contra los trolls y los conspiradores del brote”. (Bastante) antes del coronavirus, el escritor mexicano Juan Villoro dijo: “Tengo la impresión de que somos los bárbaros de una nueva época. Algo está comenzando, contamos con instrumentos que todavía no sabemos usar. En este mundo de espejismos tendremos que encontrar nuevas herramientas para recuperar la verdad, porque sin ella, no podremos vivir”. Me gusta, y a la vez me conmueve el razonamiento de Villoro, en especial cuando, como habitante del país y como veterano del oficio, me doy cuenta de que difundir mentiras desde los medios no tiene sanción alguna y que hay distinguidos colegas que están haciendo todo lo necesario para mandar al concepto de la verdad periodística al mismísimo museo de los objetos perdidos para siempre.

--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí