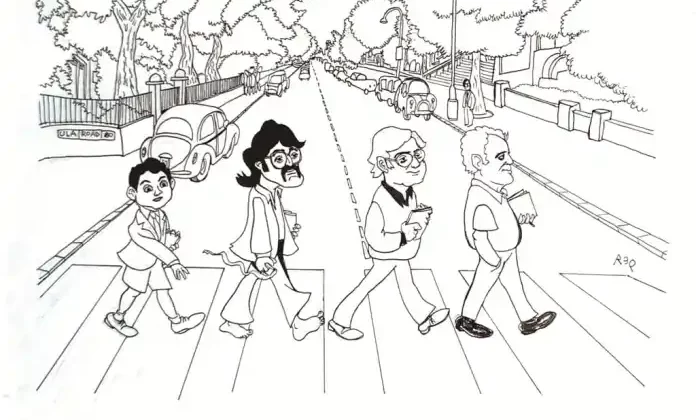Pregunta, lee, investiga. Un buen periodista conoce sus límites, sabe que primero debe comprender si quiere entregar un artículo digno. La picaresca, entonces, nace de la necesidad y las carencias. Así, al menos, lo concibe el escritor Sergio Olguín: el periodista –parafraseando a Sócrates en eso de que sabe que no sabe– mete la misma pasión a un artículo sobre el funcionamiento de los semáforos como a desarmar la trama de una estafa piramidal a doble página.
Olguín lo dice en el prólogo de El periodismo es lindo porque se conoce gente. Y otras picardías, el último libro de Carlos Ulanovsky con ilustraciones de Rep, suerte de memorias, anécdotas, entrevistas y reflexiones de uno de los grandes maestros del periodismo argentino, que hoy tiene 81 años y fue recientemente homenajeado como personalidad destacada de la cultura de la Ciudad de Buenos Aires. De entrada, Ulanovsky dice que es un libro “tributo”, reconocimiento a un oficio que –“bien, muy bien, mucho, poco”– garantizó su sustento desde hace 62 años. “Como todas las generaciones que lo precedieron y que honraron este oficio, el periodista sabe que necesita averiguar, poner en duda, no dejarse usar por los poderes de turno. El buen periodista suele ser un tipo molesto, pero con un sólo objetivo: que su público diga que es un profesional confiable. Ojo, no hay que confundir la picaresca con prácticas indignas como puede ser el plagio o el invento de fuentes. El robo y la falsificación son delitos que dañan todo lo que tocan: periodistas, editores, medios”, prosigue Olguín en el prólogo. Y cierra: “Yo creo que la picaresca está en el gen del oficio de periodista. Está en su ADN. Sin la picaresca, el periodista es un empleado administrativo que escribe lindo (en el mejor de los casos). Gracias a ese gen es capaz de escribir sobre cualquier tema que le digan”.
“¿Qué es la picardía en el periodismo?”, se pregunta Ulanovsky, interrogando una cualidad que le parece esencial. Dice que no es la “ventajita”, la canchereada, ni la humillación al compañero. Tampoco la operación interesada ni el procedimiento corrupto. “Es algo de oficio, olfato, intuición, curiosidad, pero, sobre todo, astucia para romper la solemnidad y dar vuelta una página para llegar al cierre”, escribe, y a la vez reconstruye historias de medios gráficos donde dejaron sus huellas Roberto Arlt, Rogelio García Lupo, María Esther Gilio, Jacobo Timerman y Rodolfo Walsh, entre otros. Pivoteando entre su prosa y la de otras voces, luego enumera decálogos, apuntes y recomendaciones de Leila Guerriero, Jorge Fernández Díaz, Reynaldo Sietecase y Juan Sasturain. Y recupera, en base a testimonios y a su propia experiencia, un sinfín de perlitas y escenas del periodismo argentino, de interés tanto para estudiantes y amateurs como para historiadores y profesionales de la comunicación.
Especialista en la historia del periodismo, desde su clásico Paren las rotativas a En otras palabras. 35 periodistas jóvenes entre la grieta y la precarización, Ulanovsky se mueve como pez en el agua a la hora de entrelazar la viñeta con los conceptos, el reportaje con la teoría, la anécdota con la polifonía. En el capítulo “Vuelos de bautismo”, por caso, aparecen Fernanda Nicolini, Eduardo Blaustein, Humphrey Inzillo y Abel Gilbert, donde Ulanovsky cede la palabra para que cuenten cómo entraron en el periodismo. Después, en “¡Qué par de pícaros los dos!”, juega con duetos como Juan Carlos Novoa y Jorge Omar Novoa, Hugo Paredero y Edgardo Esteban, Osvaldo Soriano y Mario Wainfeld, Carlos Marcucci y Tomás Eloy Martínez, Julio Ramos y Héctor Ricardo García. Y no reniega, pese a un presente de pauperización, de ir hacia los puntos nodales de la modernización de un oficio tan antiguo como cambiante. Así, recopila: “Cuenta el periodista Daniel Míguez que a partir de la década del ‘70 el trabajo periodístico se fue sofisticando, transformándose en algo casi científico. Parte de la responsabilidad se la atribuye a las universidades nacionales de La Plata y de Lomas de Zamora a partir de que incluyeron al periodismo como carrera de grado. Una década más tarde, los medios comenzaron a poblarse de licenciados en periodismo o en comunicación”.
También surgen escritores entre historias de revistas, diarios y cofradías de lectores. “Jorge Luis Borges creía conveniente que los escritores no se acercaran al periodismo. Lo advirtió en distintas ocasiones y de varias maneras, aunque él también contribuyó en medios escribiendo columnas de opinión y reseñas de libros”, cuenta, y en el rescate de una “ceremonia de lectura” rememora los lazos sociales alrededor de las publicaciones, estructuras de sentimientos de época como la que evocó Eduardo Galeano sobre la revista Crisis, que estaba prohibida en su país. “Cada vez que la revista salía a la venta (era mensual), unas veinte personas, encabezadas por un docente que había sido preso político durante la dictadura uruguaya y recientemente liberado, salían de Paysandú, cruzaban la frontera y, ya en tierra argentina, adquirían, previa vaquita, un ejemplar de la nueva Crisis y se iban a un café a verla, a mirarla, a tocarla y, especialmente, a leerla, de punta a punta, completa. Se turnaban, leyendo en voz alta página por página. Discusión, debate, anotaciones para no olvidar, emoción a flor de piel, superando la inquietud de que viniera alguien a preguntar qué hacían ahí y arruinara el encuentro”.

Las redacciones como una suerte de templos laicos, hoy en vías de extinción: “Ese lugar en donde cada día hay que empezar de cero porque todo está por hacerse, escribirse y publicarse”. Ulanovsky descree de las fórmulas y los manuales periodísticos, pero tampoco hace un alarde de la práctica o la experiencia sin formación ni exigencia. Ironía y escepticismo, voyeurismo y rigor, olfato e intuición, presentimiento y curiosidad, visión periférica y sentido de la oportunidad, “corazón para mirar más allá y, en pocas o muchas líneas o caracteres, describir acontecimientos, asuntos complejos, vidas que se conviertan en saberes, sentimientos, ideas. Y, se cae de maduro, saber que cualquier escritura aceptable y respetable lleva verbo, sujeto y predicado. Obvio que jamás reemplazará lo que se obtiene acumulando lecturas de libros que quedan para siempre y agigantan el lenguaje, la interpretación de lo que nos rodea, los conocimientos, la memoria. Además de todas las características ya presentadas, el periodista no debe temerles a cualidades como inventiva y exageración y, de una buena vez, aceptar que en cada uno de nosotros anida un cholulo”.
En el capítulo “Decálogos” se recuperan frases como “desde un escritorio no se consiguen las notas”, de Daniel García Losauro, y entre apuntes y procedimientos se citan pensamientos de Hernán Casciari, Leila Guerriero y Ricardo Ragendorfer, con latiguillos como “excepto el de inventar, el periodismo puede, y debe, echar mano de todos los recursos de la narración”; “así como un orfebre… un periodista pasa días removiendo párrafos, recortando frases, afirmando voces, trabajando ruidos… hasta lograr que fluya: que parezca fácil”; “antes se mataba por un dato. Ahora se mata por un aviso”; “lo que más me alarma es que dejó de ser importante que lo que se diga sea algo cierto”; y “el periodista nunca dejará de serlo. Su espíritu inquieto, su inconformismo, no admiten lugar para otra pasión”.
¿Qué es, en definitiva, el periodismo? ¿Ciencia inexacta o la manera más divertida de ser pobre? ¿Picadora de carne bajo condiciones precarias de trabajo o fascinante mirada sobre los hechos de la vida? ¿Es profesión, vocación, apostolado, especialidad, macaneo o astucia? ¿Cómo alguien se convierte en periodista? En un baúl de herramientas diversas y bajo un estado de alerta permanente que nunca parece descansar en el periodismo, Ulanovsky echa luz a otros recursos y saberes: la facilidad para comunicar, la experiencia acumulada, el ingenio personal, el respeto por la verdad y “algo que no se reemplaza con nada: el esfuerzo, la convicción de que nada se hace de taquito, que la transpiración vale más que la inspiración”. Culto y plebeyo, sofisticado y sencillo, Ulanovsky adhiere a la noción más capital y certera de la noticia, cuya base, antes de cualquier vuelo narrativo, antes de cualquier investigación y mirada al sesgo, sintetiza con la siguientes palabras: “Cúmulo de aproximaciones e inferencias cuyo principal objetivo es volver visible lo evidente”.
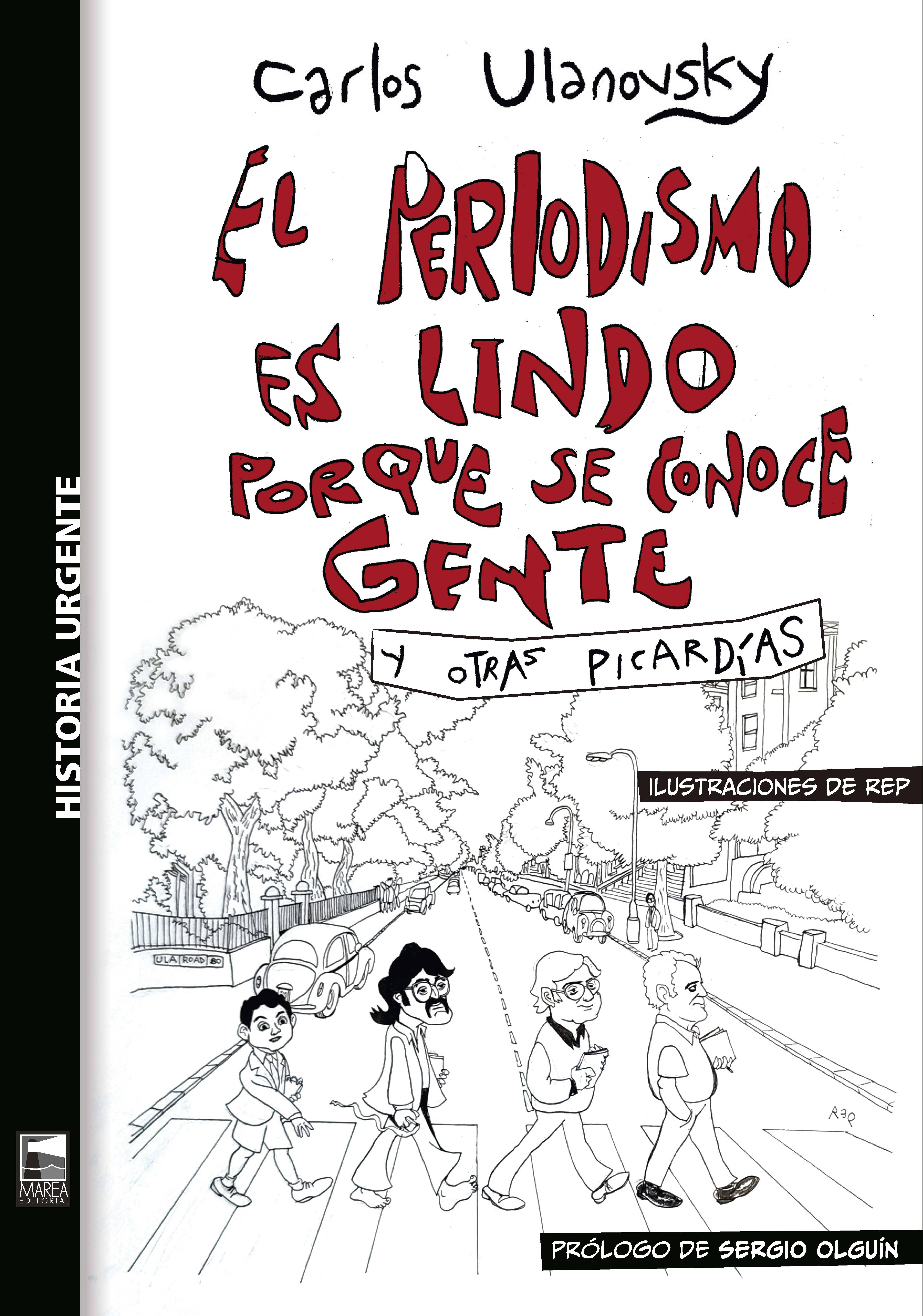
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí