Nunca quise ser periodista. No formaba parte de mis sueños ni de mis planes. Moría desde pequeño por las historias, pero me gustaban aquellas que no le debían nada, ni dependían en nada, del mundo real. De tanto en tanto se me cruzaba alguna que enhebraba ambos universos: el Richelieu que amenazaba a D'Artagnan había existido, Sandokán luchaba en el contexto de la resistencia al imperialismo inglés, Melville había apelado a su experiencia en balleneros para darle verosimilitud a Moby-Dick. Pero, como regla general, prefería mantenerme dentro de la ficción pura. La imaginación era algo a lo que podía recurrir en cualquier momento, y sin necesidad de muletas. Porque la realidad necesitaba siempre de un sostén, a menudo monocorde (como los noticieros de radio y TV) y hasta difícil de manejar físicamente, como las páginas de un diario sábana. En cambio la ficción podía ocupar mi mente por completo, aun cuando pareciese que yo estaba haciendo otra cosa, e incluso prestando atención. La libertad en su estado más puro: algo que no podían quitarme, a no ser que también me quitasen la cabeza.
¿Cuánto habrá influido en mi formación el hecho de crecer en un tiempo de censuras? Entendí rápido que las historias que hablaban de la realidad podían ser peligrosas. El flaco ese de Nazaret (en aquella época, se imaginarán, ni se me cruzaba la posibilidad de que pudiese no haber existido) no había hecho otra cosa que hablar de paz y amor, y había terminado con la cabeza hecha un alfiletero y clavado contra un árbol mustio. En la tele había una propaganda antisubversiva en la que un tipo de barba le daba un libro a un chico y le decía: Leélo. Mañana lo comentamos. Más allá de la pretensión absurda (creo que el libro era El Capital, un volumen que ni el más abnegado kirchnerotrotskista devoraría en una noche), lo que se desprendía del mensaje era la idea de que, nuevamente, los textos que hablaban de cosas reales te ponían en riesgo. Y yo no quería arriesgarme, quería soñar. La imaginación era privada, secreta, inexpugnable. Me permitía pensar en cosas tremendas mientras fingía ser un chico bueno.
Paisajes ficcionales de la propaganda dictatorial.
Al aproximarse el fin del secundario, mis padres me invitaron a sentarme y me rodearon. A pesar de que les constaba que yo escribía razonablemente bien, que mis profesores de Lengua y Literatura me amaban porque les permitía darse dique y, last but not least, porque venía diciendo que quería ser escritor desde que era una pulga, me hicieron a dúo la pregunta de rigor: ¿Y de qué vas a vivir? Los escritores que conocían venían de familias de plata y/o alcurnia, como Bioy y Manucho, o eran atorrantes como Dalmiro Sáenz, y yo no venía bien aspectado para esos bandos: mi familia era clase media pedorra —gorila, como Dios manda—, y antes que para atorrante yo pintaba para monaguillo o boy scout. Además los escritores incurrían en un pecado que para mis padres era imperdonable: la mayoría no había ido a la universidad y eso los tornaba de baja ralea, aunque se llamasen Mujica Farías Láinez Varela y Covarrubias. (No se burlen, que Manucho cargó siempre con esos apellidos.)
En ese momento ocurrió algo que todavía no consigo explicar. Debo haber buscado una salida de emergencia, y en lugar de apelar a profesiones derivadas de la escritura literaria (Letras y profesorados, por ejemplo; o el ejercicio de la crítica), yo, el tipo que no agarraba La Razón más que para leer Don Fulgencio y chusmear qué se estrenaba el jueves y no veía Telenoche ni purgando penitencia, escupí: Quiero ser periodista.
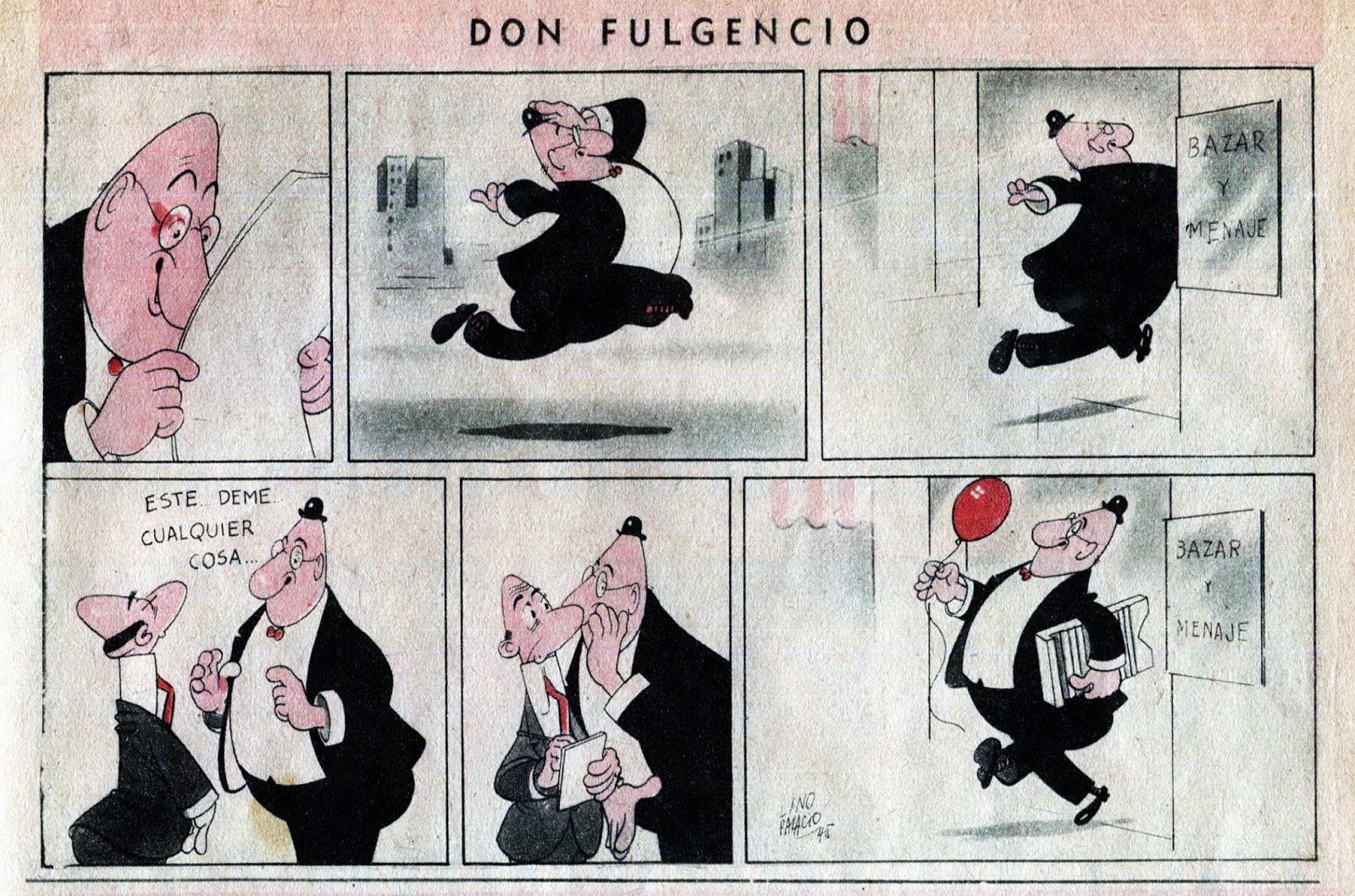
Llevo décadas tratando de comprender qué me poseyó. Si mis padres me hubiesen presionado, no habría sabido justificar el exabrupto. Además ellos sabían que mi aversión por lo real era proporcional a mi amor por la fantasía. Pero el milagro coló. Después de todo, el periodismo era una carrera universitaria. Y los brillos de esa marquesina los distrajeron de la objeción más obvia: ganarse la vida como periodista no era, ¡ni entonces ni ahora!, más fácil que parar la olla siendo escritor.
Pero el elemento más inquietante de mi decisión sigue siendo otro. Aquella escena ocurrió en 1978, el año del Mundial — en plena dictadura. Cuando de la censura selectiva habíamos pasado a la mordaza lisa y llana. Y no había una onza de verdad en toda la prensa nacional. Hagan el ejercicio de visualizar todo lo que hoy saben respecto de lo que estaba ocurriendo y lean un diario de esa época, cualquiera que sea: no encontrarán nada parecido, ni en la entrelínea. Esas páginas tienen tan poco que ver con la realidad argentina como la Freedonia de Los Hermanos Marx con la historia europea del siglo XX.
Groucho entona el Himno de Freedonia: "Si a ustedes les parece que este país está mal / Esperen a que yo termine con él".
Que optase por una profesión que me lanzaba hacia la realidad, en un momento en el cual no podía estar más oculta —más prohibida—, no dejará nunca de parecerme prodigioso. Algo inefable me empujó en dirección a una tarea que implicaba cavar hondo, atravesar velos, llevar luz donde no la había. Puede que se haya tratado de una reacción contra el mundo que me rodeaba, más ficcional que aquellos que describían las novelas. Por aquel entonces Buenos Aires tenía mucho de set de filmación, destinado a evocar normalidad mientras en sus entrañas pasaban cosas horrorosas que yo, a los dieciséis años, simplemente intuía.
El primer cuento del que estuve orgulloso contaba de una inundación que arrasaba con todo. El protagonista se encontraba aislado en la cima de un edificio y el agua no paraba de subir. Cuando estaba a punto de rendirse a su suerte, descubría una forma de llegar a un edificio más alto. Los cuerpos hinchados de los ahogados surgían de lo hondo y empezaban a flotar. Eran tantos, que mi protagonista entendía que podía caminar encima de ellos sin hundirse. Los muertos —hasta entonces ocultos— lo ayudaban a salvarse. Por aquel entonces, mi imaginación estaba más cerca de la verdad que los diarios.

Estudié, me rompí el culo, tuve suerte. Mis primeros trabajos no me gustaron (el porteño cuyo mundo cabía en una cáscara de nuez fue redactor de la sección Interior de un diario que ya no existe; lo cual demostró que en esta profesión el descaro importa tanto como la buena prosa), pero a comienzos de los '80 me había ubicado donde quería estar: en los medios que empezaban a decir cosas hasta entonces vedadas, en compañía de gente de la que podía aprender. Andrés Cascioli me abrió las puertas de la revista Humor y de la editorial La Urraca. Conocí a Horacio Verbitsky en El Periodista de Buenos Aires; él me descubrió a Walsh. Puedo explicar qué me impresionó de Horacio, aunque no sabría explicar qué vio él en mí. Intentó apadrinarme, con mala suerte: se le ocurrió que podía investigar algo en el mundo sindical, que por entonces me parecía tan remoto y poco interesante como la vida sexual del ornitorrinco. (Tal vez se deba a que el mundo sindical era lo que cubría Majul para El Periodista, y ya entonces era evidente que todo lo relacionado con Majul carecía de sex-appeal. Hasta un ornitorrinco es más sexy.) No recuerdo mucho más, pero entiendo que Horacio y yo manejamos el descubrimiento de nuestra incompatibilidad con elegancia.

Seguí trabajando y en líneas generales hice lo que quise: viajé mucho, entrevisté a gente notable y/o admirada. (Arthur Miller, McCartney, Mick Jagger, Woody Allen, Scorsese, Daniel Day-Lewis, Madonna, Julia Roberts, el Indio Solari, Charly, Spinetta, Leonardo Favio y siguen las firmas.) Y todo ese tiempo, en el fondo de mi cabeza seguía sonando el mismo mantra: Lo que yo quiero es escribir ficción. Nada deseaba más que dedicarme a una historia que me eximiese de la necesidad de usar el teléfono, frecuentar gente y fatigar archivos. (Considerad, oh mortales, que este escriba se forjó en esa época que los anales registran como pre Google.)
Cuando al fin lo intenté, la historia que se me ocurrió me mandó de cabeza a la Biblioteca del Congreso. ¿Qué sabía yo, un periodista cultural / rockero, de la década del '30, del tango, del cine del Negro Ferreyra y de la esposa que Perón tuvo antes de Eva? Me perdí en hemerotecas, escuché discos más fritos que pollo de Kentucky Fried, entrevisté a Tomás Eloy Martínez que compartió fotos y copias de las cartas de Aurelia Tizón. Me prometí que mi novela siguiente me eximiría de reincidir en investigaciones tan emparentadas con mi tarea diurna. Y retomé el periodismo, soñando con ponerle fecha de caducidad. Por entonces —qué distinguido suena decir: fines del siglo pasado— trabajaba en un diario poderoso, donde compartía dilema con los compañeros. Todos nos preguntábamos, sólo a medias en broma: ¿Hay vida después de Clarín?

La oportunidad me la dio el cine, que siempre había sido otro de mis sueños. Empecé a escribir guiones, a considerar la idea de no trabajar en relación de dependencia. Cuando ya estaba casi afuera del gremio, una revista española me encargó dos tareas de largo aliento, que me hicieron tambalear. Una fue un reportaje sobre el Equipo Argentino de Antropología Forense. La otra fue cubrir la segunda Intifada en Palestina, en el año 2000. Pude escribir, largo y como me gustaba, sobre historias que encontraba fascinantes. El hecho de que fuesen reales se volvió una consideración secundaria: mi deseo era narrarlas, transmitirlas, con la misma dedicación con que se labra la ficción.


Pero había trabajado demasiado para dejar pasar esa mano ganadora. Así que me alejé del periodismo y me dediqué a los guiones y las novelas y fui feliz.
Hasta que ganó Macri.
La séptima tormenta
Paradójicamente, terminé enamorándome del periodismo —¡y de manera más que tardía!— gracias a la escritura de ficciones. Cuando la realidad dejó de ser una obligación, entendí que mi approach a la narrativa era periodístico: las historias que se me ocurrían demandaban siempre una investigación —ya fuese histórica, sobre biología o números primos—, porque la gracia del asunto era el descubrimiento, un viaje mental cuya meta era, siempre, saber más, aunque se tratase de los tópicos más desopilantes. (Si quieren, estoy en condiciones de conversar un buen rato sobre física cuántica.)
Pero, ante todo, descubrí que necesitaba de esas historias no como distracción o ejercicio de estilo, sino para interrogarme sobre la circunstancia y el lugar que me habían tocado en suerte. Narrar era el modo de pensar que mejor se me daba, porque contar historias es experimentar en un laboratorio de empatía: uno comienza a entender al otro cuando se ubica en su lugar, bajo su piel, dentro de su cabeza. Con el tiempo asumí que esos principios eran tan útiles para la ficción como para el periodismo. Si tardé tanto en comprenderlo, fue porque formo parte de una generación educada para quedarse afuera de lo que pasa. Muchos aceptaron las leyendas a lo Magritte que el poder había pintado en el exterior del Palacio de la Verdad. Junto a su puerta, los muchachos de Clarín habían escrito Esto no es una puerta. Pegado a su ventana, los escribas de La Nación habían escrito Esto no es una ventana. A los pocos que seguíamos obsesionados con la idea de entrar no nos quedó otra que acceder por la chimenea, los tragaluces — las grietas.
Pero cuando asumió Macri, sentí que (¡por primera vez!) la ficción no me alcanzaba. La narrativa funciona cuando se asume como espejo deformante: necesita exagerar rasgos de la verdad, inyectarle otros químicos y dejarla fermentar. Si nos ayuda a contemplar la condición humana en momentos extremos —de la belleza al horror de que somos capaces— es porque nos convence de que no somos nosotros lo que aparece en el espejo, sino otra gente, de otro lugar y de otro tiempo. Funciona porque nos hace bajar las defensas, porque se cuela en nuestra conciencia por la chimenea y los tragaluces. Es un híbrido entre la crónica y el ensayo filosófico: cuenta algo puntual y ficticio para iluminar lo universalmente verdadero. Pero el tercer ingrediente que demanda para funcionar como debe es el tiempo: el narrador lo necesita para digerir su presente y producir un espejo nuevo, el lector lo demanda para sumergirse en esa ficción, hacerla suya y reflexionar. Y tiempo es aquello de lo que carecemos.
Cada día que Macri permanece en el poder es un día que taladra más hondo, profundizando el daño que es su especialidad. Poca gente escapa de sus indeseadas atenciones; pero en lo que hace a los más desprotegidos —hablamos de millones y millones de conciudadanos—, su violencia es genocida. Viejos empujados a la indigencia, sin servicios de salud. Desocupados sin cobertura alguna. Laburantes que ven precarizados sus puestos y disecados sus sueldos. Mujeres que mueren por no poder procurarse un aborto seguro. Gremios corrompidos o bajo ataque. La educación en terapia intensiva. Opositores perseguidos por la SS Kommodor Py, grupo de tareas judicial. Un Congreso anémico. Y lo que es más tremendo aún, lo francamente imperdonable: como en los '90, estamos poniendo en riesgo a parte sustancial de la nueva generación al no alimentarla como se debe y arrancarle, así, la posibilidad de alcanzar su potencial. Escribo esto cuando el cadáver de un pibe de 13 no ha tenido tiempo de enfriarse. Murió en Chaco, de manera violenta, porque en este país de vacas y de leche su vida cotizaba menos que un yogur.

Mientras mi impotencia como ciudadano crecía, se dieron dos circunstancias fortuitas. Una, la oferta de una radio comunitaria, FM La Patriada, para conducir un espacio nocturno. Se me ocurrió que podía prestar un servicio, a la hora de expresar sensaciones que no conseguía canalizar con la velocidad necesaria a través de la creación literaria o cinematográfica. Le ofrecí al Indio Solari —con quien trabajaba en la escritura de su autobiografía— que dispusiese del programa a su antojo, y la forma en que se lo apropió dejó en claro que no estaba descaminado: los dos necesitábamos una forma de expresión más inmediata, más urgente, que nos ayudase a metabolizar los dolores del presente.
Con el director de programación, Daniel Tano Gentili, coincidimos en la intención: en medio de tanta fealdad —esta gente no para de hacer y decir cosas horribles, lo suyo es una compulsión—, ayudar al oyente a conectarse con la belleza del mundo podía ser revulsivo. A veces cuesta, porque la realidad indigna demasiado; pero aunque más no sea a través de la música (que el Indio programa, bajo el alias del DJ Martini) despegamos al oyente de la sensación de que todo es una mierda. El programa se llama Big Bang y va de lunes a viernes, entre las 22 y la medianoche. Lo presentamos con este slogan: La Contrarrevolución de la Alegría.
La otra circunstancia fue insólita. En diciembre de 2017, Verbitsky me llamó y me contó de su (para nada cómoda) desvinculación de Página/12. Las cosas no ocurrieron así, pero este es el modo en que la escena me quedó grabada: dijo voy a cometer una locura y sonrió; puede que hasta haya incurrido en una de sus risas contagiosas. (Aunque no sea de público dominio, tiene un magnífico sentido del humor.) En menos de una semana, lo que pensé sería una colaboración frecuente se convirtió en la tarea a la cual me había prometido no volver: la edición de un espacio periodístico.
Durante las primeras semanas, las dudas me mataban. ¿Qué podía aportar al Cohete más allá de la edición pura, cuando lo mío no era la información dura ni el análisis político? Con el tiempo entendí que había un tema sobre el cual podía pensar con cierta autoridad. ¿O no había crecido en un tiempo durante el cual se pervirtió el sentido de las palabras, creando una realidad paralela? La gran estafa de Cambiemos no es sólo económica, sino cultural. Llenaron nuestro lenguaje de virus, vaciándolo de significado. Por eso tornan normal lo monstruoso, hasta el escándalo de pretender que un niño de 13 asuma la culpa de su propio homicidio. De repente, el hecho de haberme (de)formado entre los medios de la dictadura daba jugo: como los perros entrenados para oler billetes, yo podía identificar la práctica de la mentira. Y así, cuarenta años después de mi exabrupto original, volví a decirme: Quiero ser periodista. Pero no como profesión burguesa, o no sólo por eso. Ante todo fue el modo que encontré de involucrarme políticamente, para no permanecer de brazos cruzados en una hora tan aciaga.
El Cohete A La Luna es periodismo y a la vez un acto de resistencia. Somos artistas del hambre. Como tantos otros compañeros de ruta —los medios independientes de verdad—, trabajamos en situaciones que no pueden ser más precarias, desprovistos de medios elementales y compensando lo que no hay con lo único de que disponemos: información, prepotencia de trabajo, el imperioso deseo de comprender, la generosidad de colegas y amigos, nuestro tiempo — y nuestra vida. El mismo Horacio se queja y ríe en simultáneo porque trabaja más de que a los veinte años. Pero, como dice el refrán: sarna con gusto...
Nos hemos convertido en un zumbido incómodo, porque entre otras razones tomamos el libreto que nos tiraron y lo dimos vuelta. Cuando se enfrentaba a los empresarios a los que el gobierno dejaba en la lona, el ex funcionario Pancho Cabrera les decía: Reconviértanse. El senador Esteban Bullrich —hombre de campo, al igual que un arado— explicaba las ventajas de vivir en la incertidumbre. Y el mismo Presidente enfrentaba a la gente temerosa que le ponían delante y la alentaba a devenir emprendedora. Eso es, en fin, lo que estamos haciendo. Nos reconvertimos. Ahora somos emprendedores del periodismo. Y ayudamos a los funcionarios a compartir con todes la experiencia de vivir en la incertidumbre.
La lid es brava porque, además de hacer periodismo, hay que difundirlo. Comparados con las grandes empresas del ramo, nuestro alcance no puede ser más modesto. Pero crecemos a partir del boca a boca, desde la necesidad del pueblo de disponer de algo parecido a la verdad; información y análisis que le permitan dar pasos en firme, en lugar de seguir hundiéndose en la ciénaga que producen aquellos que Walsh definía, ya en 1956, como la cadena de desinformación.
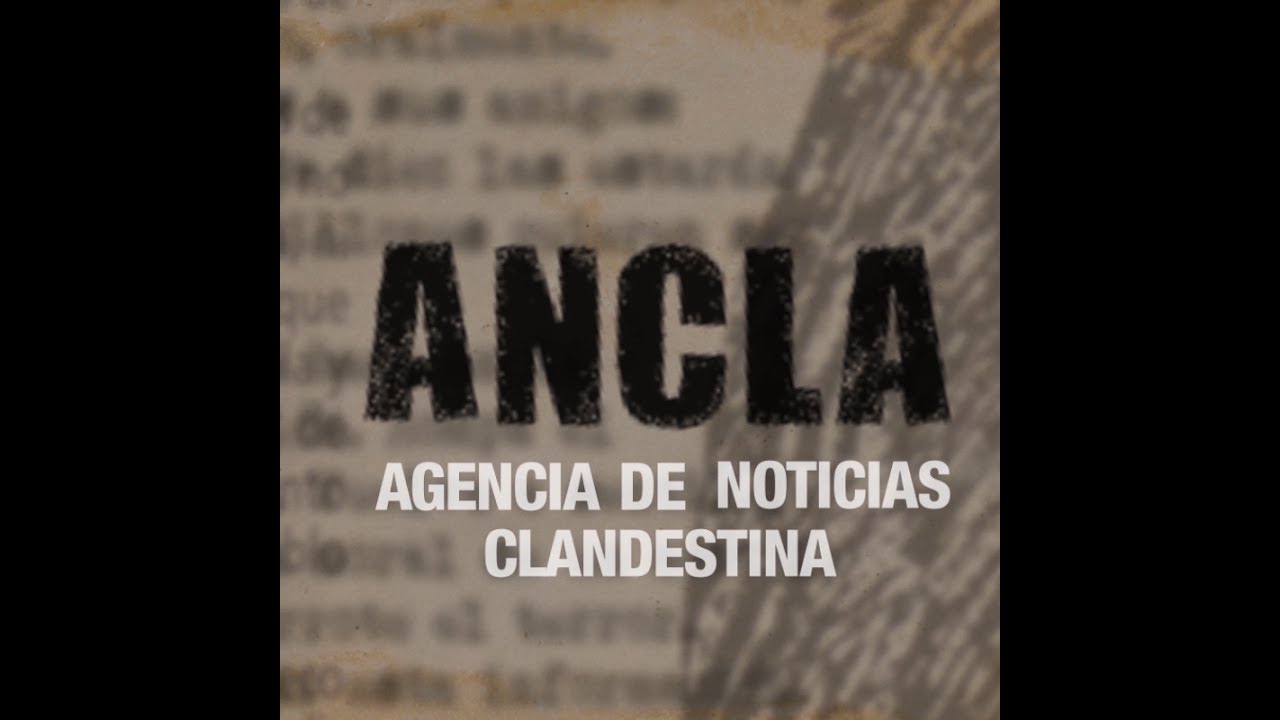
Se trabaja en condiciones marginales pero nadie se queja, porque ya lo hizo en su momento gente infinitamente mejor que uno, y en situaciones más acuciantes. Por eso caben aquí, aunque se las sepan de memoria, las palabras que Walsh acuñó para difundir noticias en el '76. Vale la pena repetirlas, porque nunca han sido tan oportunas, y porque no contamos con nada que se parezca más a un rezo laico:
Reproduzca esta información, hágala circular por los medios a su alcance... Mande copias a sus amigos: nueve de cada diez las estarán esperando. Millones quieren ser informados. El terror se basa en la incomunicación. Rompa el aislamiento. Vuelva a sentir la satisfacción moral de un acto de libertad.
En 1963 Phil Graham, editor del Washington Post, dijo: "El periodismo intenta producir semanalmente un primer borrador de la Historia, que nunca completa, sobre un mundo al cual no termina de comprender del todo". Una idea interesante, pero inaplicable a nuestra realidad. En un país donde se respetan la ley y las instituciones, los periodistas pueden trabajar de cronistas. Pero en países como este, donde los gobernantes desconocen la institucionalidad y violan la ley a diario, los periodistas —me refiero a aquellos que no trabajan de decir lo que el sobre y la pauta les determinan— estamos llamados a aportar algo más.
Además de arrancar con la escritura de la Historia, tenemos que ayudar a hacerla desde el llano, codo a codo con nuestra gente. Si informamos y analizamos con precisión y buen juicio, haremos algo más que contar lo que pasa: contribuiremos a derribar el muro de mentiras y a que se vea sin interferencias que Cambiemos no es la derecha moderna, sino el conservadurismo más retrógrado y brutal; un régimen que, no contento con endeudarnos por encima de nuestras posibilidades de repago, desarticula todas las herramientas del Estado para cuidar de su gente e impide que nos recuperemos cuando el viento cambie. Quieren desandar la Historia de un bombazo, regresándonos a los tiempos aristocráticos y pastoriles de la colonia — nos están enviando de vuelta a 1809.
Pero en la Argentina de Walsh, de Conti, de Urondo, de Oesterheld, un narrador no puede darse el lujo de conservar prudente distancia de lo que cuenta. Debe escribir sobre lo que está colaborando a parir mientras se confunde con su sujeto, o bien dedicarse a las palabras cruzadas.
Macri dijo horas atrás que este mal trance se debe a seis tormentas consecutivas. Si sigue mirando al cielo lo va a sorprender la séptima, que viene de abajo.
- Este texto fue concebido para un congreso que tuvo lugar días atrás en la Facultad de Periodismo de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP).
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

