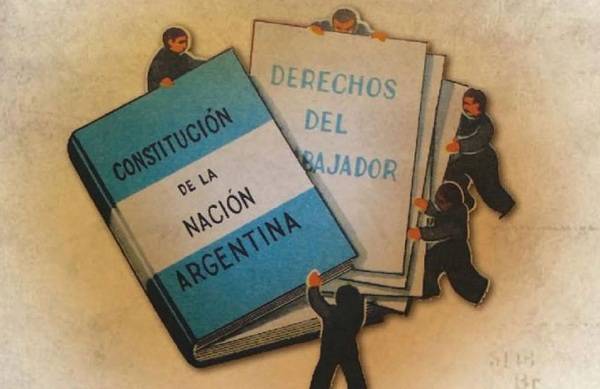Se están llevando a cabo elecciones legislativas de medio término en gran parte del territorio nacional y, si bien no se esperan cambios de fondo, es importante poner un freno a las políticas del gobierno de Milei.
Sin embargo, estamos transitando esta democracia condicionada que surgió después de la derrota de la dictadura genocida y se sigue verificando lo que rescatábamos del libro Los sectores dominantes en la Argentina de Eduardo Basualdo y Pablo Manzanelli: “Los sectores dominantes no pretendieron construir acuerdos democráticos, sino impedir la organización de los sectores populares, inhibiendo su capacidad de cuestionamiento. Ya no con la represión y el aniquilamiento de sus organizaciones, sino a través de un proceso de integración de las conducciones políticas, sindicales y sociales de los sectores populares”. Y, por otro lado: “Los sectores populares fueron inmovilizados y no generaron una alternativa política y social que cuestionara las bases de sustentación del patrón de acumulación del capital y la concentración y extranjerización de la economía argentina”.
A esta situación deberíamos agregar la conformación del partido judicial como el brazo “no armado” que utilizan los sectores dominantes para perseguir y encarcelar a aquellos dirigentxs y luchadorxs que no se rinden (Milagro Sala, Cristina Fernández de Kirchner y los encausados en cada movilización popular contra las políticas de hambre y miseria del neoliberalismo).
Este panorama se ha ido profundizando por el contexto internacional, que dio fuerza a los sectores más reaccionarios y clasistas de la política debido a la concentración desmesurada de la riqueza en manos de las corporaciones y fondos de inversión (concentrados especialmente en Manhattan). En su disputa por la hegemonía mundial, se ven amenazados por el surgimiento de un polo de poder donde el desarrollo económico y la cooperación entre naciones parece ser su objetivo.
Ya llevamos casi dos años de la experiencia mileista de gobierno y podemos observar que las fuerzas populares no han construido una alternativa que ponga en fuga no solo al gobierno actual, sino que se plantee tajantemente la necesidad de cuestionar las bases de sustentación de este sistema que día a día fractura la nación, excluye y deja sin horizontes a la amplia mayoría del pueblo argentino.
Y aquí surge el tema que queremos poner en debate con nuestros representantes: la militancia política, sindical, cultural, social y especialmente de derechos humanos, con la cual nos unen lazos de lucha histórica y permanente.
Desde el inicio de este gobierno, venimos debatiendo en encuentros diversos y plurales, tanto en los ámbitos institucionales (Legislatura de CABA, en la Cámara de Diputados y en el Senado de la Nación), como en otros ámbitos (reuniones multisectoriales en Casa de Madres Línea Fundadora, Cabildos Abiertos, encuentros con representantes de las provincias, en Federalizar la Memoria, entre otros) y que es el remanido latiguillo de la “defensa del Estado de derecho” actual.
En una primera aproximación, podemos decir que lo que comúnmente se llama “Estado de derecho” se refiere al Estado en el cual los órganos pertinentes (Congreso, Parlamento) dictan las reglas de derecho y el Poder Ejecutivo las cumple y las hace cumplir, quedando a cargo del Poder Judicial el castigo a quienes las incumplan. Ese ordenamiento tiene como piedra angular la Constitución nacional de cada país y de ella se desprende luego todo lo demás.
El problema con esa definición es que su eficacia democrática depende de que quienes resulten elegidos para esas funciones lo sean. De otro modo, puede considerarse “Estado de derecho” al nazi de Alemania 1933/1945, ya que contaba con leyes y Poder Judicial, y un Ejecutivo cumplía con el ordenamiento jurídico, que tenía normas como las relativas a la pureza de sangre.
También hay que remarcar que el derecho objetivo es un conjunto de normas de conducta que el Estado impone bajo amenaza de sanción para mantener un determinado statu quo, esto es, el derecho es un mecanismo de disciplinamiento social.
En nuestro caso, la Constitución nacional que nos rige no es otra que aquella que promulgaron la oligarquía y los sectores dominantes del siglo XIX. En 1853, la sancionaron sobre “pactos preexistentes” de quienes habían derrotado a los patriotas en una larga lucha que arranca desde el mismo 25 de mayo de 1810.
Esa Constitución también toma el ejemplo de lo que las potencias mundiales de la época (especialmente europeas, pero también de Estados Unidos) imponían sobre los países periféricos como el nuestro, haciendo primar los derechos individuales sobre los colectivos.
Esta Constitución fue “perfeccionada” en cada momento histórico para beneficiar a quienes ejercieron la hegemonía tanto económica como política del Estado:
- 1860 (incorpora a la provincia de Buenos Aires a la Confederación, reducción de facultades de intervención federal y se suprime la revisión de las Constituciones provinciales por el Congreso nacional);
- 1866 (restablecimiento de los “derechos de importación” como fuente crucial de ingresos a la Nación);
- 1898 (determinación del número de diputados basado en la cantidad de población de cada distrito);
- 1949 (introducción de los derechos sociales, laborales, límite a la propiedad privada por el bien común, derechos de la familia, la ancianidad, la función social de la propiedad, el capital y la actividad económica;
- 1957 (reinstauración de la constitución de 1853 y sus reformas de 1860, 1866, 1898 y la incorporación del artículo 14 bis sobre derechos laborales y sindicales),
- 1994 (Pacto de Olivos mediante, creación del Consejo de la Magistratura, autonomía de Capital Federal, jerarquía constitucional de los tratados de derechos humanos, dominio provincial sobre los recursos naturales, preexistencia de los pueblos originarios y derecho de estos a su cultura, educación y tierras ancestrales).
Sin entrar en el debate profundo de nuestra Constitución, vemos que todas las reformas introducidas responden a un momento histórico determinado en el que se impone el dominio de la fracción o sector de clase que predomina en la economía y detenta el poder. Los derechos están tratados según el modelo de las libertades individuales en contraposición a las llamadas Constituciones sociales. En estas, el Estado no solo debe interferir en el ejercicio que se haga de los derechos. También debe crear las condiciones necesarias para su ejercicio, garantizarlo y promoverlo, tanto para los individuos como para los grupos que componen la sociedad.
Se ve claramente en la Constitución de 1949 y su posterior derogación luego del golpe de Estado de la “revolución fusiladora”, que restablece el orden oligárquico y burgués puesto en jaque por los gobiernos peronistas.
Entre las Constituciones sociales podemos citar las de:
- La República Bolivariana de Venezuela (1999), que se define como un Estado social de derecho y de justicia, soberanía popular intransferible que se ejerce directamente mediante mecanismos de participación y representación, incorpora a los tres poderes tradicionales el Poder Popular y el Electoral, derechos humanos y garantías con énfasis en la progresividad y no discriminación, acceso a la Justicia, derechos ambientales e indígenas, etc.
- La República del Ecuador (2008): “un Estado constitucional de derechos y justicia, social, democrático, soberano, independiente, unitario, intercultural, plurinacional y laico”.
- La República Plurinacional de Bolivia (2009): "Bolivia se constituye en un Estado unitario social de derecho plurinacional comunitario, libre, independiente, soberano, democrático, intercultural, descentralizado y con autonomías. Bolivia se funda en la pluralidad y el pluralismo político, económico, jurídico, cultural y lingüístico, dentro del proceso integrador del país”.
Como vemos, nuestro país ha quedado rezagado en materia de reformas constitucionales en el sentido de un Estado de derecho social y participativo que nos sirva para defender y promover los derechos humanos en su concepción más amplia y genuina, como son los derechos sociales, económicos, culturales, políticos y de incidencia colectiva.
Por último, decíamos que un punto central en la vigencia del Estado de derecho actual es el papel que las clases dominantes le otorgan al Poder Judicial, hoy convertido en partido judicial y en instrumento de persecución y represión a las expresiones populares, único poder que no está sometido al escrutinio popular.
La Constitución nacional establece que los jueces de la Corte Suprema y de los tribunales inferiores de la Nación conservarán sus empleos mientras dure su buena conducta, o sea, sin límite de duración, salvo la de los 75 años de edad, una rémora monárquica que se presenta como “estabilidad en sus cargos” para ellos y sus familias y no es más que un sitio de privilegios económicos para quienes sirven a los intereses del poder concentrado.
En la actualidad, ni siquiera se cumple lo que establece la Constitución referente a la integración del Consejo de la Magistratura, ya que, pese a que la Constitución no lo dice, la Corte Suprema exige que todos los integrantes sean abogados (incluso los representantes del Ejecutivo, el Legislativo y el ámbito académico), consolidando aún más el carácter cuasi feudal y clasista de los órganos de justicia.
Por eso creemos que es necesario comprender que el Estado de derecho, en el momento actual, es el ordenamiento que las clases dominantes imponen sobre la sociedad. Esta comprensión nos permitirá construir la organización popular que se necesita para sostener los cambios estructurales que un próximo gobierno que represente los intereses nacionales deberá emprender para lograr una democracia sustantiva, que evite nuevas aventuras neoliberales, que socaven la soberanía de la patria, su desarrollo económico, y nos sumerja sistemática y periódicamente en un espiral descendente, no sólo en la calidad de vida del pueblo argentino, sino en la destrucción de nuestra capacidad de desarrollo como nación independiente, acercándonos cada vez más al concepto de colonia de un orden mundial que hoy está en decadencia.
La anomia y la “insatisfacción democrática” de gran parte de la población, su alejamiento de la política, son consecuencia de que tanto la dirigencia como la militancia no llegamos permanentemente con la organización y discusión política e ideológica que necesita y merece la sociedad argentina para comprender que una democracia social tiene necesariamente que ver con su participación política activa.
Por eso sostenemos que una de las tareas y responsabilidades de todos los militantes del campo popular, y en nuestro caso como militantes de derechos humanos, es poner en la agenda nacional la necesidad de una reforma constitucional que siente las bases de una democracia participativa y popular y que permita construir un estado de derecho social, popular, soberano e independiente.
Esto se logrará consolidando una fuerza política que mire hacia el futuro, organizada de abajo hacia arriba, con una conducción que viva y sienta los problemas como el resto del pueblo. Sólo así podremos poner todas las fuerzas de la patria en construir esa sociedad sin explotados ni explotadores que soñaron los 30.000 compañeros y compañeras detenidxs desaparecidxs.
* Mabel Careaga y Héctor Francisetti son integrantes de Familiares y Compañeros de los 12 de la Santa Cruz.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí