Un nuevo fenómeno político ha aparecido en el horizonte. Por ahora es prematuro darle la categoría de tendencia, pero, desde la pandemia en adelante, la abstención electoral en Argentina viene en ascenso. No hace falta remontarse mucho en la historia para ver cuándo comenzó. En las elecciones presidenciales de 2019 votó el 81% del padrón, lo que se puede considerar dentro de los números normales. Sin embargo, ya en las legislativas de 2021 el número de abstenciones fue alto, votó solo el 71% empadronado. Nadie vio un síntoma en este bajo porcentaje porque estábamos saliendo de la cuarentena del COVID-19, y era lógico que hubiera una merma en la participación. Las cosas fueron distintas en las PASO 2023, donde apenas concurrió a votar el 70% del padrón, y en las generales el 76%. Números bajos comparados con la participación histórica promedio.
Las alarmas se empezaron a prender este año. De las cinco elecciones que llevamos realizadas en lo que va del 2025 en Santa Fe, Chaco, San Luis, Jujuy y Salta, han ido a votar en promedio un 65% de los que estaban habilitados, es un récord de caída en la participación que no ocurrió ni siquiera en la hecatombe política del 2001. ¿Qué está pasando?
Hipótesis hay muchas y algunas tienen su verdad, pero lo cierto es que nadie ha llamado a la abstención como forma de protesta, y sin embargo, millones de personas toman la decisión de no ir a votar desafiando a la ley que dice que es obligatorio hacerlo. Es evidente que un malestar está creciendo y va buscando formas de expresarse.
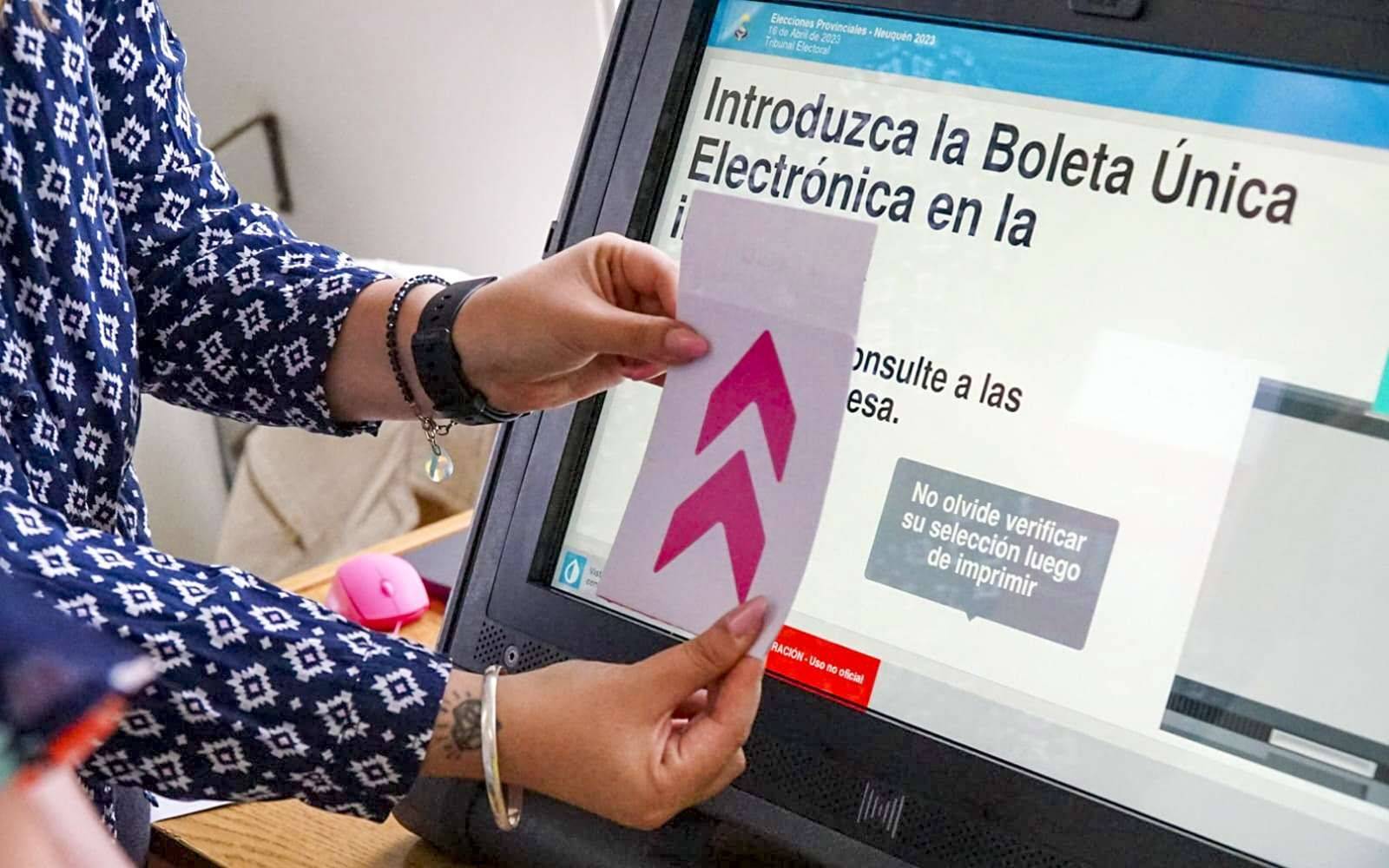
El voto voluntario rige en doscientos países del mundo y el obligatorio solo en veinticuatro, pero de ellos, en nueve no se aplica la obligatoriedad, por lo tanto, el voto obligatorio rige sólo en 15 países del mundo. En Latinoamérica se concentra la mayor cantidad de naciones con voto obligatorio: Argentina, Bolivia, Brasil, Ecuador, Panamá, Perú y Uruguay.
Cuando en 1912, el entonces Presidente Roque Sáenz Peña envió al Congreso el proyecto de ley que terminó siendo conocido como la Ley Sáenz Peña, pronunció la famosa frase: “Quiera el pueblo votar”. Esa ley instituyó el voto obligatorio, universal y secreto. Así fue que, en 1916, en las primeras elecciones después de aprobar la ley, se coronó Presidente Hipólito Yrigoyen. La elite agroexportadora lo consideró un triunfo de la chusma plebeya. El dato es fuerte, porque ese triunfo corto una seguidilla de Presidentes elegidos por muy poca gente, no por las multitudes. De hecho, las llamadas presidencias históricas: Mitre, Sarmiento, Avellaneda, Roca, lograron la primera magistratura con el uno o dos por ciento de participación del padrón electoral. A muy pocos les interesaba ir a votar en aquellas épocas.
Nadie nace ciudadano, es un atributo que se construye a lo largo de muchos años de formación e incluso adoctrinamiento. Antes de la ley Sáenz Peña, los sectores populares tendían a ver con desconfianza, o abulia, las jornadas electorales. Sentían que nada importante para ellos iba a venir votando. Y a los miembros de las clases altas tampoco les interesaba demasiado participar. Ellos se aseguraban el triunfo de sus intereses por otros medios, y además, esos días eran muy violentos. En ese sentido es insuperable la descripción que hizo Domingo Sarmiento sobre cómo se gana una elección: “Nuestra base de operaciones ha consistido en la audacia y el terror que, empleados hábilmente, han dado este resultado admirable e inesperado. Establecimos en varios puntos depósitos de armas y encarcelamos como unos veinte extranjeros complicados en una supuesta conspiración; algunas bandas de soldados armados recorrían de noche las calles de la ciudad, acuchillando y persiguiendo a los mazorqueros; en fin: fue tal el terror que sembramos entre toda esta gente con estos y otros medios, que el día 29 triunfamos sin oposición”. Con la espada, con la pluma y la palabra.
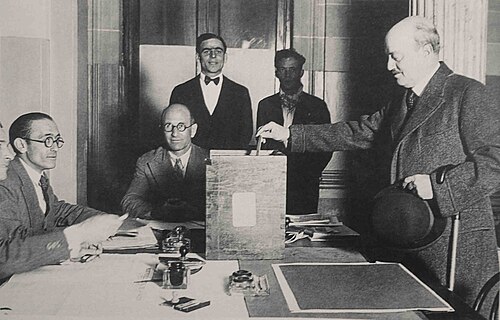
Muchas veces se ha ninguneado la Ley Sáenz Peña diciendo que el voto no era universal porque no votaban las mujeres. El argumento es indiscutible, pero sería anacrónico perder de vista que significó un enorme paso adelante en la participación popular en las elecciones. El voto secreto también fue un gran paso dado que el anterior sistema, el voto cantado, dejaba al votante a merced de posibles represalias. Pero el voto obligatorio tenía un doble objetivo. El más evidente era estimular la participación popular y consolidar gobiernos con una fuerte base de legitimidad. La segunda intención era romper con las maniobras de corrupción electoral en las que se suplantaban las identidades de los que no se presentaban a votar.
Desde 1916 en adelante el pueblo argentino fue a votar cada vez que se lo permitieron. En 1922 ganó la presidencia Marcelo T de Alvear y en 1928 volvió a ganar Yrigoyen, pese a que se unieron en su contra los radicales antipersonalistas y los conservadores. En 1930 un golpe de Estado quiso corregir lo que consideraban “errores” del pueblo. La consigna tal vez pasó a ser “quiera el pueblo votar, lo que nosotros queremos que voten”. Por eso, no solo rigió una dictadura, sino que a continuación comenzó un largo período que los historiadores bautizaron como Década Infame, comenzó en 1930 y hasta 1943, donde si bien se realizaban elecciones, todo el mundo sabía que eran fraudulentas. A esta practica se la denominó Fraude Patriótico, porque si bien había fraude, lo hacían por la patria, esperando a que el pueblo aprendiese de una vez a votar.
Las siguientes elecciones libres y limpias fueron las de febrero de 1946, que convirtieron a Juan D Perón en Presidente. En esa ocasión la participación electoral fue del 83 % del padrón, un salto espectacular. En 1951, primera vez que sufragaron las mujeres, el padrón se duplicó y la participación siguió en ascenso: 88%. Para la siguiente elección confluyeron en Arturo Frondizi los votos propios y los de buena parte del peronismo, como resultado del pacto Perón-Frigerio, lo cual generó una ola de esperanza colectiva muy intensa. Votó el 90,86 por ciento, el récord histórico. En 1963 el peronismo seguía proscripto, ganó la presidencia Arturo Illia, Perón convocó a votar en blanco, la participación fue del orden del 85 por ciento. Porcentaje muy parecido al de las dos elecciones presidenciales del año 1973, que consagraron Presidentes a Héctor Cámpora primero y Juan Perón después. Desde 1973 hasta 1983 la participación electoral fue nula, porque otra vez los militares y las elites económicas argentinas pensaron que como el pueblo no aprendía a votar, lo mejor era impedirlo.
Al reinstaurarse la democracia en 1983 el triunfo de Raúl Alfonsín contó con una concurrencia del 81%, pero volvió a subir en 1989 cuando el elegido fue Carlos Menem con 84,6 %. En 1999 Fernando De la Rúa gana y fue a votar el 82,32%. Incluso en octubre del 2001, dos meses antes del colapso, el número de votantes fue del 75%, más allá de que los votos en blanco y los anulados consiguieron porcentajes altísimos. Pero la gente prefirió ir y poner una feta de salame en el sobre antes que no ir.
Desde el año 2003 en adelante, los porcentajes de participación popular se mantuvieron siempre por arriba del 75% y debajo del 82%. El voto obligatorio es una rareza a nivel mundial que tenemos como herramienta y que vale la pena cuidar y estimular. Claro que no es la única forma de participación política posible, seguramente no es la mejor. Pero, si en la baja participación electoral hay un mensaje cifrado y no organizado aún, es el malestar. Ese sentimiento que todos tenemos y todavía no acordamos cómo canalizar.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

