Uno de los grandes placeres de esta etapa de mi vida es compartir viejas películas —mis favoritas de todos los tiempos— con los más chicos de la familia. Es casi como volver a verlas por primera vez. El efecto es extraño porque, al hacerlo, uno reconsidera la obra de forma inevitable, a través del prisma de su experiencia actual: cada revisión revela nuevas capas de sentido, detalles que había soslayado y elementos que resuenan de otra forma. (Me refiero a títulos que me atraparon una y mil veces, como los Padrinos, Blade Runner y Taxi Driver.) Pero, al mismo tiempo, los críos reaccionan ante la experiencia de forma que hace de las viejas películas algo fresco, vital — alientan a redescubrirlas.
Durante el fin de semana largo, Bruno pidió ver Lawrence de Arabia. Me refiero a la película de David Lean que data del '62, protagonizada por Peter O'Toole, Omar Shariff y Alec Guinness. Un film que recrea la historia de T. E. Lawrence, el oficial inglés que, durante la Primera Guerra, jugó un rol destacado a la hora de articular la resistencia del pueblo árabe contra sus opresores turcos. Filmada en 70mm., Lawrence sigue siendo visualmente deslumbrante. (La única consideración que hice a Bruno fue todo lo que estaba a punto de ver —el desierto, los aviones, las explosiones— era real, orgánico; ningún truco de posproducción o efecto especial. Lo que aparece en Lawrence es porque ocurrió delante de la cámara, incluyendo espejismos, remolinos y tormentas de arena.) En ocasión de su estreno, el adolescente Steven Spielberg la vio cuatro veces y, bajo su encanto, decidió que dedicaría su vida a hacer cine. Muchos años después, cuando ya tenía un nombre con peso propio, Spielberg seguía diciendo que, antes que una película, Lawrence de Arabia era un milagro.

T. E. Lawrence fue un personaje interesantísimo. Nacido en 1888, era el hijo ilegítimo de Sir Thomas Chapman, un terrateniente anglo-irlandés. En la era victoriana esa condición era un estigma, que llevó a más de uno a preferir el suicidio antes que la vida del leproso social. Lawrence comprendió su situación a los 10 años. Lejos de abatirlo, la situación lo impulsó a superarse, consciente de que debía ganarse un lugar por mérito propio. Estudió en Oxford, donde se destacó. Su tesis —sobre la influencia de los Cruzados sobre la arquitectura militar europea— le valió una beca del Magdalen College. A los 21 años ya estaba explorando Siria y Palestina, llevado por su pasión por la historia bíblica. Entre 1910 y 1914 trabajó como arqueólogo para el British Museum, haciendo base en Karkemish, en la actual frontera turco-siria. Poco después sus hermanos menores, Frank y Will, murieron en combate en territorio europeo. Esto aumentó la presión que sentía. Se había convertido en el único que podía dar brillo al apellido Lawrence.
Un tipo tan versado en la geografía, las costumbres y el idioma de Medio Oriente era un candidato ideal para el servicio de Inteligencia inglés. Cuando la Primera Guerra estalló, lo enviaron a El Cairo, desde donde hacía tareas de reconocimiento que volcaba en mapas. En ese frente, el enemigo declarado era Turquía, aliada de Alemania, que regía sobre la casi totalidad de Medio Oriente. (No olvidemos que el genocidio que los otomanos produjeron entre los armenios tuvo lugar entre 1915 y 1923.)

Ya por entonces era considerado un excéntrico: ¿un inglés que no bebía, rehuía el contacto social con sus compatriotas y vivía inmerso en libros y mapas? Cuando estalló la revuelta árabe, en junio de 1916, logró convertirse en un incordio tan grande para sus compañeros y superiores de El Cairo, que le concedieron diez días para viajar y tomar contacto con los líderes de la insurrección. A pesar de que sabía que la intención de Gran Bretaña y Francia era dividirse el mundo árabe —el film de David Lean sugiere, por el contrario, que lo ignoraba—, Lawrence trabajó para unir a las diversas, e incluso enfrentadas, tribus locales, al servicio de la visión de una nueva y gran nación árabe, liderada por el príncipe Feisal. Formó parte de operaciones militares que humillaron a los turcos, como la conquista del puerto de Aqaba y la guerrilla que dinamitaba las vías férreas del Imperio Otomano y entorpecía la circulación de suministros. De ese modo se ganó el respeto de los beduinos, sus compañeros de tropelías, que lo rebautizaron El Aurens, con el prefijo que denota nobleza. Pero el suyo fue también un triunfo en materia de comunicación política.
Con la ayuda de material fílmico, fotos y diapositivas, el periodista estadounidense Lowell Thomas difundió las hazañas y la imagen de Lawrence, que de inmediato fascinaron al gran público. Los consumidores de sensaciones estaban hartos de la guerra en las trincheras europeas, con sus soldados embarrados y anónimos, por culpa de las máscaras anti-gas. En cambio Lawrence tenía de fondo el deslumbrante paisaje del desierto, vestía las ropas blancas y vaporosas de un príncipe árabe y llevaba en la cintura una daga dorada que lo proclamaba sherif, o sea: descendiente del Profeta. Los artículos y las fotos que Thomas dedicó a Lawrence recorrieron el mundo, y el show audiovisual que montó alrededor de su figura convocó en Londres a —la cifra suena demencial, tanto entonces como ahora— casi un millón de espectadores, en lugares de prestigio como la Ópera y el Royal Albert Hall. No sería exagerado atribuirle mérito en la invención de Medio Oriente como lugar exótico: la película El sheik, que consagró a Valentino como ídolo, se estrenó en 1921, en un mundo que seguía fascinado por Lawrence de Arabia.

Pero Lawrence era un héroe incómodo: para los árabes, para los ingleses y para sí mismo. Aun cuando aceptemos que ocurrió a su pesar, en los hechos terminó por traicionar a los pueblos del desierto: los ayudó a sacudirse de encima el yugo otomano para entregarlos a ingleses y franceses, que lotearon Medio Oriente a partir del llamado Acuerdo Sykes-Picot. (La carta que el Ministro de Relaciones Exteriores inglés, Arthur Balfour, le envió a Lord Rotschild, millonario y sionista, en 1917, sembró además la semilla del conflicto que aun padecemos, al prometer el establecimiento de un Estado judío en Palestina.) Para los políticos y militares de su propio país suponía un riesgo constante, porque Lawrence les parecía incontrolable. (El general Allenby lo llamó "el menos convencional de los soldados ingleses".)
Y en lo que hace a Lawrence en persona... Es verdad que parecía disfrutar de su fama. El periodista Thomas, que lo siguió de cerca, decía que poseía un gran talento para hacer de cuenta que se retiraba cuando en realidad se ubicaba en el centro de la escena, justo debajo de los reflectores. (He had a genius for backing into the limelight, es su frase textual.) Pero esa notoriedad constituía un arma de doble filo. Porque Lawrence era consciente de ser "prisionero de una mentira", como le confesó a su amigo Richard Meinertzhagen en 1919.
Esa mentira tenía que ver con su rol en la Revuelta del Desierto, que él mismo contribuyó a consagrar en su libro Los siete pilares de la sabiduría (1922). Según Lawrence, a pesar de que lo que contaba allí estaba basado en hechos, tenía poco que ver con lo que consideraba la verdad en lo más profundo de su alma: respecto de los beduinos a los que había liderado, pero también respecto de sí mismo. Tal vez por eso haya incluido en el libro un pasaje explosivo, donde confiesa que, cuando cayó prisionero en Deráa, fue violado por un alto oficial turco. Porque las más serias de las investigaciones que se sucedieron a su muerte aseveran que ese incidente nunca ocurrió. ¿Por qué inventaría algo así un héroe de la pacata pero también hipócrita Gran Bretaña de comienzos del siglo XX, sino para advertir al mundo que se consideraba sucio, impuro — indigno?

Después de la guerra siguió prestando servicio militar, pero adoptando el más bajo de los perfiles. Se presentaba en sus nuevos destinos con seudónimos, como John Hume Ross y T. E. Shaw, hasta que lo identificaban y pedía ser reasignado. Suele decirse que fue homosexual, condición que tal vez haya consumado en el desierto, donde los beduinos eran tolerantes y no había testigos indiscretos. (Se supone todavía que la persona a quien dedicó Los siete pilares e identificó por las iniciales S. A. era Salim Ahmed, su joven sirviente, muerto en Siria en 1918.) Pero, entre sus compatriotas, lo que parece haber primado es su fobia al contacto físico y, es de imaginar, el pánico ante la posibilidad de ser expuesto. Eso explicaría por qué sublimó el deseo sexual mediante el dolor físico. Lawrence pagaba para hacerse azotar regularmente, a la manera de los santos y monjes del Medioevo: para eludir el placer elegía sufrir, y ese sufrimiento terminó por convertirse en un goce en sí mismo.
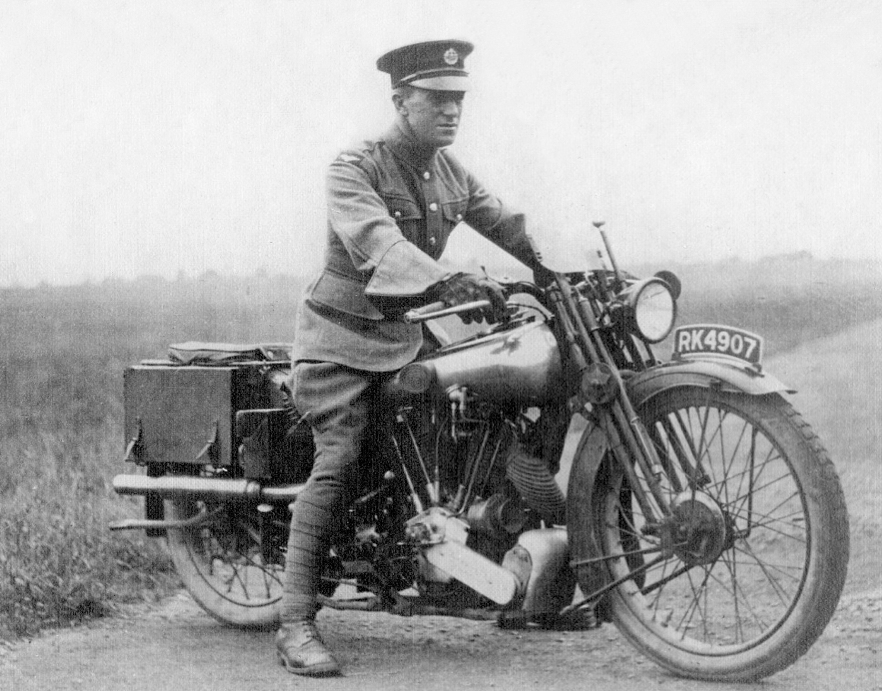
Terminó matándose en 1935, cuando sólo tenía 46 años. Perdió el control de su moto Brough cuando volvía de enviar un telegrama —era un eximio motociclista— y quiso esquivar a dos niños en bicicleta, que aparecieron detrás de una ondulación del camino. La ironía es patente.
Todo lo que queda hoy de Lawrence es una tumba en Dorset, un busto en la catedral de St. Paul, una película insuperable y un libro que merece estar entre los grandes de las letras inglesas. Donde, entre otras cosas, dice: "Todos los hombres sueñan, pero no del mismo modo. Aquellos que sueñan de noche, en los recovecos polvorientos de sus mentes, despiertan de día para descubrir que se trató de vanidad; pero los que sueñan de día son hombres peligrosos, porque pueden llevar sus sueños al acto con los ojos abiertos, para volverlos posibles".
La mala conciencia
Como tanta otra gente, llegué al Lawrence histórico por intermedio de la película. Lo cual no es un demérito, porque la obra de David Lean es la más extraña de las bestias: un gran espectáculo —lo que siempre calificamos de superproducción–, que a la vez no es condescendiente con el público masivo, desde que gira alrededor del más complejo de los héroes. El Lawrence escrito por Robert Bolt e interpretado por Peter O'Toole es una contradicción que camina. Tiene tanta fe en el poder de su voluntad, como desconfianza respecto de sus propios impulsos. A medida que la historia avanza, lo vemos ser magnánimo pero también sanguinario, iluminado y frívolo, generoso y egoísta como una diva. Durante el segundo tramo del film llega a El Cairo, decidido a renunciar a la campaña, pero el general Allenby lo convence de volver, apelando a su ego como quien toca un violín. La contramarcha abrupta de Lawrence en esa instancia impulsó a Bruno a soltar un grito desde el sillón, al experimentar lo que tantos nos preguntamos desde que vimos la película por primera vez: quién era Lawrence en realidad y qué lo movía a hacer lo que hizo, por qué actuaba como actuó.
El director David Lean era consciente de ese efecto paradójico, que quiso capitalizar. Cuando preparaba el film, un amigo de Lawrence, Henry Williamson —aquel a quien envió su último telegrama, el día que murió— describió así al protagonista del relato: "Se comportaba con nobleza pero también podía ser engreído hasta lo descortés; era capaz de autoinmolarse pero a la vez ser wagneriano en sus sueños... Se mostraba huraño pero a la vez lo asolaba la necesidad de amor, afecto, amistad profunda, como a todos los mamíferos. Fue la estrella más brillante de mi vida: puro oxígeno, pero en combustión por dentro". Poco después, cuando ya estaba instalado en el deslumbrante escenario natural que es Wadi Rumm, David Lean escribió al productor Sam Spiegel una carta en la que, entre otras cosas, explicaba hasta qué punto tenía clara la esencia de la película que estaba por acometer: "Es la más maravillosa combinación de espectáculo y estudio íntimo de un personaje que haya caído nunca sobre la falda de un director".

La idea original era filmarlo todo en Jordania, pero la prolongación del rodaje hizo que el presupuesto se descontrolara y obligó a mudar el resto de la producción a España. A esa altura, Lean llevaba tanto tiempo en el desierto que creyó que nunca se decidiría a abandonarlo. A la manera de Lawrence, se había enamorado del lugar. "Esa cantidad insondable de estrellas... Cuando estás en el desierto, contemplás el infinito", reflexionó tiempo después. "No es casual que casi todos los fundadores de las grandes religiones proviniesen del desierto. Te hace sentir terriblemente insignificante y a la vez, del modo más extraño, descomunalmente grande". Mi propia experiencia en Medio Oriente, aunque modesta, me inclina a coincidir con David Lean. Aunque el Negev no sea el Nefud, y a pesar de que no lo crucé en camello sino en un autito alquilado, comprendo la fascinación. Hace un cuarto de siglo que escribo sobre un escritorio que conserva en un frasquito, dentro de uno de sus cajones, arena del Negev.
Me costó poco desarrollar afinidad por Lawrence, porque pertenecía a la clase de héroe que yo podía entender: un nerd con apetito por la aventura. Durante la campaña en el desierto, Lawrence llevó encima ejemplares de dos de mis libros favoritos de toda la vida: La Odisea —que terminó traduciendo, para una edición de 1932— y Le Morte d'Arthur de Sir Thomas Malory. (En 1934 viajó 320 kilómetros en moto para conocer a Eugène Vinaver, el editor de la versión más difundida del clásico de Malory.) Y a la vez era de esos tipos que siente una comezón eterna por las cosas remotas, como dice el Ismael de Moby-Dick. A esta altura del partido, presumo que derivé parte de mi admiración por ese tipo humano hacia Rodolfo Walsh: otro que comenzó como escritor y traductor y terminó por salir al ruedo, a transformar el mundo real mediante la acción.

Los libros suelen convocar a la aventura, y la razón de la aventura termina siendo, eventualmente, la de convertirse a su vez en un libro. Lawrence no escribió Los siete pilares de la sabiduría como un mix de crónica de sus hazañas en Medio Oriente, autobombo, manual de estrategia militar y ensayo sobre la cultura y la geografía del lugar. Aspiraba a que fuese considerado una obra literaria. En el prefacio, Lawrence agradece los consejos del dramaturgo George Bernard Shaw. Ningún escritor procede de esa forma porque sí: ante todo, esa gentileza ofrece una clave de lectura.
A pesar de su extensión —en traducciones al español llega a las 900 páginas—, Lawrence sostenía que lo había escrito tres veces, una de ellas después de haber perdido el original en la estación de tren de Reading. (Incidente que ni siquiera sus amigos, entre ellos el poeta Robert Graves, le creyeron del todo.) Admirador de Conrad y de T. S. Eliot, eligió para su obra capital un título de decidido corte modernista: Los siete pilares de la sabiduría es inolvidable y a la vez no significa nada, por lo menos en referencia a los hechos militares que describe. La única vez que Lawrence alude a ese concepto es en el poema que abre el libro, y que dedicó al misterioso S. A. Allí dice que hizo lo que hizo para que S. A. pudiese tener Libertad, así con mayúsculas, y que esa Libertad es "la digna casa de siete pilares". En cualquier caso, tanto el título como el imaginario incidente en Deráa y el hecho de que decidiese iniciar el libro con las palabras "te amé" (I loved you) consagradas a S. A., prueban que para Lawrence, lejos de ser apenas lo que hoy llamaríamos non fiction, Los siete pilares era el libro a partir del cual quería ser conocido y recordado.

Un relato que lo ubicaba en el centro de todo lo trascendente que narraba, pero que también asumía las sombras que producían los hechos que ayudó a construir. Nadie que defiende ciento por ciento lo actuado elige comenzar un libro con la frase: "Parte del mal que forma parte de mi relato puede haber sido inherente a nuestras circunstancias".
Los siete pilares es la obra de un artista que quiso consagrarse como héroe en la vida real, para terminar convertido en peón —pieza funcional— de una potencia colonial. Y por eso mismo, es la creación de un alma torturada por la mala conciencia.
¿Peligrosos para quién?
Esta vez me quedé colgado de un pasaje de Lawrence de Arabia al que nunca le había prestado la debida atención. Sobre el final, Lawrence y los árabes llegan a Damasco antes que el ejército inglés, y plantan bandera. La intención es demostrar que pueden ser autosuficientes, y validar así su reclamo de constituirse como nueva nación independiente. Pero entonces, todo lo que podía salir mal, sale mal. Las discusiones entre las distintas tribus tornan imposible ponerse de acuerdo ni siquiera en temas perentorios, como el funcionamiento de los servicios esenciales. A consecuencia de lo cual, por ejemplo, Damasco se queda sin luz. Es verdad que los árabes carecían del know how tecnológico para que la ciudad no implosionase. Pero además les jugó en contra la idiosincracia que arrastraban, por haber vivido del mismo modo durante milenios.
"Los árabes creen en las personas, no en las instituciones", dice Lawrence en Los siete pilares de la sabiduría. Según sostiene, estaban acostumbrados a seguir a un líder al que respetaban y a obedecer su autoridad, sin cuestionamientos. Lawrence agrega en otro pasaje: "Eran un pueblo de colores primarios, o mejor de blancos y negros... Un pueblo dogmático, que despreciaba la duda, nuestra moderna corona de espinas". En consecuencia, no estaban habituados a discutir ideas en busca de la mejor solución. Además pesaba sobre ellos la labor disolvente que habían puesto en práctica los turcos, durante su prolongado dominio. "Los turcos —dice Lawrence— le enseñaron a los árabes que los intereses de una secta estaban por encima del patriotismo: que las preocupaciones domésticas de una provincia eran más que la nacionalidad. Y así los condujeron, en base a sutiles disensos, para que los unos desconfiasen de los otros".

En paralelo, David Lean muestra que el general Allenby —principal representante del imperio— elige cruzarse de brazos, y no mover un dedo para auxiliar a los árabes que ignoran cómo mantener Damasco en funcionamiento. Allenby hace la plancha mientras los árabes pelean entre ellos y se enfrentan a la realidad de su impotencia. Y de algún modo, eso contribuye con la traición final del príncipe Feisal. (Interpretado por Alec Guinness, o sea —como le expliqué a mi hijo Oliverio—, el Obi-Wan Kenobi de la Star Wars original.) Habiéndose liberado del dominio turco, Feisal prefirió ubicarse como favorito de Gran Bretaña, a cambio de concesiones del poder imperial, en lugar de plantarse y proclamar la independencia. Un sirviente de lujo, antes que un igual.

Los siete pilares concluye con la escena en que Lawrence le insiste a Allenby para que lo deje regresar a Inglaterra. En el instante final, cuando el general se lo concede con aparente renuencia, Lawrence entiende que —una vez más— ha terminado por hacer lo que el poder imperial esperaba de él: "...y entonces, de inmediato, comprendí cuánto lo lamentaba". El relato que comenzó avisando del mal inherente a las circunstancias termina con un lamento sobre el rol que le cupo en los hechos.
Me quedé enganchado en esas escenas porque me hicieron pensar que, a pesar del alto concepto que tenemos de nosotros mismos, los argentinos no estamos mucho mejor que aquellas tribus árabes que se sacaban los ojos en Damasco. También nosotros desconfiamos de las instituciones. (En estos días es habitual toparse con testimonios de gente del común que, a pesar de estar pasándola muy mal, argumenta en contra de la intervención en su vida del mismo Estado que podría mejorársela.) Del mismo modo, tenemos grandes dificultades para llegar a acuerdos que colaboren a que la sociedad siga funcionando. Asimismo, nos hemos dejado comer la cabeza por el Imperio Otomano de turno —un imperio político-mediático, en este caso–, hasta el punto en que desconfiamos más del que tenemos al lado que del poder que busca que nos matemos entre nosotros.
Esa estrechez de miras, esa obstinación, ese amiguismo mal entendido, ese desapego por lo que le ocurre al común de la tribu, son lo que, lejos de apartarnos del precipicio al que nos dejamos conducir, está empujándonos al vacío. Y mientras tanto, el mundo entero —que es mucho más grande que Damasco— está inmerso en un proceso de reconfiguración de la vida humana sobre el planeta al que todos, sin importar la tribu de origen, deberíamos resistir en conjunto. Como decía el biólogo Edward O. Wilson: "El problema real de la humanidad es el siguiente: tenemos emociones paleolíticas, instituciones medievales y tecnología digna de un dios".

Sólo un necio puede no advertir que hay un oscuro designio en curso. Yo pertenezco a la generación que creció con James Bond, contemplando planes maquiavélicos para apoderarse del mundo. Pero hasta un paranoico tiene razón cuando, en efecto, lo están persiguiendo. Y la ofensiva occidental contra las vacunas —por mencionar apenas una de las cosas que, increíblemente, discutimos en estos días— es demasiado extensa y oportuna para que se la considere ingenua. Desconcierta la miopía que lleva a los papis progres a coincidir con la gente más ignorante en su desprecio por la ciencia. Uno sospecha que los megarricos de Occidente cuentan con acelerar una selección natural controlada, con el objetivo de reducir la población, parte de la cual, gracias a las nuevas tecnologías, sobra en términos económicos. Pero al mismo tiempo se percibe que Oriente está tomando la actitud prescindente del general Allenby, a la espera de que Occidente sacrifique a su gente y se convierta voluntariamente en una molestia menor.
Del mismo modo, con la tecnología actual acelerando la obsolescencia de los sistemas educativos, asistimos al proceso de pelotudización más agresivo y sostenido que haya conocido Occidente desde que existe registro histórico. Hoy en día, ser ignorante y burdo es cool, queda bien. Es fácil entender por qué el poder real, a través de la tecnología digital, inspira a la gente a abroquelarse en su ignorancia y defenderla como si fuese un blasón, resistiéndose a analizar las opiniones que confunden con verdades. Más difícil es comprender por qué hay tanta gente que se presta alegremente a quedar como una forra ante celulares y cámaras.

Es verdad que la nueva tecnología facilitó la venganza de los tontos: hasta no hace tanto, para que se publicasen tus ideas o se te concediese el uso de un micrófono, se suponía que había que acreditar cierto mérito, ya sea académico o experiencial. Pero hoy las plataformas más populares y los horarios centrales no están ocupados por los grandes profesores, sino por los burros de los que ya hablaba Discépolo. Internet es una herramienta que los poderosos usan en nombre de la democracia —que la falsa horizontalidad de la comunicación representaría—, para destruir la democracia por dentro. Tanto asustar con el fantasma del comunismo, cuando los verdaderos comunistas son los libertarios, que construyen un sistema donde se aspira a que todos seamos igual de pelotudos.
Lawrence traicionó sus ideales, y vivió el resto de su vida con ese peso sobre su azotada espalda. Walsh no lo hizo, razón por la cual no le permitieron vivir mucho más que Lawrence. (Uno se estroló a los 46, el otro fue asesinado a los 50.) Las dos rebeliones a las que se integraron, y a las que llegaron a representar, quedaron inconclusas. Por eso seguimos como seguimos, discutiendo a los gritos por viejas cuitas y también por pelotudeces, mientras Damasco se derrumba y los representantes del imperio se confiesan entretenidos por nuestra exótica brutalidad.
Tal vez debamos volver al desierto, a buscarnos a nosotros mismos o, en su defecto, a ese dios (God) que, según Lawrence, era el más corto y feo de los monosílabos. Lo que está claro es que debemos volver a soñar con los ojos abiertos, para dejar de ser bárbaros que se distraen con cuentas de colores y abrazar nuestro destino de hombres y mujeres que el poder sabe peligrosos.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

