Esta semana Mubi estrenó los dos primeros capítulos de la serie Mussolini: hijo del siglo, concebida por Joe Wright a partir de la novela homónima de Antonio Scurati. Admito que nunca me interesó demasiado il Duce. (En términos narrativos, Hitler me parecía una figura más compleja y por ende más seductora.) Si me apuré a ver el comienzo fue por culpa de su director: Joe Wright, responsable de la versión de Orgullo y prejuicio del año 2005 y de la memorable Expiación (Atonement, 2007), basada en el libro de Ian McEwan. El laburo que hace este director con el personaje de Mussolini, a través de la interpretación del actor Luca Marinelli, me fascinó.
Para empezar, convierte a Mussolini en un villano digno de Shakespeare. Como Ricardo III, don Benito rompe lo que en la narrativa se llama La Cuarta Pared: se dirige al público, a quien hace partícipe de sus maquinaciones. Lo primero que hace es mirarnos a los ojos, largamente. Así como Ricardo apelaba a la complicidad de los espectadores, contándoles que estaba "decidido a probar que era un villano", el Mussolini de Wright y el novelista Scurati nos dice: "Síganme, ustedes también me amarán. También ustedes se volverán fascistas". La convicción con que lo expresa resulta inquietante. Y el relato procede con una voluntad igualmente arrolladora. Wright despliega inagotables recursos narrativos. En un momento te parece estar viendo una serie dirigida por una reencarnación de Orson Welles. En otro, el despliegue de violencia es digno de Tarantino. Y todo procede al ritmo de la música de Tom Rowlands, uno de los Chemical Brothers, cuya pulsación contemporánea hace que la cosa se despegue de la naftalina a que huelen los dramas históricos. (Wright justifica este anacronismo diciendo que esa energía tiene mucho en común con la del movimiento futurista de aquella era, cuyo fundador, Filippo Tommaso Marinetti, no tarda en asomar en la serie.)

El relato comienza en 1919, cuando Mussolini, editor en jefe del diario Il Popolo —un hombre de los medios, sí: como el Charles Foster Kane de El Ciudadano... y como otros de la vida real, dueños pero también panelistas, a quienes conocemos demasiado bien—, funda el Fasci Italiani di Combattimento: literalmente, la Escuadra Italiana de Combate. Todavía está lejos de convertirse en una fuerza con capacidad de incidir sobre la política de su país. Son apenas doscientos monos, en su mayoría veteranos de la Primera Guerra, frustrados por la falta de reconocimiento. (Ni siquiera pensiones les habían dado, a pesar de que muchos quedaron mutilados.) Para colmo, el poeta y héroe de guerra Gabrielle d'Annunzio, ultranacionalista, le roba las primeras planas al ocupar la ciudad de Fiume que, a pesar de estar habitada por una mayoría de italianos, había sido enajenada por la Conferencia de Paz de París. (Hoy se la conoce como Rijeka y queda en Croacia.) Mussolini intenta sumarse a la contienda electoral que antes rechazaba, pierde por paliza, va preso brevemente. Y mientras duda respecto de su destino, descubre que los industriales y los terratenientes codician los servicios de su Fasci de Combattimento como fuerza de choque, para frenar a los muy populares, y por ende muy votados, socialistas. Sobre el final del segundo capítulo ya consiguió meter un pie en el sistema y ser electo diputado. ¿Suena familiar?
No voy a entrar en la discusión sobre si Milei es o no fascista. La pregunta que la visión de los dos capítulos de la serie me detonó va por otro lado. Por supuesto que existen elementos en común. La condición sine qua non para que prosperen ciertos fenómenos políticos es una sociedad traumatizada, agotada, superada por los acontecimientos. "Siempre llega un momento en que el populacho, sintiéndose perdido, vira hacia ideas simples, hacia la sabia brutalidad de los hombres fuertes", dice el Mussolini que narra la serie. "En nosotros encuentran una salida para sus rencores, un escape para su mortificante sensación de impotencia".

La Italia de la primera posguerra era un caldo de cultivo para experimentos políticos. (Lo mismo podría decirse de Alemania, otro país derrotado en 1918.) Aunque la Argentina de estos locos años '20 —la década en curso— no fue víctima de una guerra en sentido estricto, padeció la pandemia, cuyos estragos no se han borrado; al contrario, siguen operando sobre nosotros. Para colmo, cuando la vida volvió a abrir sus puertas y salimos a la calle nuevamente, el dinosaurio de la inflación seguía estando allí. Cada vez que converso con el Indio sobre estas cosas, menciona la híper que conoció Alemania hace un siglo, cuando comprar un arenque podía costarte una carretilla de guita, literalmente. El Indio insiste en que situaciones como esa producen traumas que no están por debajo de los bélicos. Siempre creí que exageraba, pero a esta altura de la historia argentina, tan rica en devastaciones económicas que arrasan con el pueblo, estoy tentado de darle la razón.
El guión de Stefano Bises y Davide Serino no disimula las miserias y debilidades del protagonista. A Mussolini, que en su juventud fue socialista, le importa mucho menos la ideología que la notoriedad y el poder. A pesar de que está casado y ha engendrado hijos, sostiene una relación de amante con la académica Margherita Sarfatti —a quien se consideró en su tiempo como "la madre judía del fascismo"— y no duda en violar a su propia secretaria Bianca, una menor de edad a quien deja preñada. Acepta el consejo de su subordinado Cesare Rossi, cuya inteligencia reconoce, pero no deja de soñar con matarlo. Y la violencia que prodiga a través de sus subordinados no le genera culpa: matar y mutilar socialistas, que se han convertido en sus principales adversarios políticos —los dueños de la popularidad que anhela—, es algo que le genera placer per se. ¡Y encima los potentados de Italia le pagan por ello!

El espectador tolera estas actitudes porque sabe cómo termina la cosa, cuenta con la ventaja de la perspectiva histórica. Uno se banca las indignidades porque tiene claro que Mussolini recibirá su merecido. Pero en mi situación, imposibilitado de ver otra cosa que el arranque del relato, la pregunta que me surgió fue: ¿cómo es posible que un tipo de esas características haya llegado a obtener el poder que detentó? Porque, para empezar, todas las personas que lo rodeaban eran conscientes de sus falencias: empezando por su esposa, pero siguiendo por Cesare Rossi, d'Annunzio, Rita Sarfatti y los funcionarios de los sucesivos gobiernos italianos que debían lidiar con él. Y aun así lo habilitaron, o eligieron no poner los límites que su conducta reclamaba.
¿Y qué decir del pueblo que empezó a vitorearlo? Es verdad que los medios de entonces no eran tan invasivos como los de hoy —se limitaban a la radio y la prensa escrita, con ocasionales noticieros cinematográficos—, pero ¿es posible que nadie o casi nadie de ese pueblo frustrado y exhausto haya percibido a tiempo los signos del peligro que encarnaba? ¿Cómo es posible que el popolo haya pasado por alto, o al menos subestimado, su incoherencia ideológica, su demagogia, su verba hueca, su talento para el show superficial, su soberbia, su profunda irresponsabilidad? (Durante la serie, Mussolini juega a girar una granada como si fuese una perinola, mientras cavila.) ¿Qué llevó a las mayorías de la península a encogerse de hombros ante la violencia que practicaban sus camisas negras —las Fuerzas del Duce—, envenenando la vida cotidiana del país hasta el punto de volverla irreconocible?
Presumo que, tarde o temprano, los argentinos del futuro obtendrán la perspectiva histórica que les permitirá contar el fenómeno Milei desde su génesis hasta el derrape trágico. Pero, ¿qué queda para los argentinos del presente, quienes —como yo esta semana respecto de la serie de Mussolini—, todavía no pudimos ver más que los capítulos iniciales del relato sobre Milei?¿Habría que respetar la poética aristotélica y esperar a que el drama se consume en el tercer acto? ¿No hay posibilidad alguna de corregir la realidad de hoy para cambiar el género de la historia y liberarnos de la tragedia, alumbrando en cambio —por qué no— una historia épica, de superación y heroísmo?
Muchas preguntas, ya lo sé. Lo indiscutible es lo que dice en el primer capítulo el Mussolini que habla desde más allá de la muerte, dirigiéndose a los espectadores de hoy: "Miren alrededor. Estamos de vuelta acá".

Noticias de hoy, extra, extra
En sus variados formatos —entre los cuales me tienta incluir al relato que producen los medios actuales, más próximo a la ficción que al periodismo—, la narrativa representa una forma eminente de la iluminación. Porque cada vez que cuento algo estoy haciendo como mínimo dos cosas. Primero, articulando una historia que respeta los procedimientos lógicos más elementales: de progresión temporal y dramática, de creación de sentido — quién hizo qué cosa, cuándo y cómo. En ese sentido, tanto los narradores de ficción como los periodistas y los historiadores contamos del mismo modo, ateniéndonos a reglas en común. Pero periodistas e historiadores estarían atados a los hechos comprobados, de los que contarían con pruebas que pueden y necesitan exhibir. (Lo puse en condicional, porque está claro que ese principio no se cumple siempre.)
Pero los narradores de ficción manipulamos los piolines de la historia de tal modo que, además de entender lo que pasa, el lector o el público experimente emociones fuertes y se enfrente a ideas que nunca había considerado. A menudo, esas emociones que conjuramos son más poderosas que la comprensión intelectual del relato. ¿Cuántas veces, al terminar de leer una novela o ver una obra o una película, estaríamos en perfectas condiciones de describir la anécdota de la historia, pero seríamos incapaces de verbalizar lo que nos produjo — lo que nos hizo sentir, lo que nos dejó bullendo adentro, a fuego lento?
Técnicamente, entonces, los que narramos usando a conciencia las herramientas de la ficción tendríamos todas las de ganar. Porque no sólo persuadiríamos a nuestro público a nivel intelectual, sino que además lo trabajaríamos a nivel visceral, haciéndolo sentir cosas que ni siquiera es consciente de sentir. Y esto nunca es más evidente que en las ficciones basadas en hechos reales, donde el narrador apuesta a capitalizar lo mejor de los dos mundos. Por un lado cuenta con el peso de la verdad, la autoridad que le conferimos a un relato que no es un invento, algo imaginado ciento por ciento, sino respaldado por hechos. Y por el otro lado tamiza los hechos reales para separar aquellos que le sirven de los que no, los mezcla y bate con los condimentos dramáticos que cree necesitar, y los mete al horno hasta alcanzar el punto de cocción que considera ideal.
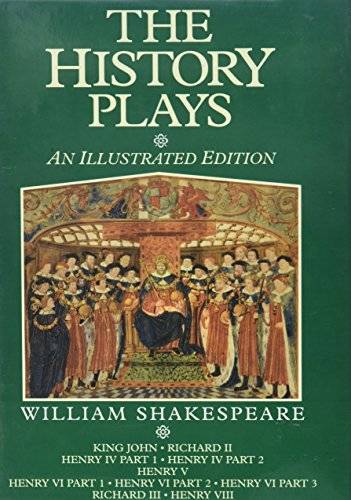
Eso es lo que hacía el Shakespeare que escribía obras basadas en la historia inglesa. Algo que, a primera vista, parecía ser simplemente la versión teatralizada de la biografía de un rey: King John, Henry IV, Henry V, Henry VI, Henry VIII, Richard II, Richard III... Pero es obvio que Shakespeare trascendió la dramatización de hechos que su público, dato más o menos, conocía también. Por un lado, inflamaba a sabiendas una conciencia nacional que todavía estaba en formación. Pero al mismo tiempo usaba el pasado —porque esos reyes habían existido durante los cuatros siglos previos a Shakespeare— para ayudar a que los hechos de su presente fuesen interpretados de un modo determinado. Es decir: apelaba a la historia que ya figuraba en las crónicas como un espejo deformante, sobre el cual proyectaba opinión respecto de lo que ocurría en su propio tiempo.
El ensayista John F. Danby dice que las obras históricas de Shakespeare comenzaron planteándose este dilema: "¿Cuándo es lícito rebelarse?" Y que más adelante, por ejemplo a través del ciclo de obras dedicadas a Henry V, adoptó el discurso oficial de los Tudor —la reina Elizabeth, Isabel, era uno de ellos—, según el cual rebelarse estaba mal, aun cuando el monarca fuese un usurpador. De allí en más, cuando pretende justificar el ataque a un tirano, Shakespeare abandona la historia inglesa para irse a otros paisajes y otros tiempos: piensen en Julio César, por ejemplo.
Joe Wright hace algo parecido a través de Mussolini: hijo del siglo. Usa el pasado para reflexionar sobre el presente. Hasta no hace tanto, los relatos sobre el período nazi-fascista llevaban al acto una operación político-narrativa de cuño conservador. Trataban esos hechos como algo cerrado, confinado en el pasado. Mostraban los horrores que aquella época había engendrado y se los endilgaba a seres monstruosos —los Hitlers, los Mussolinis— que por suerte habían sido excepcionales, aberraciones que ya no volverían a repetirse. El lector o espectador promedio sufría como una madre durante un rato, pensaba: "Qué barbaridades que han ocurrido" y regresaba a su presente, donde nada parecido tenía lugar y por eso podía relajarse. Pero en los últimos tiempos las cosas cambiaron.

Hoy los vientos de la historia reivindican como oportunos a los relatos que, a diferencia de los clásicos, no consideran a los Hitlers y los Mussolinis como criaturas bárbaras de un pasado irrepetible. Al contrario, ahora se los aborda como fenómenos humanos pasibles de ser recreados cada vez que las circunstancias se vuelven propicias. Los Hitlers y los Mussolinis ya no serían anomalías, sino tipos comunes que decidieron seguirle la corriente a la historia y aprovecharse de una situación que estaba madura para que la explotasen en su beneficio. La de estos relatos recientes o nuevos, pues, ya no sería una operación político-narrativa de cuño conservador. Más bien se trataría de una decisión artística que busca perturbar, inflamar, llamar a la creación de una nueva conciencia — a un despertar político.
En este sentido reclamo para la película de Jonathan Glazer llamada La zona de interés (The Zone of Interest, 2023) la categoría de clásico contemporáneo. Estoy convencido de que se la ganó con creces. A través de la vida cotidiana del administrador de Auschwitz Rudolf Höss, puertas afuera del campo de concentración, Glazer expresa una idea que está lejos de ser patrimonio del pasado: la de que toda ideología que se aparta de la práctica democrática, sin importar la modernidad de las pilchas en las que se arrope, termina incurriendo en crueldad, asesinatos a gran escala y hasta en genocidios. ¿O no es eso exactamente lo que dicen a gritos las noticias de hoy, cada vez que abrimos los ojos a la realidad?
Por lo que pude ver de Mussolini, Joe Wright se mueve con la misma intención. Recurre a elementos del pasado histórico que resuenan en la clave del presente —el régimen personalista, el líder histriónico, la complicidad del poder real con el fenómeno político que sirve a sus objetivos, el poder que abraza la violencia expresa, concebida como espectáculo disciplinador—, pero no para decir: "Esto es exactamente lo mismo que ayer, Trump es como este, Bolsonaro fue como aquel". Eso volvería a depositar la responsabilidad histórica en figuras individuales que tarde o temprano pasarán, por razones políticas o pura dinámica vital. (La fecha de vencimiento del Agente Naranja parece muy próxima, dicho sea de paso.)

Lo que hacen relatos como La zona de interés y, creo, Mussolini: hijo del siglo, es convencernos de que los alemanes y tanos de aquellas épocas no fueron pánfilos que no la vieron venir, gente ingenua que no supo reaccionar a tiempo. Glezer y Wright apelaron al arte para echar a sonar las alarmas y que nos avivemos de una buena vez —ya que lo que consumimos como información no parece estar dando el resultado que debería— y entendamos que nosotros, las criaturas iluminadas y altamente tecnificadas del siglo XXI, estamos siendo tan cómplices, o al menos tan funcionales a los nuevos autoritarismos, como los alemanes y tanos de la primera mitad del siglo XX. Dentro de algunas décadas, los espectadores del futuro deberían consumir relatos sobre Trump, Bolsonaro y Milei y pensar casi lo mismo que pensábamos nosotros cuando deglutíamos relatos sobre el nazismo y el fascismo: "Qué barbaridades que han ocurrido, qué pánfilos que eran esos yanquis, esos brasileños, esos argentos".
El detalle que no deberíamos soslayar es el siguiente: que dado el avance de la tecnología bélica, el líder autoritario de un país poderoso de hoy no se limitaría a cargarse una parte de Europa y otro tanto de Asia, como hicieron Hitler y los japoneses durante la Segunda Guerra. En este tiempo, si no ponemos en caja a las grandes potencias y las conminamos a atenerse a la ley y valorar la vida humana por encima de todo, payasos como los actuales podrían cargarse al mundo entero.
Y en ese caso, ya no habría novelas ni películas ni series que permitan a la humanidad reírse de lo pánfilos que fuimos, mientras permitíamos que un puñado de tipos impresentables convirtiesen el planeta en un cementerio.
Ponerle el culo a la aguja
Hasta no hace mucho, los relatos que lidiaban con figuras del nazismo y el fascismo las trataban como a gente border: una mezcla entre asesinos seriales y freaks que, por una broma del destino, terminaban colándose dentro del edificio del poder. (A la manera del Chauncey Gardiner de la novela de Kosinski llamada Desde el jardín, sólo que en este caso se trataría de un Gardiner asesino, más cerca de Freddy Krueger que del ingenuo del texto.) Pero la serie de Joe Wright se aparta de esa actitud, para colocar a Mussolini en la proximidad de otra compañía: la de los antihéroes devenidos villanos full time de las grandes series contemporáneas. Pienso en el Tony de The Sopranos, en el Walter White de Breaking Bad, cuyo mix tóxico entre traumas no resueltos y ego desbocado termina por convertirlos en veneno para quienes los rodean.
Ese tipo de criaturas dominaron la última era dorada de la producción audiovisual durante algún tiempo. Me refiero a hombres blancos muy pero muy neuróticos, cuya sensación de emasculación —a manos de sus madres, sus esposas, sus superiores o, llegado el caso, el mismísimo sistema legal— los arroja en brazos de una violencia que pasa a ser lo único que los reasegura, que restablece su masculinidad. Podríamos trazar un arco limpio entre el Tony Soprano a quien vimos por vez primera en 1999 y el Oswald Cobb de El Pingüino, que también estrenó HBO el año pasado: un cuarto de siglo consagrado a una suerte de neo-machismo. (En una entrevista concedida a The A. V. Club, Joe Wright dijo que consideraba al fascismo como "la politización, o la forma política, del machismo tóxico".) Por fortuna ese trend se está desvaneciendo, y además de hombres que intentan justificar las cosas tremendas que hacen también hay mujeres como las de Sharp Objects (2018) y Mare of Easttown (2021), que también están jodidas pero no se escudan en sus traumas para hacer putadas, al contrario: tratan de conservar lo que les queda de dignidad y hacer lo correcto, aunque las tengan todas en contra.
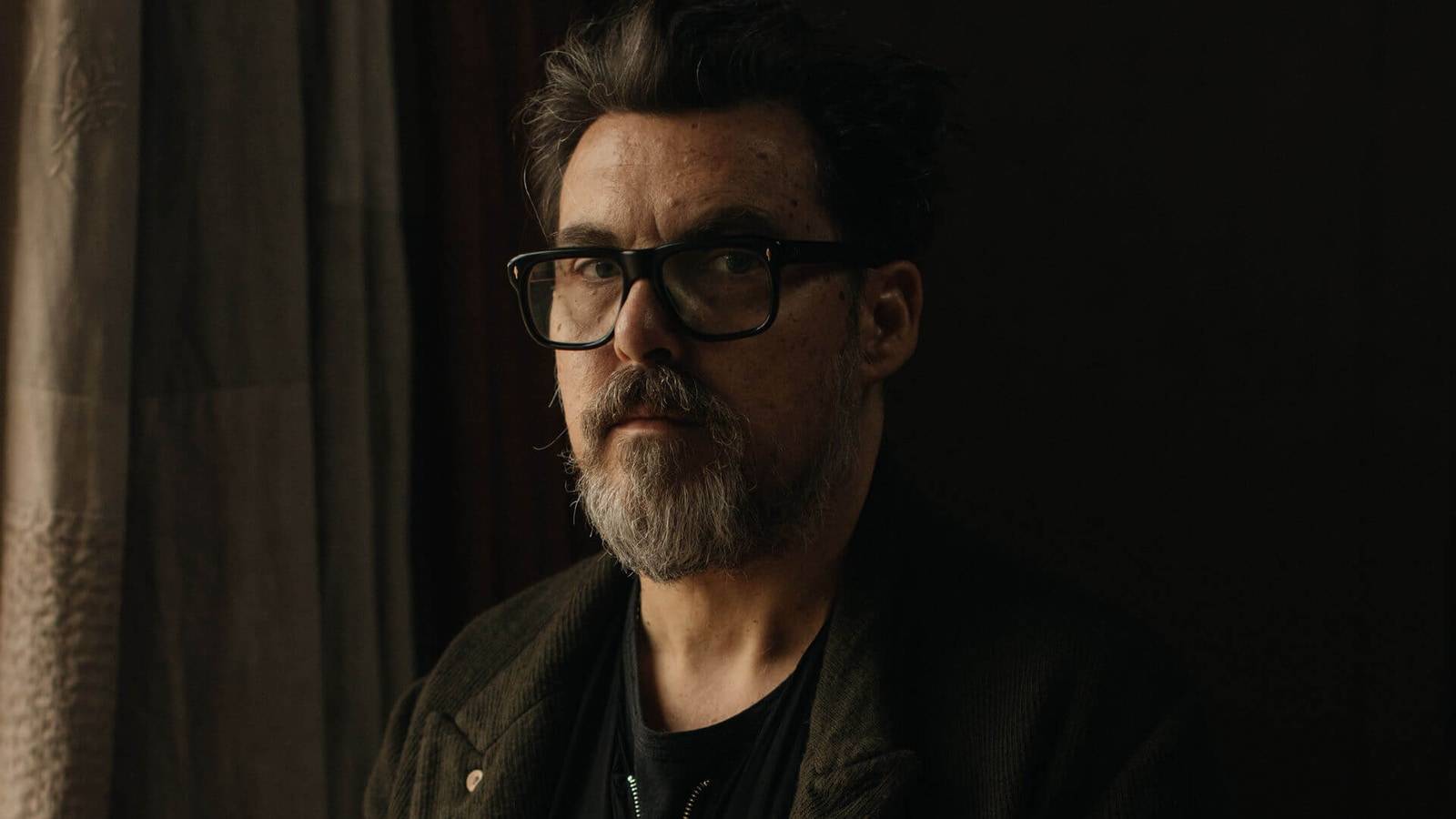
En el Mussolini de Wright y Luca Marinelli hay algo del carisma, del magnetismo de Tony Soprano y Walter White: tipos que hacen cosas cada vez más repugnantes, pero a los que no podés dejar de mirar. Lo que vi de la actuación de Marinelli me pareció deslumbrante. Su personaje está seguro de que te convencerá de estar de su lado; que sus costados más oscuros y mezquinos, lejos de espantarte, te seducirán. Por eso el descaro de anunciar en el arranque mismo que piensa hacer de uno o una un nuevo o nueva fascista. ¿Y por qué no? Si lo logró con los italianos de su tiempo, ¿por qué no habría de triunfar con el público de hoy, que vive en un mundo tan desangelado y confundido como aquel que le tocó en suerte?
Esta es parte de la discusión que la serie presenta, con gran sentido de la oportunidad. Hasta no hace mucho, los personajes de la ultra-derecha eran tratados como una enfermedad. Nadie quería acercarse por miedo al contagio, formaban parte de los relatos históricos para ser castigados y servir de ejemplo. Pero hoy son parte del mainstream: salen en los medios, exponen sus ideas —como las exponía el asesinado Charlie Kirk, por ejemplo— y son aplaudidos. Se dice que el actual Vicepresidente de los Estados Unidos, J. D. Vance, ha manifestado admiración por un tal Curtis Yarvin, opinólogo que defiende el reemplazo de la democracia por una forma de gobierno liderada por un único hombre, a mitad de camino entre la monarquía y la tiranía. (Descripción que no está tan lejos de lo que Donald Trump hace en la práctica. Tengo entendido que, en uno de los capítulos por venir, Mussolini dice: “Let’s make Italy. Great. Again!” Un empleo casi textual del slogan que Trump usa y lleva bordado sobre su gorra de béisbol roja.) En este contexto, hacer foco en personajes como el nazi Höss o Mussolini significa asumir un riesgo —algún espectador puede volverse fascista, en efecto—, pero a la vez se vuelve imprescindible si queremos entender a qué nos enfrentamos.
"Sería importante —dijo el director Joe Wright— que nos hiciésemos responsables de esos personajes, que asumiésemos la parte que nos corresponde por haber permitido que alcanzasen exaltadas posiciones de poder". Un relato como Mussolini, entonces, funcionaría como una vacuna. (Soy consciente de la ironía, sí. No olvido que muchos de estos personajes militan en contra de este tipo de inoculaciones.) La serie metería en el alma del espectador una dosis pequeña, controlada, del virus, pero no para enfermarlo, sino para inmunizarlo al mal declarado. El co-guionista Bises, que también participó de la serie Gomorrah, redondea esta idea: según él, Mussolini: hijo del siglo es "el retrato de un gigante, un cobarde inteligente y seductor, alguien cuya motivación entendés y con el que podés llegar a empatizar por un momento, para a continuación sentirte mal, y hasta miserable, por haber empatizado".

En el prólogo a la versión seriada de Operación masacre que publicó la revista Mayoría, Rodolfo Walsh defendía su decisión de acercarse a los militantes peronistas diciendo que —todavía no se había despojado de su gorilismo, es obvio— "no se puede vencer a un enemigo sin antes comprenderlo". La vida lo sorprendió, porque al aproximarse a esa gente comprendió que no eran sus enemigos, que el verdadero adversario estaba en otro lado. Pero el principio que expresó entonces sigue siendo válido.
Para enfrentar con eficacia a estas criaturas de la ultraderecha, deberíamos entender cómo funcionan sus cabezas. Por supuesto que existen excepciones, o al menos límites. Hemos perdido mucho tiempo tratando de entender a Milei, cuando no hay allí mucho que asimilar, o al menos no mucho a desbrozar racionalmente. Se trata de una criatura desequilibrada, que en su psicopatía arrastró a millones de argentinos a vivir en el paisaje fracturado de su mente. Antes que de Argentina, hoy somos habitantes de Mileilandia, el parque temático que convirtió su desquicio en siniestras atracciones para todo el pueblo.
Deberíamos decidir cuanto antes qué hacer con este hombre que se calzó una responsabilidad que no está en condiciones de sostener. Como dice Wright, es preciso que asumamos el rol que desempeñamos en este drama, al haber designado o al menos consentido que el loco quedase a cargo del asilo. No es sólo culpa suya, como no fue el nazismo culpa exclusiva de Hitler ni el fascismo la obra personal de Mussolini. Una cosa es la ficción, que divide entre escritores y lectores y entre actores y público. Pero la realidad es una bestia diferente. Acá no hay espectadores. Todos somos actores, aunque el papel sea pequeño. Y lo que hacemos, o dejamos de hacer, modifica la historia.
Mientras tanto, seguiré viendo los capítulos de Mussolini con gran ansiedad. Porque me parece una obra que promete, y porque lejos de remontarme al pasado y largarme allí, me ayuda a preguntarme qué clase de hijos concebirá este siglo.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

