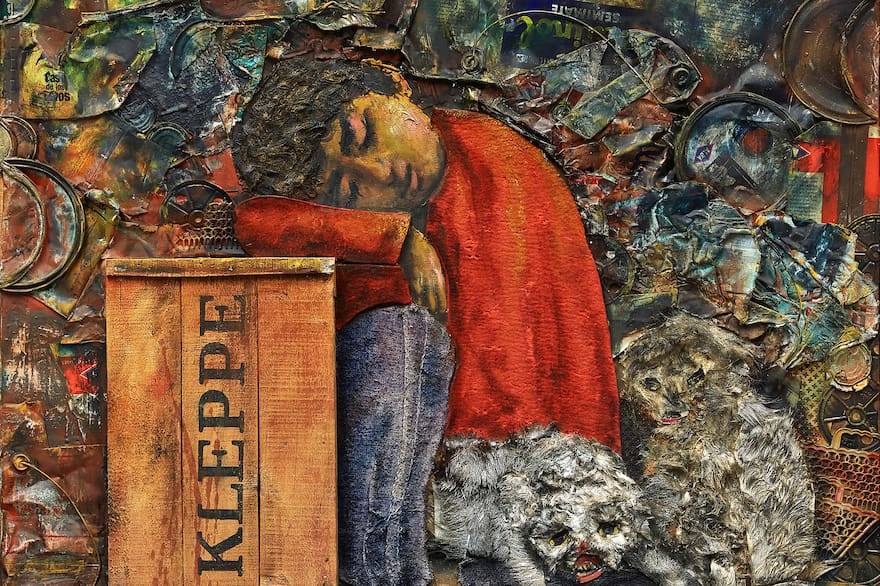Durante la semana que concluyó, se realizó un debate televisado entre lxs candidatxs a primer legislador porteño por parte de los 17 espacios que disputarán próximamente en las elecciones de la ciudad de Buenos Aires.
El debate mostró un cuadro variopinto de expositores, donde el tema de la ciudad propiamente dicho no ocupó un lugar destacado.
Resaltó el poco interés y conocimiento sobre la ciudad real, como objeto específico. El enfoque integral de la problemática urbana, que tiene sus propias lógicas, y la dedicación sistemática a pensar y proponer sobre los tópicos de la ciudad, estuvieron bastante ausentes, a pesar del gran número de competidores. Sólo tres candidatos, Leandro Santoro, Horacio Rodríguez Larreta y María Eva Koutsovitis, mostraron conocimiento real de la problemática ciudadana, abordada desde sus respectivos perfiles políticos.
Otros decidieron plantear, legítimamente, una problemática social que excede a los límites porteños: el tema de los jubilados, de los pobres y desamparados, de la salud pública, de los trabajadores de diversas ramas que viven situaciones angustiantes, de los comerciantes. De esa temática se ocuparon especialmente los espacios del peronismo (Santoro, Kim, Abal Medina) y de la izquierda (Winokur, Bonfante, Koutsovitis).
Santoro tuvo el raro privilegio de ser atacado por radical y por peronista, kirchnerista y albertista al mismo tiempo. El infamante mote de colaborador de Cristina le llegó también a Abal Medina.
La derecha porteña desplegó un abanico de candidatos que tuvieron un punto de unificación característico: el antikirchnerismo. La furia que despliegan abre interrogantes sobre si son tantos los réditos que tendría explotar tal pasión entre los votantes porteños, o si se trata de encubrir la pobreza de las propuestas que tienen para ofrecer en relación a la ciudad, tan bien representadas por la lamentable gestión de Jorge Macri.
Silvia Lospennato (PRO), Paula Olivetto (CC) y Manuel Adorni (LLA) parecieron competir por quién más odia, persigue e intenta eliminar de la faz de la tierra al kirchnerismo. Daban miedo las caras de quienes hicieron parte de su carrera política al amparo del odio contra las gestiones kirchneristas, y contra las ideas nacionales y populares. Es evidente que ahí está su pasión principal y la razón de sus vidas (políticas). Especializados en la denuncia de lo “K”, y en un segundo plano de “los zurdos”, son los que apoyan al modelo económico neocolonial del gobierno nacional, que hoy afecta a todas las capacidades soberanas del país.
El caso de Ramiro Marra merece destacarse por su odio explícito a los pobres que malviven en la ciudad (los llama “los trapitos” y “los fisuras”), contra los cuales propone una batería de medidas represivas, como si fueran una epidemia de ratas o de piojos. En su intento por reconquistar su lugar en el elenco mileísta, eligió diferenciarse tratando de promover las pasiones más bajas y clasistas de la población. Adorni, cuya candidatura constituye de por sí una afrenta a la ciudad de Buenos Aires dada su ignorancia supina sobre el tema específico, sintetizó su mensaje para la ciudad en “Libertad o kirchnerismo”. Fue tan mal enunciado que no conmovió a nadie, pero se sabe que el voto libertario no requiere de elaboraciones demasiado sólidas ni fundamentadas.
Se presenta, además, un muy heterogéneo grupo de otrxs pretendientes, que intenta hacerse de alguna bancada y que orienta su mensaje hacia públicos específicos.
Hay que hacer un esfuerzo para no caer en una visión histórica decadentista, cuando se advierte en qué se convirtieron ciertos sellos políticos. El Movimiento de Integración y Desarrollo, partido que supo fundar Arturo Frondizi, hoy es representado por el técnico de fútbol Caruso Lombardi. De los sueños de un país desarrollado, a cómo no irse a la primera B.

Lo óptimo y lo pésimo para conseguir dólares
Buena parte del escenario político está atravesado por las elecciones de los próximos meses, que culminarán en la elección de legisladores nacionales de octubre.
Ese mes, si suponemos que en el medio no ocurrirá ningún evento importante, está cargado de un fuerte significado político para el mediano plazo.
El bloque de poder dominante local, los norteamericanos y los grandes inversores internacionales, partidarios de más reformas pro capital concentrado, quieren la convalidación electoral de la actual troupe gobernante, para afianzar su poder sobre la sociedad argentina, en vistas de continuar socavando las capacidades nacionales, repartir negocios y recursos naturales, y usar al país como peón regional e internacional de los Estados Unidos.
Es en ese contexto que deben entenderse los 12.000 millones de dólares que el FMI otorgó al gobierno para suturar transitoriamente la fuga de dólares de las reservas (de por sí negativas) del Banco Central. La apuesta es a que el gobierno llegue a octubre con el dólar quieto, lo que evidentemente consideran importante para llevar la inflación en descenso hacia el 1% mensual. Sin embargo, el 3,7% del IPC de marzo contradice la idea de que con devaluaciones pequeñas y fijas del dólar oficial, como se venía haciendo, se resuelve el problema de la inflación.
La banda cambiaria establecida genera un ruido importante en todo el sistema de precios, que está descoordinado. La tendencia que plantea este juego incierto es que finalmente todos los precios internos se terminen referenciando en un dólar de 1.400 pesos, el “techo” de la banda oficial.
Por supuesto que sería deseable, para que el salario real valga más, que los precios se fijaran en torno a una cotización de 1.000 pesos, pero no de la forma que plantea Milei.
Vale la pena señalar cuestiones económicas fundamentales en relación a los equilibrios macroeconómicos.
Primero: sería bueno que la Argentina tuviera una deuda externa reducida y manejable, para no estar en poder de acreedores externos privados o multilaterales, ni tener que fijar un valor del dólar más alto que el necesario para el equilibrio del comercio exterior. Este gobierno está yendo en la dirección contraria: agrega permanentemente deuda, lo que implica un dólar cada vez más alto a futuro, tendencia que no se está expresando por los artilugios transitorios de Caputo, que consigue dólares prestados para falsificar la realidad cambiaria.
Segundo: para que el dólar nos resulte barato a los argentinos, hay una forma sana y genuina de hacerlo, que es exportando mucho más, y sustituyendo eficientemente importaciones. Con una política consistente y sistemática en esa dirección, se podría contar con más dólares propios sin arriesgar ningún desastre económico y social. Lo óptimo sería exportar una variedad de productos y servicios elaborados, con gran contenido de trabajo y materia gris nacionales. El camino que sigue el gobierno va exactamente en la dirección contraria: ataca a todo lo que puede impulsar exportaciones sofisticadas, con alto valor agregado, y apunta a un régimen donde las inversiones que vengan para exportar se puedan llevar inmediatamente los dólares, con lo que se garantiza estructuralmente salarios bajos o muy bajos. Es una estrategia contra lxs argentinxs.

La lucha económica y política en torno a la palabra “cepo”
Milei heredó la idea instalada de “cepo”, expresión que inventa la prensa de derecha neoliberal exactamente cuando el gobierno de Cristina Kirchner, sin explicarlo con suficiente fuerza y claridad, inicia una política de administración de divisas, dada la fuerte demanda de dólares que ya se notaba en 2011, que se fue reflejando en la caída de las reservas durante 2012 y 2013.
Si la política de administración de divisas es siempre un instrumento razonable –¿hace falta explicar por qué hay que priorizar gastar dólares en medicamentos oncológicos antes que en yates de lujo?–, las razones por las cuales se debe implementar pueden ser diversas, tanto legítimas como producto de errores de política económica.
En el caso de los gobiernos kirchneristas, lo primero que debe recordarse es que transcurrieron, en parte, sin ninguna restricción cambiaria, dada la abundancia de dólares por los altos precios del mercado internacional, y la contracción heredada del nivel de vida de la población, que incidía en una menor demanda de importaciones.
Precisamente la política kirchnerista consistió en potenciar la demanda interna y el consumo de las grandes mayorías. Eso tiene un mérito evidente, pero también un efecto económico a considerar, que es que el crecimiento del mercado interno –cuando se apoya en el consumo masivo y en la reactivación industrial, que requiere insumos, repuestos y máquinas importadas–, genera una fuerte salida de dólares. Los casos más extremos de ese efecto se pudieron ver en la industria automotriz –de cada auto vendido, sólo un 30% es producido localmente, el resto se importa–, el salto en el uso de telefonía celular (totalmente importados) y la fuerte ampliación del uso de computadoras en los hogares y la actividad privada (totalmente importados).
Era por lo tanto previsible que una política expansiva de la actividad interna, del nivel de vida de la población y democratizante del consumo, llevara a un fuerte salto del gasto de divisas. Pero además estaba la falta de restricciones a la salida de capitales. Por otra parte, la extranjerización de la economía ocurrida bajo el menemismo en los ‘90 llevaba a que un gran número de empresas multinacionales que operaban en el mercado local enviaran sus utilidades al exterior.
La fuerte reactivación y el crecimiento llevaron a que la demanda de energía superara las capacidades de provisión local –frenadas aparte por las prioridades inversoras de YPF-REPSOL–, mientras que el renacimiento del bolsillo de los sectores medios activó fuertemente el turismo hacia el exterior. Todo eso, combinado con la crisis internacional de 2008, que bajó abruptamente el precio de las commodities que exportaba la Argentina –como el resto de América Latina–, creó las condiciones para una rápida erosión de las reservas.
En el límite, el agotamiento de las reservas del Banco Central podía desembocar en un salto cambiario de dimensiones imprevisibles, con sus graves efectos sobre la inflación, el poder adquisitivo de las mayorías, la recesión y el desempleo. El gobierno de Cristina, con Axel Kicillof y Alejandro Vanoli, supo evitar ese desenlace, pero no la erosión política a que los sometieron por “haber puesto el cepo”.
Probablemente se debieron haber anticipado ciertos efectos previsibles de las políticas populares implementadas, y tomar medidas para dosificar la salida de dólares, pero finalmente se llegó a la política de administración cambiaria, estableciendo prioridades públicas para preservar el nivel de vida de las mayorías.
En todo caso, el kirchnerismo se tuvo que hacer cargo de una estructura económica deformada y endeudada por las políticas de “libertad de mercado” del menemismo, que planteaban duras restricciones a una política económica alternativa. La situación social también reclamaba respuestas rápidas. Pero esas severas restricciones, que acostumbran a dejar todas las gestiones neoliberales, son las que un gobierno con vocación popular debe considerar previamente para planificar su propia acción, sobre todo si quiere realizar transformaciones sustantivas.
Haber recurrido a la administración de divisas por parte del Estado se convirtió a partir de ese momento en un anatema por parte de los sectores más concentrados de la economía, que manejan buena parte del “pensamiento económico” que circula en la “opinión pública”.
La derecha logró instalar la tontería de que “el cepo” fue puesto porque sí, porque unos malos, autoritarios o incompetentes quisieron establecer esas restricciones, pero que los amantes de la libertad, por el sólo deseo de hacerlo, pueden y quieren eliminar estas prohibiciones innecesarias.
Así lo hizo, de hecho, Mauricio Macri al comienzo de su gestión.
“¿Vieron? Era sólo cuestión de amar la libertad económica, y todo se resuelve”.
Economistas como Carlos Melconián, de la misma extracción ideológica que Macri, han señalado que la salida del “cepo”, en ese momento, debió haberse hecho gradualmente, y que en principio no se debió haber vendido dólares libremente para turismo. Hay discusiones, también dentro de la derecha, sobre qué demanda de dólares se debe priorizar. Vender dólares para turismo es una “libertad” que le gusta a las capas medias, que incluye a muchos votantes. Vender dólares para remitir utilidades al exterior, o para fugar capitales, es una “libertad” que le gusta más a las empresas grandes y a los bancos, que financian candidatos y campañas electorales. Algunos, más responsables, entienden que no se puede todo al mismo tiempo.
Por supuesto que siempre hay quienes están prestos a suministrar algún justificativo “técnico” para promover la eliminación de las restricciones cambiarias. Uno de esos argumentos es que si se deja que las multinacionales pueden remitir libremente sus utilidades al exterior, eso alentará a que otras empresas que quieren invertir en la Argentina vengan a hacerlo. Saldrán dólares, pero entrarán otros. La hipótesis que se repite sistemáticamente, sin pruebas, es que los inversores no estarían viniendo porque no pueden remitir utilidades en la medida que lo deseen.
Se omite un pequeño detalle: a las utilidades acumuladas las multinacionales las quieren enviar ya, ahora. En cambio, las inversiones futuras, aquellas que supuestamente traerán dólares nuevos, lo harán en un futuro impreciso. Ese desfasaje temporal puede ser explosivo para el tipo de cambio.
Hay que advertir, además, que esas inversiones también querrán mandar sus utilidades al exterior, más adelante. Lo que debe recordarse es que no son sólo las empresas multinacionales las que reclaman “libertad”, o sea que les venda dólares sin límites el Banco Central. Reclaman “libertad” también los grupos económicos locales, que también requieren dólares para importar, para atesorar, para enviar excedentes al exterior o para especular con los vaivenes cambiarios.

Las elecciones y el horizonte de ideas en la sociedad
La derecha argentina ha sido capaz de instalar, a lo largo de décadas, un conjunto de ideas en base a un largo proceso de repetición y machaque, a través de múltiples medios de comunicación.
Si alguien busca un punto de partida, se puede encontrar en las diversas dictaduras militares, que siempre apuntaron a suprimir del espacio público las ideas y argumentos (e informaciones) que pudieran sustentar una mirada alternativa de la realidad económica y social, para afirmar sus propias visiones clasistas sobre la realidad. Ya en democracia, la creación de un oligopolio de comunicación antipopular fue la base de los éxitos en materia de avance de las ideas favorables a las corporaciones concentradas.
Milei es el heredero recargado de toda esa tradición, que ha hecho del economicismo barato una especie de teología social que no puede ser discutida.
Estas visiones economicistas han permeado a todo el espectro político, y también a los análisis políticos y sociológicos, lo que ha reducido la capacidad de abarcar la complejidad del todo social.
Un ejemplo de esto es la evaluación del gobierno del Frente de Todos, que encabezó Alberto Fernández. Muchos, en el afán de encontrar una explicación de por qué perdió las elecciones Sergio Massa, señalan que la inflación era muy alta, y que eso fue determinante en el voto a Milei.
Aún se está discutiendo y tratando de dilucidar el porqué del voto al libertario, pero es evidente la limitación de ese único factor explicativo. Pero lo que más nos importa es que la adopción, por parte de gente progresista, de esa única dimensión explicativa (“la inflación”), lleva a realizar dos conclusiones políticas igualmente dañinas:
- Convalida la pretensión de Milei y de la derecha que lo apoya, de reclamar que el sólo mérito oficial de bajar la inflación merece el máximo reconocimiento político y electoral, y
- Evita analizar con seriedad qué ocurrió en toda la gestión de Alberto Fernández, cuáles fueron los errores en todos los planos, y qué se puede aprender para no volver aún peores de lo que fue aquella gestión, que resultó frustrante y conservadora.
Milei va a ir a las elecciones de octubre con dos argumentos económicos:
- Eliminé el cepo, ahora somos libres, y
- Bajé la inflación, ahora estamos bien.
Ambas afirmaciones son mentira. El “cepo” sólo fue levantado parcialmente, para las personas humanas. Y sólo tienen acceso a los dólares oficiales aquellos que tienen algún ahorro mensual, lo que hoy es una minoría en contracción. El Banco Central puede vender dólares “con libertad” porque el gobierno nos está encadenando como país a una deuda colosal, que le harán pagar en el futuro a las clases subalternas, incluidos los fieles libertarios.
La inflación puede ser que baje hacia octubre, si no aparece ningún cisne negro en el plano local o internacional en el camino. Pero es necesario formular esta pregunta: ¿quién dijo que con bajar la inflación se resuelven los problemas de la mayoría de los argentinos? Esta es una idea implantada por la derecha, y que penetró incluso en los que supuestamente se le oponen.
Que el horizonte de mucha gente sea “que baje la inflación” es el equivalente de decir “quiero que mi salario, todos los meses, se achique un poco menos”. Absurdo. Porque estaría hablando de un sujeto cuyo horizonte económico es ese: poder comprar cada vez menos, achicarse, tener una vida de privaciones, previsiblemente carente.
Hay que cuidarse de la penetración de la resignación en los sectores populares, pero sobre todo en la dirigencia de esos sectores. El destino del país, que es lo que está en juego, no se puede dirimir en términos de si la inflación mensual es o no del 1%. Es el grado cero de la ciudadanía, de la comprensión política, de la consciencia social y de la aspiración colectiva como nación.
La Argentina de los años de inflación cercana a cero, de 1996 al 2001, no fue de progreso sino de concentración de la riqueza, exclusión social, reendeudamiento y explosión económica final.
No se debe aceptar como meta que admitimos la entrega del país, la esclavización de sus trabajadores, el hundimiento en lo peor del subdesarrollo y la ignorancia, para lograr un 1% de inflación mensual.
Una cosa es que el público mileísta acepte tal meta. Está dentro de su particular fantasía política.
Otra es que desde el campo popular se renuncie a impugnar, profundamente, la miseria de las metas nacionales que propone toda la derecha argentina. Y que no se esté empezando a proponer, con claridad y convicción, un camino fuertemente alternativo.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí