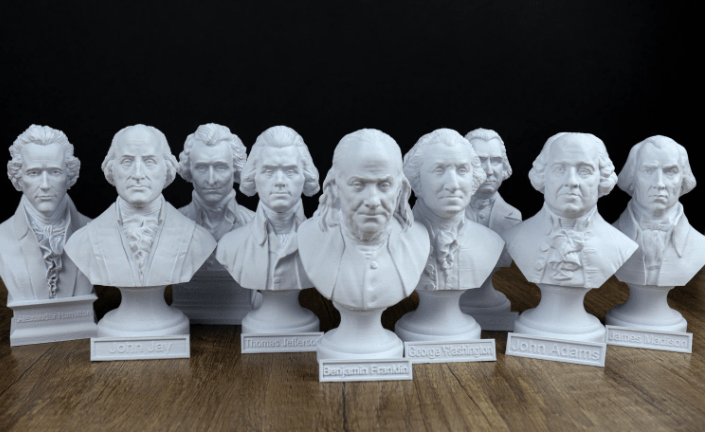En una carta enviada a James Madison –uno de los Padres Fundadores de los Estados Unidos y cuarto Presidente de aquel país–, Thomas Jefferson, su antecesor en el cargo, escribió: “Una forma de reducir silenciosamente la desigualdad de la propiedad es eximir de impuestos a todos aquellos que posean bienes por debajo de cierto umbral, y gravar las porciones más altas de la propiedad de forma progresiva y geométrica a medida que aumentan”.
Con su propuesta de impuestos progresivos, Jefferson defendía un principio que creía fundamental: el derecho natural del hombre a trabajar la tierra para mantener la libertad y el sistema de gobierno republicano. Ese principio debía ser garantizado desde el gobierno, incluso por sobre la propiedad privada (que ha sido canonizada y transformada en un derecho absoluto por quienes hoy se autoproclaman como los seguidores de Jefferson). “Cuando en un país hay tierras sin cultivar y pobres desempleados, es evidente que las leyes de propiedad se han extendido tanto que violan el derecho natural. La tierra se nos da como patrimonio común para que el hombre la trabaje y viva de ella”, escribió en otra carta a Madison, de octubre de 1785. Para él, la tierra era un instrumento para generar riqueza, un patrimonio común cuyo fin debe ser instrumental: que los hombres puedan trabajarla para resolver sus necesidades y, de esa forma, garantizar la libertad de todos e incluso la defensa del sistema republicano. Una de sus ideas más potentes es que “la tierra pertenece en usufructo a los vivos”, sin distinción entre propietarios, herederos o simples labradores. Jefferson consideraba incluso que la aristocracia abusaba de los más pobres, utilizándolos para proteger el propio sistema que los mantenía en la pobreza: al no tener otro lugar al que acudir para escapar de la miseria, esos pobres constituían, por ejemplo, la mayor parte del ejército inglés: “Una sociedad así constituida posee, sin duda, los medios de defensa. ¿Pero qué defiende? La pauperización de la clase más baja, la abyecta opresión de los trabajadores y el lujo, el caos, la dominación y la viciosa felicidad de la aristocracia. En sus manos, los pobres son utilizados como instrumentos para mantener su propia miseria y para reprimir a los trabajadores, disparándoles cuando la desesperación, producto de sus ansias de comida, los lleva a amotinarse”. Fuerzas de seguridad pobres que disparan sobre trabajadores igualmente pobres, para defender los privilegios de una “viciosa aristocracia”. Es difícil no proyectar esa visión en la realidad punitiva de nuestro país, en donde cada semana –con precisión helvética– jubilados y trabajadores son reprimidos por gendarmes mal pagos, siguiendo las órdenes de la Ministra Pum Pum.

En su primer discurso al Congreso como Presidente, Jefferson afirmó: “La agricultura, la industria, el comercio y la navegación, los cuatro pilares de nuestra prosperidad, prosperan más cuando se les deja mayor libertad a la iniciativa individual. Sin embargo, en ocasiones puede ser necesario intervenir para protegerlos de contratiempos ocasionales”. Es interesante constatar cómo la locución adverbial de sentido adversativo “sin embargo” establece una poderosa restricción a la libertad individual invocada en el mismo párrafo. Una restricción que John Maynard Keynes, otro entusiasta de la libertad individual pero también de la necesaria regulación estatal para protegerla, apoyaría con ahínco.
Desde Francia, donde fue Ministro Plenipotenciario de los Estados Unidos, Jefferson insistió con los límites a la concentración de la tierra: “Me pregunté cuál podría ser la razón por la que se permite mendigar a tantos que están dispuestos a trabajar, en un país con una proporción considerable de tierras sin cultivar”. Los impuestos que penalizan las viviendas ociosas para incentivar la oferta inmobiliaria, tan denigrados entre nuestros liberales imaginarios, se vinculan de forma directa con aquellas preocupaciones escritas apenas unos meses antes del estallido de la Revolución Francesa. Hacia el final de su vida, en una carta enviada a George Logan, Jefferson manifestó su temor frente a la posible consolidación de una aristocracia adinerada, como ocurría en Reino Unido: “Espero que aprendamos de ese ejemplo y aplastemos en su nacimiento a la aristocracia de nuestras corporaciones adineradas, que ya se atreven a desafiar a nuestro gobierno a una prueba de fuerza y a desafiar las leyes de su país”.
Algunos de los Padres Fundadores querían ir más allá en las políticas de redistribución de la riqueza y proponían incluso eliminar por completo la herencia. Benjamin Franklin –inventor, científico, aforista célebre y, accesoriamente, otro de los Padres Fundadores– intentó, sin éxito, que la primera Constitución de Pensilvania declarara la riqueza concentrada como “un peligro para la felicidad de la humanidad”. Franklin consideraba que la acumulación de riqueza en manos de unos pocos generaba un peligro para la sociedad, ya que podía conducir al abuso de poder y a la injusticia. Temía el reemplazo de un déspota político por otro financiero.
Alexander Hamilton, otro de los Padres Fundadores de los Estados Unidos y también primer Secretario del Tesoro, es decir predecesor de Scott Bessent, propuso la protección de la industria naciente a través de aranceles a las importaciones, además de ofrecer subsidios y apoyo estatal a la producción local. Esta política tenía como objetivo explícito lograr la “independencia económica” de Estados Unidos, término que nuestros liberales imaginarios suelen asimilar al odiado peronismo. Hamilton se oponía a los postulados británicos del famoso “comercio libre”, por considerar que favorecían los intereses de las potencias colonialistas e imperialistas. Al contrario, apoyaba el proteccionismo estadounidense, que según él favorecería el desarrollo industrial y la economía de las naciones emergentes. Según el economista Christian Parenti (autor de un ensayo sobre Hamilton): “En lugar de aceptar pasivamente las condiciones impuestas por las grandes potencias, como sucede con tantas economías poscoloniales hoy en día, podría imponer su voluntad en el ámbito del comercio internacional. Hamilton también dejó muy claro que tal resultado no se produciría ‘naturalmente’ mediante la mano invisible de Smith. Debía ser planificado e impulsado activamente por el Estado”. En realidad, Hamilton no sólo apoyaba la independencia económica sino también la soberanía política, requisito imprescindible para lograr la primera. En todo caso, los negociadores argentinos del anunciado acuerdo comercial con Estados Unidos deberían inspirarse en Hamilton, pero para defender los intereses de nuestra industria.
En los primeros años de Estados Unidos, sus Padres Fundadores temían que la aristocracia financiera erosionara la democracia del país si lograba poseer una influencia desproporcionada en el gobierno. En los casi 250 años trascurridos desde la Declaración de Independencia, su temor se ha amplificado a niveles que ni la frondosa imaginación de Franklin podría haber previsto. Lo notable es que nuestra derecha, hoy extrema derecha, se ha alineado tanto a los intereses de la “aristocracia adinerada” –para retomar la definición de Jefferson, o de los “tecno ricos”, según la descripción de Valeria Di Croce– que las propuestas de los Padres Fundadores para evitar o al menos mitigar el poder de dicha aristocracia son hoy tildadas de comunistas. La acumulación de la riqueza en pocas manos no sólo no es percibida como un riesgo hacia la democracia y, en última instancia, hacia el bienestar de los muchos, sino como un proceso tan natural como beneficioso hacia el conjunto de la humanidad. A ese apoyo al capital concentrado global se suma en el caso de la Argentina una calamidad adicional: el cipayismo desenfrenado. Nuestra derecha, hoy extrema derecha, descree incluso de su propia grandeza y considera que su destino es ser una franquicia de Estados Unidos, para peor una potencia menguante. Como dijo alguna vez el filósofo Diego Capusotto: “Se creen los dueños de un país que detestan”. Es más, muchos entusiastas de los gigantes tecnológicos señalan que los vaivenes electorales generan una incertidumbre política que atenta contra las colosales inversiones que requieren dichas corporaciones, para expandir la economía. Al no poder garantizar décadas de un mismo modelo económico, la democracia electoral sería, entonces, un escollo al desarrollo. Esos entusiastas parecen soñar con la estabilidad de largo plazo que en nuestra región ofrecían los generales Augusto Pinochet o Jorge Rafael Videla.

La pesadilla de Jefferson, Madison, Franklin o Hamilton, la de una casta financiera que pondría en jaque tanto la libertad individual como el propio sistema republicano, tiene mucho que ver con “la dictadura del capital” que denuncia Amado Boudou: “Vivimos en un mundo donde el sistema no nos deja hablar de economía: hablamos sólo de finanzas. Vivimos en un mundo de la dictadura del capital”. Esa coincidencia entre los temores de los Padres Fundadores y el diagnóstico de un ex Vicepresidente kirchnerista, detestado por quienes reivindican el legado de aquellos próceres extranjeros, ilustra de forma explícita la confusión filosófica que padecen quienes atentan contra la libertad que dicen defender. En realidad, no se trata de libertad sino de un plan de negocios que impulsa una descomunal transferencia de riqueza de abajo hacia arriba.
“¿Libertad para quién?”, preguntaría con acierto Amado Boudou.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí