Esta semana llegó a mis manos una novela impertinente, que interfirió con el resto de mis ocupaciones y me llevó de paseo en el tiempo y en el espacio. Porque, aunque parezca lo contrario, la buena literatura no perdió el poder de conectarnos con las verdades existenciales, a pesar de las distracciones —y confusiones— que el mundo contemporáneo se especializa en producir. A las pocas páginas de iniciada la lectura ya no era abril de 2023 sino los '90. Poco después reencontré mi adolescencia en plena dictadura, y de ahí me desplacé a la Suiza de Herman Hesse. Cuando quise darme cuenta estaba en la capital del imperio que hoy es testigo impotente de su decadencia. De allí salté a la ciudad de La Plata, que me conectó con la Viena donde sonó por vez primera la Novena Sinfonía. Y durante ese trayecto no dejé de preguntarme en ningún momento por las pasiones humanas: si entender es más importante que amar, si amar tiene algo que ver con la política... o mejor ni intentarlo. Flor de viaje, ya lo sé, digno de Phileas Fogg: la vuelta al mundo a mi entera existencia, en apenas un par de días y 150 páginas. Pero en fin, el que avisa no es traidor.
Todo empezó con un mensaje. Me avisaron desde la radio que había llegado un paquete a mi nombre. Eran libros. Entre ellos estaba la edición "conmemorativa" —así la anuncian en tapa, y no está mal: suena más sensato que el adjetivo "definitiva"— de Acerca de Roderer, la primera novela de Guillermo Martínez. Me había fascinado treinta años atrás, cuando la publicó Juan Forn en la colección Biblioteca del Sur.
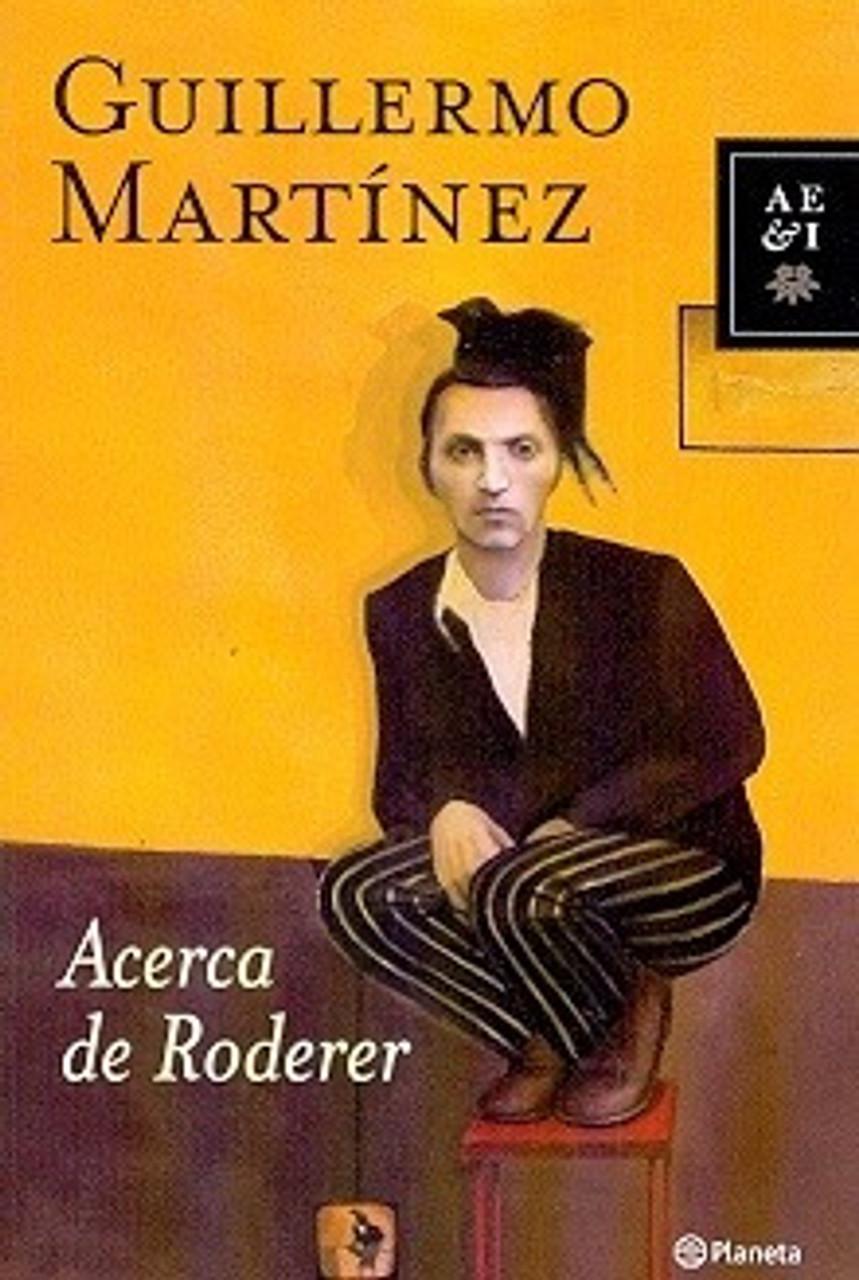
Fue por esa misma época que conocí a Guillermo, cuando coincidimos en un congreso de jóvenes escritores de habla castellana (que lo éramos, entonces; jóvenes, quiero decir) en España. Nos aproximaban, además, otras coincidencias. Habíamos nacido en el '62 y publicado nuestro debut como novelistas en Biblioteca del Sur. A partir de allí, casi todo eran diferencias. Guillermo era un escritor que había hecho carrera a partir del estudio de las matemáticas, un saber que no podía estar más lejos de mis apetencias. Mi trabajo paralelo era el periodismo cultural, recalando en el rock y sus suburbios, lo cual me volvía sensible a su juvenilia. Guillermo, en cambio, era un tipo sin tiempo. Alguien que parecía no haber sido joven nunca, un rasgo que armonizaba con la prosa preternalmente madura de Roderer. Su voz y sus ojos claros me recordaron siempre a un colega de mi viejo —o sea: también dentista— que tenía nombre de personaje de Patricia Highsmith, lo llamaban Dickie Scott. (Dickie es diminutivo de Ricardo.) Está claro que Dickie era mucho más grande que Guillermo y yo, pero él apelaba a una carmela color ala de cuervo que no conseguía disimular el hecho de que él tampoco había sido joven nunca.
El paquete traía un montón de libros. El único que conservé cerca fue Roderer. Si de algo no dispongo en estas semanas es de tiempo (el protagonista del libro, Gustavo Roderer, sería el primero en percibir la ironía), y sin embargo caí en la tentación. Leí el prólogo de Elsa Drucaroff y ese fue el tirón que clavó el anzuelo. Embalado, le eché el ojo a las primeras páginas y ya no pude salir. Total, es cortito, me dije. Es un libro breve, en efecto, pero mi falta de tiempo era absoluta. Lo cual me permitió encarar la tarea contemplando el vaso medio lleno: si no disponía de tiempo para nada, ¿qué tiempo iba a quitarme la lectura de Roderer?
La novela tiene mucho de a(na)crónica. Por el tono de la prosa y lo poco que interfiere el mundo real, podría estar perfectamente situada en los años '30 o '50. Ocurre en un pueblo balneario ficticio, al margen de todo —lo cual bien puede incluir el calendario—, que Guillermo bautizó Puente Viejo. Allí el narrador, un joven culto y talentoso, cuenta su relación con el personaje del título, un muchacho llamado Roderer que acaba de llegar al pueblo con su madre. Coinciden en una de las secundarias del lugar, que Roderer, sin disimular su desinterés por la dinámica de las instituciones educativas, termina abandonando. Pero para entonces el narrador ya ha sido fascinado por la reticencia bartlebiana de Roderer —preferiría no tener nada que ver con el mundo que existe más allá de las ideas, sugiere el pibe con sus actos—, y por ende no le perderá pisada.

Roderer tiene toda la pinta del poeta maldito. Pero lo suyo no es la poesía (en sentido estricto, al menos), sino el conocimiento, al cual tanto el arte como la matemáticas sirven como herramientas complementarias. El narrador advierte desde el vamos que Roderer está dedicado a algo gordo, que se revela promediando el relato: un sistema filosófico que sepulta los intentos que la Historia terminó superando o, para ponerlo en términos einstenianos, una Teoría del Todo, edificio mental que articularía el entero saber de que disponemos, proponiendo un sistema superador — una forma diferente de plantarnos ante el universo.
Además de confirmar que mi apreciación inicial no había estado errada, la relectura de Roderer permitió saborear condimentos para los cuales mi paladar del '92 no estaba preparado. Por ejemplo, la primera mención al científico Seldom, de rutilante rol en los textos de Guillermo que aún estaban por venir, como Crímenes imperceptibles (2003). Y también los elementos autobiográficos: la experiencia de la vida en un pago chico —Guillermo es de Bahía Blanca, si les gustan las historias que transcurren en pueblos no se pierdan esa maravilla de cuento que también escribió y se llama Infierno grande—; la opción por las matemáticas y el estudio en Gran Bretaña; su predilección por los sistemas de signos que sólo en apariencia son antitéticos, como los números y el lenguaje.
En la novela, Roderer y el narrador se acercan al meollo de la cuestión a través de la discusión sobre un autor imaginario y su obra ídem: Heinrich Holdein y La visitación. En aquel momento, la aliteración del nombre inventado por Guillermo me remitió a Hermann Hesse, otro escritor germánico —aunque real, en este caso— que también sentía predilección por los cuestionamientos filosóficos. Sus libros El lobo estepario y El juego de abalorios resonaron fuerte entre aquellos que fuimos adolescentes durante la dictadura. De hecho, Roderer es un relato demianesco: por Demian (1919), aquella bildungsroman —novela de iniciación— que Hesse dedicó a un protagonista dividido entre un mundo real que sin embargo es pura ilusión, un decorado, y el mundo de la verdad espiritual. En Roderer, narrador y protagonista usan el texto ficticio de Holdein para plantearse a qué extremos estamos dispuestos a llegar con tal de suplantar a Dios en materia de conocimiento omnicomprensivo. Pero Guillermo aprovechó la invención de Holdein para hacer además —de paso, cañazo— sus gambetas iniciales en el área de la teoría literaria. Vicio que despuntó después de Roderer, en ensayos como La fórmula de la inmortalidad (2005) y La razón literaria (2016).

En charla febril con el narrador, Roderer describe "el problema crucial del arte en esta época: el agotamiento progresivo de las formas, la inspección mortal de la razón, el canon cada vez más extenso de lo que ya no puede hacerse, la transformación terminal del arte en crítica, o la derivación a las otras vías muertas: la parodia, la recapitulación". En mi primera lectura de Roderer, a comienzos de los '90, debo haber sobrevolado esa enumeración y seguido de largo, pero hoy reconozco que Guillermo se planteaba lo mismo que venía planteándome yo y se preguntarían casi todas y todos los narradores de nuestra generación: ¿cómo escribir ficción en este recodo de la Historia, para que nuestras obras no fuesen (s)obras, un guiso recalentado o un gesto servil? A lo que debíamos agregar el yugo extra que venía con la argentinidad: ¿cómo escribir después de la dictadura, bajo la sombra terrible de Borges?
Porque lo que por entonces se nos presentaba como única opción a quienes queríamos escribir ficciones, lo que demandaba el sistema cultural del momento —nada ingenuo en materia política— era una trampa, al mejor estilo del pacto fáustico. La condición sine qua non, lo que se nos reclamaba a cambio de conceder la cocarda que nos reconocía como escritores argentinos, era que dejáramos de ser nosotros mismos.
"¿Ama a sus niños? Mándelos a la guerra"
Durante algunas horas al menos, Roderer me ayudó a dejar de lado realidades que venían asqueándome. Porque hay que estar dotado de una madurez excepcional, o de una capacidad de desprendimiento y abstracción propia de un maestro zen, para que las cosas que ocurren a nuestro alrededor no sepulten nuestro espíritu como un alud. Tarde o temprano algo nos recuerda que estamos a merced de gente impresentable, así como en Roderer, durante el capítulo octavo, irrumpe la guerra de Malvinas y comprendemos que no estamos en los años '30 o '50 sino en 1982.
A vuelo de pájaro, lo que las noticias de hoy cuentan no puede ser más descorazonador. Comparada con la de los Estados Unidos, la caída del Imperio Romano fue un dechado de elegancia. Sitiada por la asfixia económica y las demandas del lobby armamentista, la nación del norte pega manotazos de ahogado como potencia colonial mientras implosiona como sociedad. Porque ya no se trata tan sólo de las masacres cotidianas, perpetradas por desequilibrados con libre acceso al mercado de armas de guerra. (De las que ya hubo más de 160 en lo que va del año, lo cual supone un promedio de 1,5 balaceras diarias, o sea tres matanzas cada dos días. Una campaña que se viralizó en estos días proponía a los estadounidenses que enviaran a sus niños a alguna guerra, porque en el campo de batalla estarían más seguros que en una escuela.)
Send your children to war.
It’s safer than sending them to school.#BanWeaponsOfWar pic.twitter.com/148EHT8ZCU
— Change the Ref (@ChangeTheRef) April 8, 2023
En los Estados Unidos de hoy, la moda que despunta ya no aplica tan sólo a los psicóticos, sino que hace furor entre los ciudadanos convencionales. Como casi todo el mundo está armado, han empezado a matarse entre ellos. En los últimos días ha habido varios casos con víctimas jóvenes. En Kansas, un chico negro de 16 años tocó el timbre equivocado. Al norte de Nueva York, una chica rubia de 20 metió su auto en una entrada que no era la suya. En Texas, dos cheerleaders se confundieron de auto en un estacionamiento en tinieblas. Todos terminaron baleados. El grado de paranoia en que viven llegó a tal punto, que cualquier desconocido que pisa sus jardines, llama a sus puertas o se aproxima demasiado a sus vehículos es considerado enemigo mortal por default. En consecuencia, disparan primero y preguntan después.
Y acá tampoco tenemos de qué fardarnos. Todo el proyecto de la oposición pasa por presentarse como los mejores candidatos a delegados de la autoridad estadounidense. Sus campañas están más dirigidas a Washington que fronteras adentro, se la pasan diciendo: "Confíen en nosotros, nadie les será más útil en el proceso de reconvertir a la Argentina en una colonia digna del siglo XIX. ¿Quieren explotarnos? ¡No encontrarán mejores intermediarios que los de nuestro partido!" Con el cortoplacismo que siempre caracterizó a nuestra clase empresarial, no parecen advertir los riesgos de engancharse como furgón de cola a un tren que marcha hacia el abismo. Lejos de ello, toleran las ínfulas de superstar de un desequilibrado que quiere encadenar nuestro futuro al dólar, algo tan sensato como reemplazar el peso por el marco alemán que la República de Weimar imprimía en 1921.
Milei quiere cambiar nuestros zapatos por bloques de cemento, como aquellos que usaba la mafia para enviar a sus adversarios a hacer turismo submarino. Cada vez que me cruzo con videos de algún acting suyo, temo que en cualquier momento le dé un derrame o sufra un bobazo. Habría que editar varias de esas secuencias y hacer campaña con el slogan: ¿Usted dejaría un bebé, o su vida, o la de los suyos, o cualquier responsabilidad delicada, en manos de este señor?
Pero no quiero sobredimensionar su figura. Porque el tipo es un síntoma, nomás. Y no tiene sentido enemistarse con la fiebre, ni es sensato creer que la eliminarás a puro antipirético si lo que la detona es un mal más hondo. La dimensión de Milei es directamente proporcional al malestar de gran parte de la sociedad argentina. Su desmesura y el disparate que caracteriza sus argumentos expresa el grado de descontrol que se ha adueñado de la vida de millones, que se sienten con derecho —y lo tienen, en principio— a socializarlo. Si yo no puedo vivir en paz, vos tampoco, dicen de algún modo. Y por eso, cansados de pasar por la vereda de un bazar que nunca los deja entrar, amenazan esta vez con lanzar un petardo dentro del local.
Yo creo entender su desesperación, al menos intelectualmente. (Me considero un tipo empático, pero no sé si me da el cuero para hacerme uno con el grado de impotencia, frustración y dolor que experimenta a diario toda esa gente.) Lo que no puedo entender, ni intelectualmente ni emocionalmente, es el nivel de mezquindad de algunos que se dicen de nuestro lado, y que con el cargo asumieron que a partir de entonces el criterio de realidad pasaba a ser: Lo único verdadero es lo bueno que dicen de mí. Al menos Roderer intentaba comprender el universo, en vez de demandarle que lo malcriase. Esta gente ha exhibido una incapacidad de ver más allá de la burbuja de lisonjas donde eligió encerrarse que ha llevado al país a la banquina, y puesto en riesgo cuarenta años de construcción democrática.

El jueves por la tarde me crucé con Bernarda Llorente, actual responsable de la agencia Télam. Por supuesto, al verla recordé que la había conocido hace dos décadas y pico, cuando yo investigaba para escribir Kamchatka y quería saber cómo había sido la vida de las familias de los militantes al despuntar la dictadura. Bernarda era una niña por entonces, hija de la abogada y académica feminista Susana Sanz, de actuación política en una de las agrupaciones de la izquierda peronista del momento. Todo lo que contó me estremeció. Cosas tan crueles que no me atreví a incluirlas en la novela, porque consideré que en aquel momento no estábamos en condiciones de metabolizarlas. (Kamchatka fue escrita al despuntar el siglo, cuando acá reinaba la impunidad más absoluta. Todavía faltaba para que llegase Néstor y restartease el proceso de Memoria, Verdad y Justicia.)
Como criatura que era entonces, Bernarda tuvo que tolerar más de treinta allanamientos en su casa, ver a su familia apuntada con pistolas en la sien y sobrevivir a una bomba —en su mismo domicilio, sí— que le dejó un problema de audición que aún sobrelleva. Pero lo que más me impresionó fue la naturalidad con que relató que ella misma, la Bernarda niña, abordaba a su madre cada vez que ella iba a salir y le recordaba que llevase consigo su pastilla de cianuro. Porque, a pesar de que era una criatura, Bernarda entendía ya que, si su madre se veía rodeada, lo mejor que podía hacer era suicidarse antes que caer viva en manos de los torturadores.
Me pregunto cuánta de la gente desencantada con nuestra realidad de hoy —esa que parece decir ma sí, esto es una mierda, que vuele todo por los aires— recuerda, o al menos entiende, las cosas que pueden sucedernos pero también sucederle, cuando no existe democracia en la Argentina.
Un eco de la comunión
Después de echar un vistazo en derredor, y de contemplar el egoísmo y la arbitrariedad que parecen estar al timón de la nave humana, sentí más afinidad por Roderer que hace treinta años. ¿Cómo no envidiar su búsqueda de respuestas que, a la vez que expliquen toda esta mierda, nos pongan más allá de ella? Cuán juvenil, en el mejor y en el peor de los sentidos, es el deseo de comprenderlo todo y así despedirnos de las incertidumbres.
Como el protagonista de la novela del pseudo Hesse que Guillermo inventó, Roderer cree que la curiosidad del espíritu puede ser la más fuerte de todas las pasiones. Y por eso se consagra a ella, desprendiéndose paulatinamente de todo lo demás: la escuela, su madre, la obligación de alimentarse y al final hasta de los libros, para no reconocer ya más realidad que la de sus ideas. El fracaso de su aventura es inevitable, porque aunque excepcional en múltiples sentidos — Roderer es la encarnación de las virtudes intelectuales en grado excelso, un Hamlet criollo: "Infinito en sus facultades, con la comprensión de un dios"—, está limitado por la tragedia de la condición humana, técnicamente facultada para entenderlo todo pero privada del tiempo necesario para alcanzar a hacerlo.
Lo que torna aún más dolorosa la tragedia de Roderer es que entiende bien qué cosa trascendental está sacrificando. Aunque jugado a fondo por la curiosidad intelectual, Roderer le sugiere al narrador que tiene claro que el amor podría haber sido el único otro camino de su búsqueda existencial. "El amor puede provocar mil caídas pero no la perdición", dice, y el narrador subraya: "Parecía saber hondamente de qué estaba hablando". El amor, insiste Roderer, "es un terreno demasiado resguardado por lo divino; en todo abrazo... hay un vestigio religioso, un eco de la comunión".
Hesse dedicó las primeras tres décadas de su vida consciente a la curiosidad del espíritu, pero en 1914, ante el espectáculo dantesco de la Gran Guerra, se convenció de que esa búsqueda y la del amor no tenían por qué ser excluyentes; podían ser complementarias. Y por eso usó el prestigio que ya había ganado como literato para expresar el horror que le causaba la violencia que arrasaba todo lo bello que Europa había construido a lo largo de siglos. "El amor es más grande que el odio, la comprensión es más grande que la ira, la paz es más noble que la guerra", escribió. "Esto es lo que esta guerra impiadosa debería grabar en nuestros recuerdos, con más fuerza que nunca". Pobre Hesse. La prensa lo crucificó, sus amigos le dieron vuelta la cara y su buzón de llenó de cartas donde lo puteaban. Y todo porque sugirió que había que abrirle el juego a pasiones mejores que la ambición, el nacionalismo y el beneficio económico, combustibles que —la Historia es implacable a este respecto— azuzan todos los conflictos bélicos. Todavía amoratado por la experiencia, le escribió al colega Romain Rolland en 1917: "El intento de aplicar el amor a las cuestiones políticas ha fracasado".
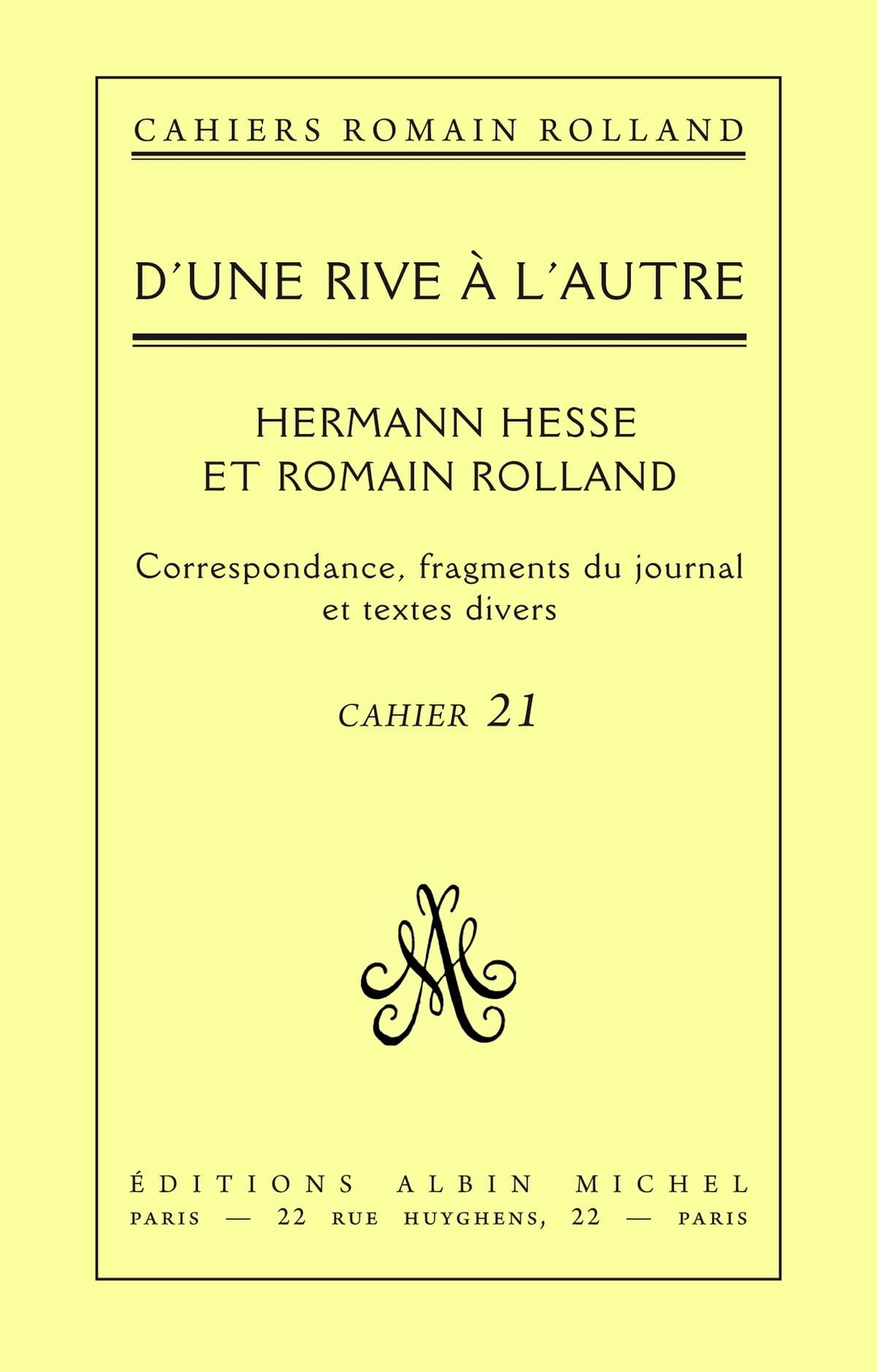
Tiempo después, sin embargo, se verificaron al otro lado del océano un par de experimentos que, mezclando ostensiblemente política y amor, no fueron lo que yo diría un fracaso. En la Argentina de 1945-55 y de 2003-2015 lo que primó fue una visión de país donde la argamasa era la solidaridad, el amor social. Podemos discutirle infinidad de cosas al peronismo y al kirchnerismo, pero tanto su discurso como su práctica política fueron coherentes al respecto: el bienestar es general, o no es bienestar. El problema es que los vientos cambiaron —en el mundo entero, este no es un fenómeno nacional— y lo que ahora cunde es lo que el Indio definió como la moda del odio. Un furor ciego, de masa enardecida que no llega a interpretar que está siendo usada en favor de intereses privados o sectoriales. A esa sinrazón no podemos enfrentarla con un discurso ingenuo, ni con la cháchara del consenso y coso. Las herramientas políticas convencionales no sirven en esta situación, cuando la democracia ha sido deliberada y sostenidamente depreciada, hasta llegar al punto de que —¡como al peso moneda!— se la considere hoy elemento prescindible.
Reviso el diagnóstico sobre el drama del arte que Guillermo puso en boca de Roderer y se me ocurre que, cambiando tan sólo una palabra, define bien por qué estamos como estamos. Tanto el gobierno como la militancia están siendo víctimas del "agotamiento progresivo de las formas, la inspección mortal de la razón, el canon cada vez más extenso de lo que ya no puede hacerse, la transformación terminal de la política en crítica, o la derivación a las otras vías muertas: la parodia, la recapitulación". Es así: no somos los artistas los únicos carcomidos por la duda. En casi todos los órdenes de la vida, los viejos instrumentos se muestran inadecuados. Y ya no hay tiempo para especular encima del nudo gordiano, ni para seguir obedientes a reglas que no escribimos ni instituimos. Si algo requiere este momento es imaginación y fuerza —el uso del poder popular, si prefieren— para sostener la osadía de construir un futuro mejor.
Me pregunto si el fracaso de Roderer se debe a que creyó que era mejor pensando de lo que se imaginaba amando. De ser así, se trataría del fracaso de alguien que apostó a lo seguro, a lo que creía dominar, para salir trasquilado. Porque una cosa es estar en condiciones de hacer algo, y otra muy distinta —contingente, o sea no necesaria— es la decisión de llevarlo a cabo. Nuestra especie ha arribado a una posición desde la cual podría acabar con la vida sobre la corteza terrestre, pero que pueda hacerlo no significa que deba hacerlo. Es el problema que los narradores conocemos como el arma de Chéjov, en referencia a un consejo del dramaturgo ruso: si al comienzo de tu historia señalás que hay un rifle colgado de la pared, no te va a quedar otra que usarlo. Cuando contás con un recurso, la tentación es explotarlo. (Leo la tapa del New York Times del sábado y un artículo de Nicholas Kristof comenta esto mismo desde su título, a modo de coro griego: Tener un arma en casa hace que un asesinato sea más posible, no menos.) Es ahí donde Roderer se manca: porque permite que las mismas dotes que tanto orgullo le producían lo confundan, persuadiéndolo de emprender la aventura equivocada.
En este caso el autor, Guillermo Martínez, fue mucho más inteligente que su creación. A través de Roderer probó —y ante todo, imagino, se probó a sí mismo— que podría haber estado a la altura de Borges y jugar su juego de igual a igual, calzarse el traje que la academia literaria había preparado para su heredero. Pero a través del destino del personaje Roderer, Guillermo intuyó que ese camino no tenía salida, que significaba impostar la aventura de otro. Y a partir de su segunda novela cambió de rumbo, eligiendo una narrativa que algunos malinterpretan como menos ambiciosa, pero que sin embargo corporiza la más grande de las aspiraciones que podemos tener: ser uno mismo, negarse a vestir otro traje que el que diseñamos a la medida de nuestros deseos.
No es necesario, ni mucho menos imprescindible, que lo entendamos todo. Lo único que deberíamos entender sí o sí, es el rol que queremos desempeñar en esta obra a la que arribamos cuando ya estaba empezada.
Alle Menschen werden Brüder
El paso al costado de Alberto abre una ventana de oportunidad, la última que queda para evitar que la derecha borre décadas de conquistas de un plumazo y, en un perfecto ejercicio ucrónico, nos mande otra vez al siglo XIX. Pero esa oportunidad depende de que el peronismo demuestre, y del modo más concluyente, que está en el gobierno para beneficiar a las mayorías, y no tan sólo para aferrarse a las crines del poder institucional. Ya no hay tiempo para excusarse mediante clichés, agotarse en la duda, comentar en vez de hacer e inspirar más memes que cambios. Hay que meter al amor en la política otra vez, porque sin el amor la política —o al menos la política que se pretende peronista— es puro cálculo, rosca estéril. Como en el resto de los dominios de la vida, el amor no se demuestra con verso sino a través de acciones. Basta de decirle al pueblo que lo queremos. O producís los hechos que demuestran que tu amor es genuino, o vas a tener que dedicarte a otra cosa. (O a otro partido político, al menos.)

El jueves por la noche fui a la reapertura de la Sala Ginastera del Teatro Argentino de La Plata. El coro estable y la orquesta dirigida por Carlos Vieu interpretaron la Novena Sinfonía de Beethoven. Nunca la había escuchado en vivo. Por supuesto que la conocía —en materia de popularidad viene a ser algo así como el Despacito de los clásicos—, pero la experiencia de ver trabajar a la orquesta y el coro ante las 1.700 personas que estábamos allí me puso a pensar en números. (Damn you, Guillermo Martínez.)
A grossísimo modo sumé las alrededor de cien personas del coro, más otro tanto de la orquesta, más los cuatro solistas, más la multitud de profesionales y técnicos —sonidistas, vestuaristas, utileros—, más los 1.700 espectadores, más los miles de laburantes que sudaron durante años para restaurar una sala que había quedado reducida a un basural de sótanos inundados, más los funcionarios que tomaron las decisiones para rescatarla, y pensé: Cuánta gente empujando en la misma dirección hizo falta, en el tiempo, para que acabase por producirse este sonido sublime.
A veces parece que no podemos ponernos de acuerdo en nada. Pero cuando nos ponemos de acuerdo...
¡Alegría, hermoso destello de los dioses!, dice la letra de la Oda a la alegría, que Beethoven adaptó del poeta Schiller. Todos los hombres vuelven a ser hermanos / allí donde tu suave ala se posa.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

