El lanzamiento del “brazo armado” del Presidente Javier Milei disparó nuevas interpretaciones del fenómeno mileista. Es importante tratar de conocer la naturaleza del proceso político que tiene por protagonista central a ese hombre extravagante que transgrede formas mientras se somete al poder, lo que equivale a buscar respuestas a la pregunta: ¿qué es el mileismo, o qué intereses sociales representa? No por amor a la sociología o a la teoría política, sino porque cuanto mejor se lo comprenda más efectivas serán las decisiones políticas de quienes se consideran opositores. Aunque es necesario recordar que ni la más acabada teoría podría por sí sola hacer historia: para obtener resultados concretos es necesario que una amplia mayoría popular conozca lo que hay detrás del palabrerío que encubre el dispositivo que la tiene por víctima.
Si en particular la dirigencia del movimiento obrero organizado ignorara o subestimara este aspecto decisivo, que implica definir estrategias y tácticas, y mantuviera a los trabajadores alejados de una caracterización rigurosa del mileismo, podría pagar el alto precio de una derrota histórica con graves consecuencias. Parece que hasta ahora en la cúpula de la CGT han sido Pablo Moyano –Camioneros– y Mario Manrique –SMATA y diputado nacional por Unión por la Patria– los únicos que han comprendido el sentido inequívoco que se sintetizó en la frase con la que fue convocado el 60° coloquio de IDEA en octubre pasado en Mar del Plata: “Si no es ahora, cuándo”. Es sabido que patrocinan este evento anual los principales grupos económicos, bancos, medios, multinacionales y estudios jurídicos que operan en el país –como puede verse en la página web de la convocatoria–, con la asistencia ideológica de la UCEMA, una de las usinas divulgadoras de las falacias económicas ultraliberales.
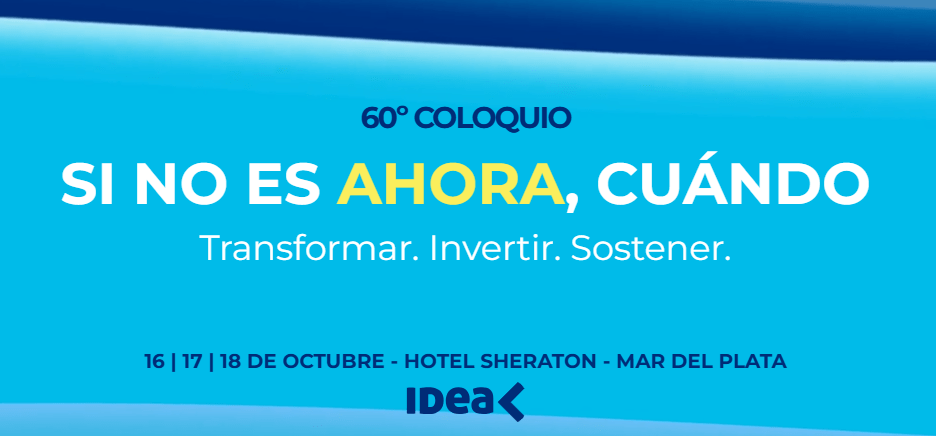
El lobo y los gatos
Cualquier análisis que desvincule el cuadro actual del proceso político argentino considerado por lo menos desde 1976 podría plantear que el hipotético riesgo apuntado en el párrafo que antecede es exagerado. No faltaría alguien que esgrimiera el argumento de que los jefes de la CGT son dirigentes que vienen poniendo en práctica desde hace años la fórmula “pegar para negociar”, atribuida al máximo exponente histórico de la burocracia sindical, Augusto Timoteo El Lobo Vandor. No puede negarse que la habilidad en ese juego les ha permitido a esos dirigentes –que en 2017 apoyaron la aventura de Florencio Randazzo y ahora estarían conformando un “nuevo” partido para enfrentar a CFK– mantenerse al frente de sus organizaciones y conservarlas; pero tampoco puede negarse la notable pérdida de poder que ha experimentado el sindicalismo desde 1983: basta recordar que en ese entonces el primer presidente del bloque de diputados nacionales del PJ fue el petrolero Diego Ibáñez. Y esto no es todo, hay una diferencia determinante con los tiempos del Lobo: desde la última dictadura y particularmente en los ‘90 se produjo y se acentuó el fenómeno que Antonio Gramsci bautizó como transformismo; en pocas palabras y en criollo: los actuales dirigentes de la cúpula sindical son empresarios cuyas decisiones están condicionadas por su pertenencia al sector patronal.
Hechos como la frustrada sesión especial de Diputados del pasado martes, convocada para tratar el proyecto llamado de “reforma sindical”, que en nombre de la democracia busca debilitar a las organizaciones gremiales –para después liquidarlas–, tal vez sugieran a estos hábiles negociadores/colaboracionistas mantener una conversación con aquellos gobernadores que no tienen nada que envidiarles en cuanto a habilidad para el oficio, y sin embargo vienen perdiendo con éxito en el entretenimiento de negociar y colaborar con un gobierno que “no tiene experiencia”. Efectivamente, según la información disponible, el proyecto en cuestión –que incluye ciertos asuntos que interesan más a los dirigentes que a los trabajadores– fracasó por contradicciones en los bloques de la pseudo oposición, no porque el gobierno hubiese cumplido con lo que había acordado con los jefes de la CGT.
Lo cierto es que ningún análisis debería eludir lo más importante del asunto: la tendencia en el largo plazo al debilitamiento del movimiento obrero en conjunto y el consecuente deterioro de las conquistas de sus integrantes y de la mayoría social, mucho más pronunciados de lo que explicarían las transformaciones del capitalismo en el período señalado. Asimismo, si el mileismo originario, sin partido, sin gobernadores y en abrumadora minoría en ambas cámaras del Congreso, ha logrado triunfos resonantes en su guerra contra la sociedad argentina, subestimarlo sí sería una exageración, pero de torpeza política.
Es hora de entender que la misión histórica que se han propuesto cumplir de una vez y para siempre los sectores dominantes es modificar, si es necesario por la fuerza y la violencia, las condiciones de reproducción del capital en favor de grandes grupos económicos y multinacionales, con todo lo que ese objetivo estratégico significa y significará en términos de padecimientos sociales: nada nuevo bajo nuestro sol. Afirmación que trataré de justificar en lo que sigue.
Preguntas, certezas y sorpresas
Esta nota se basa en la premisa de que el triunfo del mileismo no fue obra de factores inaccesibles a la acción de los hombres, sino el producto de las relaciones económicas, políticas e ideológicas entre las clases sociales en el marco del capitalismo global y del argentino en particular. Por eso para aprehenderlo debemos evitar el recorrido por caminos inconducentes; por ejemplo, el de quienes interpretan esta o aquella decisión del Régimen en base a las características personales del Presidente o haciéndose preguntas del tipo “¿cómo es posible que le haya confiado la economía a Luis Caputo, después de haberlo criticado por su actuación en el gobierno de Macri?”; “¿cómo es posible que se insista en políticas que han fracasado?”; “esta medida, ¿es contraria a los deseos explícitos del poder económico?”, y otras como “¿y si controla la inflación?”, en lugar de preguntarse por una cuestión fundamental: el mileismo, ¿niega o verifica las leyes propias del modo de producción capitalista en su fase actual, impuesto por las metrópolis a un país dependiente?
En esta línea, cuando se afirma con asombro –como si se tratara de una hazaña– que “Milei está llevando a cabo el ajuste más duro de la historia contra los sectores populares con respaldo de un porcentaje nada despreciable de esos sectores”, no sólo se está suponiendo erróneamente una autonomía absoluta de la conducción política del Estado, sino también una autonomía de la economía respecto de los sectores sociales; autonomías que nunca han podido demostrarse, porque nunca han existido: cada intervención del gobierno de Milei puede en última instancia reducirse a la lógica interna del gran capital para consolidar nuestra dependencia; igualmente, el respaldo de ciertos grupos de trabajadores y de jóvenes se explica por la transformación capitalista en curso, que implica procesos específicos de organización de la producción, la acumulación y el consumo y que, como ha ocurrido históricamente, tienen incidencia directa en las subjetividades: el capitalismo es también un modo de producción de subjetividades, o sea, de ideología y en particular de falsa conciencia –Marx dixit–, que en el mejor de los casos para las condiciones actuales podría corresponder a lo que Lenin nombró “retraso del factor subjetivo”.
Así, abundaron en su momento opiniones que descartaban un triunfo electoral de Milei porque “en la Argentina no hay lugar para un Bolsonaro”, y ahora sobran especulaciones sobre si evitará o no una devaluación. Asimismo, se perciben actitudes que encierran sutilezas políticamente trascendentes: una cosa es denunciar la persecución y defender activamente a compañeras y compañeros que han decidido o inspirado políticas fundamentales en favor de la nación y su pueblo como Cristina, Amado Boudou y Julio De Vido, y otra muy distinta sorprenderse y hasta paralizarse porque “se aplica una doble vara”. Esta segunda reacción proviene del olvido o desconocimiento de que la legalidad y el Estado no son cosificaciones de conceptos abstractos sino expresiones de intereses sociales concretos: la legalidad y el Estado son, en última instancia, jueces y funcionarios con vínculos múltiples con el bloque de poder. Lo nuevo es la exhibición obscena de esas relaciones, dramatizadas en estos días con el desembozado regreso de Fabián Pepín Rodríguez Simón después de sus no menos desembozadas vacaciones en Uruguay.
En suma, la economía de Milei no fue impulsada por “las fuerzas del cielo” ni por los ladridos de Conan; no responde a arrebatos presidenciales ni es consecuencia de la ideología “libertaria”. Es más, cuando asume formas irracionales desde el punto de vista de fracciones del capital o de capitalistas a título individual, como las que señaló esta semana el inefable presidente de la UIA, Daniel Funes de Rioja –quien representa a unos cuantos que se quejan como industriales pero obtienen suculentas ganancias como timberos de las finanzas–, estamos en presencia de configuraciones no imputables sólo al Régimen mileista, pues revelan también y crudamente las contradicciones y la irracionalidad inherente a la dinámica del sistema: la ley según la cual la propiedad del gran capital proviene y se desarrolla a partir de la expropiación de numerosos pequeños empresarios no fue una idea del Gordo Dan; se encuentra enraizada en la historia, entre los hechos salvajes del modo de producción que nos rige.
Una película para Milei
Es en este contexto de alta concentración económica en el que deben analizarse el fenómeno político-institucional del Estado policíaco que está construyendo Bullrich y la “batalla cultural” que tanto preocupa a Milei: más allá de discursos y apariencias, estamos frente a un proceso de construcción de un Estado fuerte, pero para el proyecto en ejecución. Si alguien tiene dudas, ahí están las normas antihuelgas, restricciones al derecho de protesta social, reducción sistemática de derechos de los trabajadores activos y pasivos, etcétera.
Se sabe que poder económico significa al mismo tiempo poder político. El dominio sobre la economía proporciona las riendas del control del Estado: cuanto mayor es el grado de concentración en la esfera económica, mayor es el control sobre el Estado y mayor el dominio sobre la sociedad. En nombre de la libertad, el Estado mileista se ha convertido en instrumento del dominio social por parte del sistema financiero, de los grupos vinculados a la energía, etcétera.
Ahora bien, un Estado meramente policíaco no dispone de medios suficientes para atomizar, acobardar y desmoralizar durante un período prolongado a sectores sociales concientizados, y prevenir de esta manera todo relanzamiento de la lucha de clases más elemental. Milei se equivoca cuando habla del “fracaso” del régimen pinochetista en Chile: según el Presidente, el pinochetismo fracasó porque no dio la “batalla cultural” que dará él. El diagnóstico desconoce que el pinochetismo y su legado liberal-autoritario han sobrevivido estructural e ideológicamente al dictador. Desde el arte, el chileno Pablo Larraín ha dejado un registro de este fenómeno en una escena de su película El Conde, en la que durante el velorio de Pinochet se acerca al féretro uno de los asistentes y el déspota le hace un guiño. Es evidente que la larga vigencia del pinochetismo –que en muchos aspectos se mantiene hasta hoy– no puede explicarse sólo por la represión: el pinochetismo generó, como parte de su andamiaje, un movimiento de masas concientizado con el que logró expandir y consolidar su proyecto político en amplios sectores sociales.
El razonamiento es válido para nosotros y nos interesa especialmente: un vasto movimiento popular con clara conciencia de su situación y su función histórica nunca podría ser desmoralizado ni diezmado por muy poderoso que fuera su enemigo; fue lo que demostró desde 1955 la heroica resistencia peronista. Por supuesto, cada situación en su contexto y armoniosamente.
Pasividad suicida
Si bien no sería razonable descartar que el discurso de la ultraderecha contra el comunismo –que aquí y ahora se ha redirigido contra el kirchnerismo– responda a delirios de su ideólogo global, Stephen Kevin Steve Bannon, tampoco sería prudente omitir que en una sociedad que en los últimos diez años ha exhibido una tendencia creciente a la despolitización, que fue inducida a la desmovilización y cuya economía transita una crisis estructural, enunciados de ese tipo generen temores y rechazos ante peligros inexistentes y así permitan a los emisores ganar adeptos; semejante contexto podría haber contribuido a que los dinosaurios se hicieran con el gobierno y a neutralizar temporalmente resistencias entre los agredidos a diario por las políticas que se ejecutan.
Reaparece entonces la sempiterna cuestión de la relación de fuerzas y el recuerdo irresistible del gobierno de Alberto Fernández. Que ese gobierno haya recurrido sistemáticamente al problema de la relación de fuerzas como excusa para no enfrentar a ciertos intereses, no quiere decir que no haya modificado los términos de esa ecuación, sino todo lo contrario: la relación de fuerzas es siempre dinámica y los actores políticos –conscientes o no– intervienen en esa dinámica; con su pasividad –que no es lo mismo que moderación– y la decisión de desmovilizar, el gobierno anterior cambió la relación de fuerzas en favor de los sectores dominantes. Esta es una cuestión clave del proceso político que depositó a Milei en la Casa Rosada, y facilita la comprensión del leitmotiv del bloque de poder que lo conduce: Milei no ganó en un momento en que el dominio oligárquico-imperial estaba amenazado por una revolución popular, sino cuando el campo popular había sido debilitado y reducido a la defensiva durante los ocho años anteriores.
El poder económico –los Eurnekian et al.– no confió el gobierno del Estado a Milei para protegerse de una marea popular amenazante, sino para reducir los salarios, liquidar cualquier posición de fuerza de los sectores populares y asegurar la dependencia del país regalando sus riquezas y endeudándolo hasta la postración: la semana que hoy termina quedará en la historia por la derrota en la Cámara de Diputados del intento por anular el DNU 846/2024 que –entre otras cosas– libera de restricciones la renegociación de la deuda externa.
Recién cuando los sectores populares comprometidos reconozcan la amplitud y profundidad de la crisis estructural y declaren explícitamente su intención de resolverla, definiendo en esos términos la lucha por el poder, serán capaces de sumar a sectores indecisos de la población para los que el statu quo no ofrecerá entonces ningún atractivo.
En el escenario descripto no puede dejar de valorarse la intensa actividad de la conducción del peronismo, que en medio de obstáculos de origen propio y extraño intenta construir una alternativa para el triunfo, emergente del intercambio con la militancia. Si no se avanzara por este camino, y si las capas medias empobrecidas y los más vulnerados hambreados se encontraran ante una democracia ficcional sin variantes, que les ofrece la opción de elegir entre un parlamento impotente y un autoritario decisionista, optarán sin duda por este último, en cuyo auxilio habría acudido un movimiento obrero inmovilizado.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí

