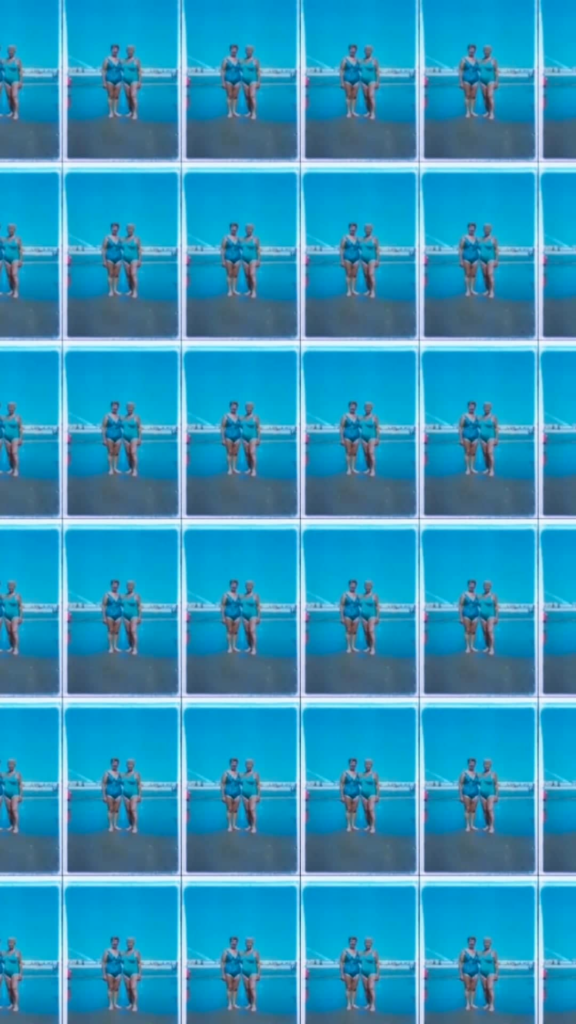A la abuela no le gustaban las vecinas. Ninguna era de su confianza, ni la de enfrente, ni las del fondo, ni las de mitad de cuadra. Sus amigas habían quedado en la ciudad y de vez en cuando hablaban, pero ahí andaba sola, no quería ser amiga de nadie, era arisca y con ellas especialmente reservada. Yo no entendía. Tenían más o menos la misma edad, vivían desde hacía décadas en el mismo barrio detrás del bosque. Sus casas eran prácticamente iguales, compraban las mismas cosas en el mismo mercado, se bañaban en el mismo mar y en sus jardines crecían las mismas flores, pero había algo que a ella la mantenía alejada. Algo misterioso, que desde mi corta estatura no llegaba a ver. No somos iguales, no nos parecemos en nada, me dijo una vez, cuando de niña le pregunté por qué no les hablaba. Me dio gracia su respuesta porque para mí eran bastante idénticas, especialmente a la distancia. De hecho, solía confundírmelas en la playa, a lo lejos en la orilla, los cuerpos redondos, las piernas de palitos, los pelos amarillos, las capelinas, las mallas, parecían figuras calcadas. Por las mañanas, cuando bajaba hasta el mar, jugaba a adivinar cual de todas era mi abuela y, quemándome los pies con la arena, corría en línea recta hacia la que decidía que era ella. A veces hacía un poco de trampa, guiándome por el estampado de las reposeras y las sombrillas. De todos modos muchas veces me equivocaba, perdía. Capaz me daba cuenta a mitad de camino y disimuladamente redireccionaba, pero ya no valía. Una vez le di la mano a una mujer que se parecía tanto a ella y que reaccionó algo espantada. Yo me morí de vergüenza. Nunca le conté esto a mi abuela, pero a partir de ese día tuve miedo de no poder reconocerla, de no encontrarla. Desde entonces, al bajar a la playa, me ardía más que la arena la obligación interna de adivinar sin equivocarme cuál de todas esas manchitas iguales en la orilla era la abuela que me correspondía.
Luego pasó el tiempo, mis padres se pelearon entre ellos y con el resto del mundo, el resultado: todos distanciados por años, sin mar, sin abuela. Y ya no hubo infancia. Recién cuando fui más grande, como para viajar sola, pude volver. Al llegar, resaltaba para mi todo lo que había cambiado. Me fui encontrando con una postal del paso del tiempo. El pueblo había crecido, se había modernizado en muchos aspectos, pero por otro lado había envejecido. Las vecinas eran todas ancianas ahora, y mi abuela también, pero la edad de la fragilidad había pasado, se habían convertido en mujeres fuertes, sobrevivientes de aquellas familias de las que se ocuparon siempre y al final, maridos muertos, hijos idos, se iban quedado solas en sus chalets enormes, con sus perritos y sus jardines y sus empleadas domésticas y sus alarmas. Ese tiempo era el de oro para ellas. Era el tiempo propio, individual, una pequeña revancha. Quizás por eso funcionaban como islas que ni se acercaban.
Mi abuela, a esa altura de su vida, sólo hablaba con Susana, la señora que le hacía las compras y la ayudaba a limpiar la casa. Susana era un poco más joven que mi abuela pero estaba desgastada, se veía grande y cansada. Dependían una de la otra para subsistir, se ayudaban. Habían envejecido juntas y compartían las mañas. Charlaban de todo a calzón quitado y mientras compartían las tareas de la casa se opinaban la vida, debatían sus decisiones, sus preocupaciones cotidianas. Susana llegaba por la mañana, almorzaban juntas viendo a Mirtha y a la tarde se volvía en el 128 para su casa. Era lo más parecido a una amistad sincera para mi abuela, pero Susana, que la quería mucho y se notaba, después de ofrecer su opinión abierta durante toda la charla, al final siempre le daba la razón, la dejaba ganar: era su empleada.
Esa tarde estábamos en el parque de adelante, disfrutando la caída del sol, regando las plantas. La señora de enfrente hacía lo mismo y al rato las del fondo y luego las de mitad de cuadra, también regaron sus plantas. Hortensias amarillas, celestes y rosadas. Casi iguales. Yo no dije nada. Mi abuela se me acercó y en un susurro, con la boca rígida sin mover los labios, me dijo: Mirá cómo se saludan entre ellas. ¿Las ves? No entendí. Miralas, dijo. Se saludan con la mano en alto. ¿Viste? Lo que decía tenía una dimensión que me resultaba incomprensible, era algo inconexo, pero sin embargo, cierto. Muchas veces las había visto saludarse así, de lejos, con la mano en alto, sin ondearla como usualmente hacemos. La mano quieta, de ese modo en particular, como si se protegieran los ojos del reflejo molesto del sol. Pero, ¿eso significaba algo? Nada, yo también saludaba con los brazos en alto, sobre todo al aire libre, en la playa, pero mi abuela me decía que no, que no era lo mismo. ¿Qué tiene de malo el saludo de ellas?, pregunté. En un revoleo de ojos, con la boca tiesa de disimulo exagerado, respondió: ¡Son nazis! Pensé que deliraba. Mi abuela tenía mucho libros, sobre todos los temas, pero en especial sobre el holocausto, tenía una biblioteca entera en una habitación aparte, bajo llave. Los atesoraba. De niña me decía que eran libros de historia, muy tristes, y que los iba a poder leer cuando fuera más grande, cuando pudiera entender. A pesar de mi inquietud, ese día nunca llegó y sólo pude ver lo que me animé a espiar a escondidas. Recordé a los nazis de los libros y pensé que quizás mi abuela estaba un poco obsesionada. Ya era grande mi adolescencia y no entendía qué relación podía haber entre aquellas imágenes con montañas de horror esquelético y aquellas vecinas del mar, siempre coloridas y sonrientes. Me quedé en silencio, pero recuerdo que pensé: eso fue hace mil años, mirá si va a haber nazis en este pueblo, abuela. Entonces, como si me hubiese escuchado el pensamiento, se me volvió a acercar y dijo: Bueno, ya te vas a dar cuenta, es la misma historia, que con los años se hace cercana, y mientras lo decía, noté cómo se angustiaba. Dejamos el tema ahí. No volvimos a hablar de eso. Hicimos tarta de queso con mermelada de frutas. Soñada.
Días después, cuando me iba de ahí, supe que ese lugar también se estaba yendo para siempre. Dejaba de existir. La abuela se convirtió en una vocecita cada vez más lejana, que sonaba como un eco de ella misma en el teléfono. A mí me tragó la ciudad. Ella duró algún tiempo y partió después. Las otras también se fueron yendo. Era la última de las viejitas de la cuadra, me dijo Susana cuando me llamó para avisarme que fuera a buscar los libros que nadie quería y que iban a tirar, pero esa es otra historia, quizá. Desde entonces, millones de veces supe y olvidé y recordé y volví a saber y volví a olvidar muchísimas cosas, pero jamás pude recordar a mi abuela sin pensar en sus vecinas.
Hace pocos días leí en un portal de noticias sobre una persona que compró una casa en la costa y cuando se puso a excavar para hacer refacciones, encontró debajo un pequeño búnker impenetrable de concreto, una bóveda secreta, con una lápida de piedra escondida, documentos y numerosos objetos originales de la segunda guerra mundial, traídos por los nazis a la Argentina.
--------------------------------Para suscribirte con $ 8.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 10.000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 15.000/mes al Cohete hace click aquí