LA SUMA DE LA LUZ
Una vieja película de Peter Weir sugiere cómo sortear los peligros de este valle de luces y sombras
La semana pasada hablé acá mismo de El juego de las lágrimas y una lectora, vía Twitter, me recordó otro título que para ella pertenecía a la misma categoría de films inolvidables: El año que vivimos en peligro (The Year of Living Dangerously). Yo asentí en silencio porque lo reconozco como uno de mis favoritos, tiré un like y googleé para chequear la fecha de estreno. Semanas atrás, en diciembre del '22, había cumplido 40 años.
Basado en la novela de C. J. Koch, lo dirigió el australiano Peter Weir, que es un maestro a quien no se reconoce como merecería. Es el tipo que creó maravillas como Picnic en las rocas colgantes, La última ola, Testigo en peligro y esa gloria absoluta que es The Truman Show, aunque la mayoría de la gente se acuerda más de La sociedad de los poetas muertos. Sus películas contemplan el misterio de la existencia de un modo reverente. Las mejores entre ellas explotan la tensión entre sabidurías milenarias, como la de los aborígenes australianos, y la superficialidad del hombre contemporáneo que se cree la cima de la creación.
Pero estábamos hablando de El año que vivimos en peligro. No me digan que no la vieron. Como El juego de las lágrimas, es a la vez un thriller político y una historia de amor. (Por las dudas, aviso: está en la plataforma de HBO Max, donde volví a disfrutarla esta semana por enésima vez.) Para ser todavía más preciso, diré que pertenece a una subcategoría de thrillers que podríamos llamar extranjero metido en quilombo ajeno, al que fueron tan afectas las novelas de Graham Greene y John Le Carré. (Pensando en esto, se me ocurrió que, salvando las distancias, esa etiqueta podría aplicarse tanto a mi novela Aquarium como a mi próximo proyecto narrativo, del que nada diré por ahora.)
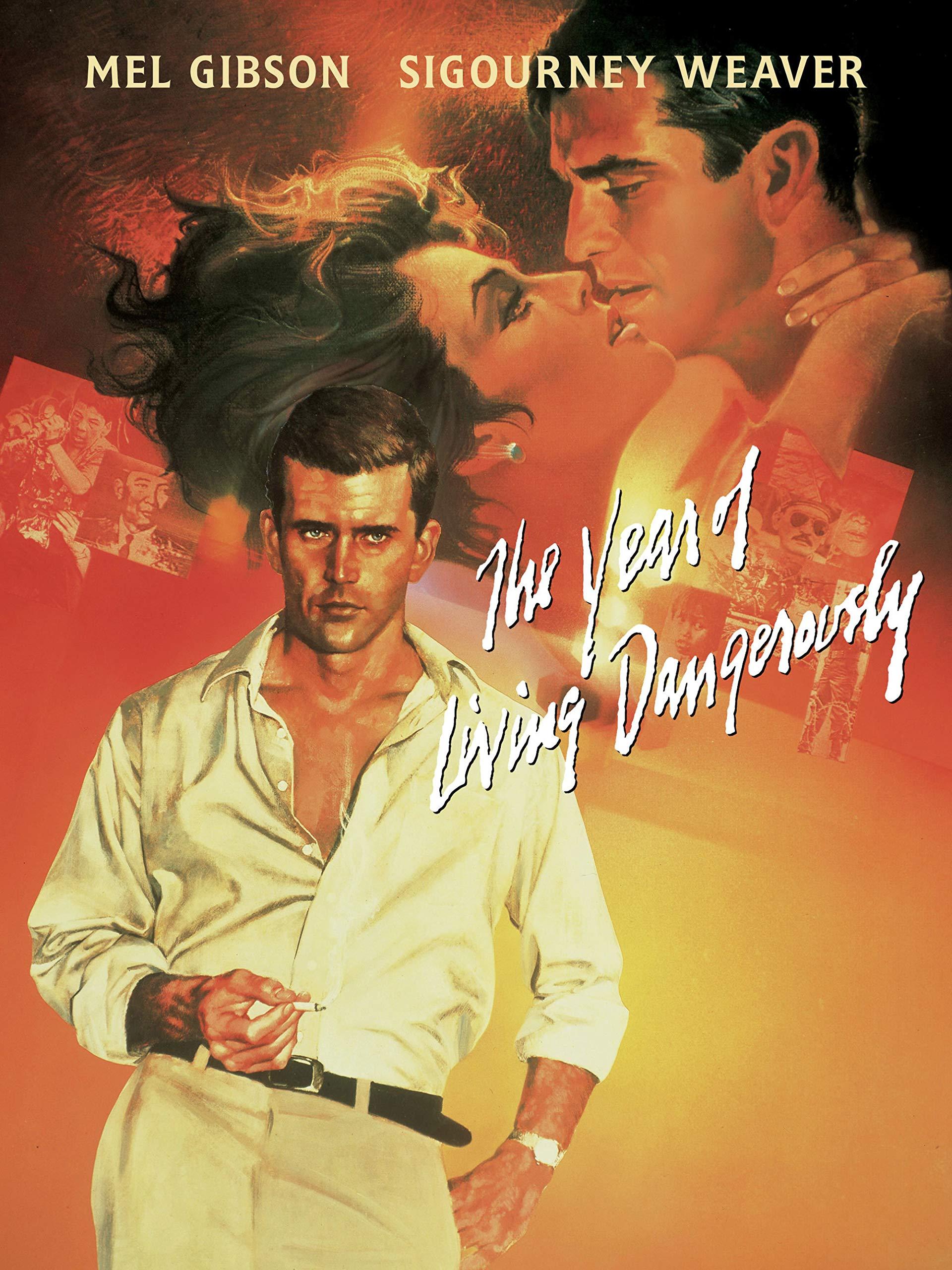
Cuenta la historia de un periodista australiano enviado como corresponsal a la turbulenta Indonesia de mediados de los '60. El cronista se llama Guy Hamilton y el actor es un jovencísimo Mel Gibson. Hamilton llega a Jakarta para descubrir que su predecesor abandonó el puesto, dejándolo sin indicaciones ni contactos. Librado a su suerte, inspira la piedad de un camarógrafo local free lance que se llama Billy Kwan. Billy acompaña los primeros pasos del periodista en Jakarta. Lo ve dispuesto a enfrentarse a la realidad de la Indonesia profunda. Durante esa primera noche en la ciudad, Hamilton no se arredra ante el espectáculo de la pobreza abyecta y de la deformidad, al contrario: empatiza con sus víctimas. Por eso Billy asume que el corresponsal tiene potencial (pronto confesará que creyó, al conocerlo, que era "un hombre de luz"), y comienza a abrirle puertas y a conseguirle entrevistas.
La circunstancia del momento es compleja. Porque a esa altura Sukarno, el líder de la independencia indonesia (que se declaró recién en el '45), lleva ya 20 años en el poder y se encuentra jaqueado por diversas facciones, entre ellas el Partido Comunista y la comunidad musulmana, con gran ascendiente sobre el ejército. En lo único que estos sectores en disputa parecen estar de acuerdo es en su rechazo al imperialismo y, por extensión, a todos los extranjeros. Lo cual por supuesto incluye a Hamilton y a la comunidad de corresponsales con la que se codea a diario; y también a Jill Bryant. (Interpretada por una igualmente joven Sigourney Weaver, recién salida del Alien de Ridley Scott.) Jill es asistente del personal militar de la Embajada Británica y amiga de Billy Kwan.

Otro punto de contacto entre El juego de las lágrimas y El año que vivimos en peligro pasa por el hecho de que ambas tienen en su centro a un artista travestido. En El juego era Jaye Davidson, que interpretaba a la seductora Dil, y en El año es Linda Hunt, que hace de Billy Kwan. Hunt es una actriz de mínima estatura (1,45 m, a causa de una deficiencia congénita de la hormona del crecimiento) y rasgos particularísimos, como los de un ídolo tallado en piedra. Con el pelo y las uñas cortas y con el relleno que, por debajo de coloridas camisas, disimulaba su cintura, Hunt hizo de Billy algo parecido a un duende; una figura mitológica, antes que humana.
Lo cual le venía de maravillas a este personaje tan ducho en el Evangelio según Lucas como en el wayang, el arte de las marionetas javanesas. Intereses que pueden sonar contradictorios pero no lo son, porque el wayang es un arte sagrado. Sus marionetas no son tradicionales sino de dos dimensiones y de lo que se trata es de que el público vea sus sombras moverse sobre un telón. (Eso es lo que significa wayang: sombra.) Los cultores del wayang son considerados líderes religiosos. Y Billy conserva en su casa las marionetas de tres personajes: el príncipe Arjuna, que es un héroe pero también puede ser "voluble y egoísta"; la princesa Srikandi, "noble pero cabezadura"; y el enano Semar, que sirve al príncipe.

Billy tiene como lema de su vida el versículo 10 del capítulo 3 de Lucas, en el cual el pueblo le pregunta a Juan el Bautista qué debe hacer para obtener la salvación de Dios. Eso es lo que se pregunta Billy ante cada encrucijada: "¿Qué debemos hacer?" (What then must we do?) Y entre las cosas que se siente llamado a hacer está la de operar como titiritero de las vidas de aquellos a quienes decide acercarse — empezando por Jill y Hamilton.
Kwan trabaja sobre imágenes ("yo puedo ser tus ojos", le dice a Hamilton), pero además escribe sobre las personas de su interés. Produce una suerte de informes en su máquina de escribir, donde los trata como personajes para eventualmente, en la vida real, manipularlos como tales. Es él quien se ocupa de cruzar los senderos del corresponsal y de la funcionaria británica, a pesar de que ella está a semanas de abandonar Jakarta y por ende rechaza la idea de involucrarse sentimentalmente.
Para Billy, Jill está a una frustración de caer "en la promiscuidad y la amargura de la persona cuyo romanticismo se desmorona". Pero esta vez la intervención del cameraman pone a todos al filo del desastre. Jill se topa con un documento secreto en la Embajada Británica que da cuenta de que los comunistas preparan un alzamiento armado y, temiendo por la vida de Hamilton, lo pone al tanto. Pero en vez de preservarse, el corresponsal siente que está ante una primicia que puede valerle la consagración periodística y no sólo arriesga su vida para confirmarla: también se expone a perder a Jill e incluso la amistad —y el apoyo— de Billy Kwan.
La ambición lo ciega. Por eso desoye el texto de Lucas y en vez de preguntarse qué debe hacer —el verbo deber contiene, en esta formulación, el imperativo moral—, se pregunta qué le conviene hacer, en el más prosaico de los sentidos.
Y así pone en peligro no solo su pellejo, sino ante todo su alma.

El arte de manejar las sombras
Me puse a leer sobre el contexto histórico, para entender mejor aquello que la película da por sentado y asegurarme de que no me había manipulado durante décadas. Es muy interesante, lo de Sukarno. El tipo fue uno de los líderes del movimiento independientista de la dominación holandesa. Pasó diez años preso, fue liberado por los invasores japoneses durante la Segunda Guerra y proclamó la independencia el 17 de agosto del '45, convirtiéndose en el primer Presidente de Indonesia. Durante muchos años hizo gala de un ingenio y una muñeca políticos que le permitieron conducir a las diversas facciones étnicas, culturales y religiosas que convivían en la sociedad, incluyendo a las más antitéticas. Por ejemplo los musulmanes que cortaban el bacalao en el ejército, razón por la cual empezó a recostarse sobre el Partido Comunista Indonesio (PKI). Por eso dice Billy Kwan en el film: "Para mí (Sukarno) es un héroe. Y es un dios para nuestro pueblo. El Gran Titiritero, capaz de balancear la Izquierda y la Derecha".
Con su prédica anti-imperialista, Sukarno fue una de las figuras más notorias del Movimiento de los No Alineados. Pero en 1965 —o sea, cuando ocurren los hechos que narran el novelista Koch y el cineasta Weir—, la cosa se le había puesto peliaguda. La crisis económica era fenomenal y la pobreza, además de extendida, era infame. La gente podía matarse por un puñado de arroz. Los años '64 y '65 registraron una hiperinflación del 600% anual. El 30 de septiembre del '65 hubo un alzamiento durante el cual se secuestró y asesinó a seis generales, con la proclamada intención de proteger a Sukarno de un golpe organizado por la CIA. Esa rebelión fue sofocada rápidamente por otro general, llamado Suharto —parecido no es lo mismo, dirían Les Luthiers—, que produjo una masacre en el bando comunista, a pesar de que el PKI negaba haber tenido que ver con la insurrección. La represión que encabezó Suharto supuso la ejecución de al menos medio millón de personas, todas de izquierda o sospechadas de serlo. Poco después Suharto asumió el poder y declaró ilegal al Partido Comunista. La dictadura que llevó adelante duró más de 30 años, con el apoyo económico y político de Occidente, y es considerada una de las más brutales y corruptas del siglo XX.

Díganme que no soy el único a quien estos hechos le despiertan ecos locales, tanto de los '70 en la Argentina como de situaciones actuales. En este momento, mi cerebro es una pelotita de pinball o flipper, que rebota a lo loco mientras hace ding ding ding y enciende luces por todo el tablero. Y eso que tengo claro que ningún proceso histórico es idéntico a otro, y menos aún entre culturas muy disímiles. Pero uno no puede —ni debe— negarse a desmenuzar hechos pasibles de ser capitalizados como aprendizaje. En la decadencia de Sukarno y el ascenso de Suharto jugaron su parte constantes del poder geopolítico que no cambiaron tanto desde entonces, y también constantes del comportamiento humano. Nos vendría bien calibrar lo que ocurre cuando lo público y lo privado se articulan del modo en que lo hicieron entonces.
En la película de Peter Weir, la fe de Billy Kwan en Sukarno se desmorona drásticamente a causa de una desgracia personal. Y uso el término fe porque es el que corresponde: la relación del pueblo indonesio con su líder era religiosa, mística, antes que política. Era el tipo que los había hecho libres y los había dotado de una identidad. El suyo fue un liderazgo carismático y personalista, sostenido por el culto a Sukarno alentado desde el Estado. Este tipo de devociones funciona cuando los vientos soplan a favor, pero cuando la cosa se complica tienden a desmoronarse. Porque de un líder mesiánico no se espera un error. Puede esperarse hasta un sacrificio, la auto-inmolación, pero no que cometa errores políticos y las cosas le salgan mal. Confiar en un líder político supone asumir que esa persona puede meter la gamba más de una vez, y corregir el rumbo sin traicionarse. Pero cuando lo que te sostiene es la fe ciega, un error es una decepción, porque sugiere que el líder omnisciente deja desamparados a los suyos voluntariamente, y en consecuencia que es un ídolo con pies de barro.
Eso es lo que le ocurre a Billy Kwan. Cuando el infortunio le pega de lleno, el dolor lo ciega. Hasta entonces ha currado bastante bien con eso de la superioridad del orientalismo sobre el materialismo que sopla desde Europa y los Estados Unidos. Según uno de los asistentes de Hamilton, Billy se lo ha puesto en claro más de una vez: "Los occidentales ya no tienen respuestas", dice que le dijo. En esto estoy de acuerdo con Billy, que además ha aprendido a hacer limonada a partir de los limones de su circunstancia: "La única ventaja de ser enano —le explica al corresponsal— es que te permite ser sabio sin que nadie te envidie". (Deberíamos adaptar esta idea a nuestra circunstancia. La única ventaja de ser latinoamericanos, y por supuesto argentinos, sería la misma: que nos da la oportunidad de ser sabios sin provocar la envidia de ningún extranjero.)

Pero la claridad con que Billy entiende que a los occidentales nos enceguece el deseo, no le alcanza para entender que la visión también puede ser nublada por la fe. Todo muy lindo con la mística de ciertas militancias, pero a la hora de los bifes nuestro análisis no debe —no debe— obnubilarse a causa de elementos que no sean racionales. El líder que se pretende humilde y al mismo tiempo sugiere que cuenta con inspiración divina, el líder cuyas palabras y actos no se corresponden —aquel que está desde hace rato en posición de hacer algo y sólo atina a decir "hay que hacer algo"—, no puede sino decepcionar. En cambio, el líder que se equivoca o no produce una solución mágica pero que persevera y no traiciona ni se traiciona, ese sí es alguien en quien es razonable confiar; a quien cabe bancar incluso en las horas más bajas, mientras siga demostrando que no abandonó la lucha.
Por eso desconfío de los políticos que suenan a pastores evangélicos. (Larreta, sin ir más lejos, oficializó su candidatura bardeando a los iluminados y a los líderes carismáticos, pero al mismo tiempo dijo que terminaría con el odio y que su presidencia sería "el principio del camino de la gran transformación". ¿Quién sos, la reencarnación capitalista de Mao — Mao Chan Tun?) Pero creo en cambio en aquellos cuyos hechos se correspondieron siempre con sus palabras, que pusieron y ponen el cuerpo y que siguen reclamando que el pueblo tenga lo que necesita, cosas que ya le proveyó cuando estaba al frente del Poder Ejecutivo.
No son ni los coachs, ni los focus groups, ni el lenguaje new age, ni el manejo de las redes, ni el síMagnettismo disfrazado de consenso, ni el uso de la bronca social, que puede parecer pan para hoy pero que será hambre mañana.
Es la política, estúpido.

La pregunta del millón
En tiempos de gran incertidumbre —como los que se vivían en la Indonesia de los '60, pero también en la Argentina de los '70 y en la actual—, nadie sabe bien de dónde agarrarse, de qué percha colgar sus exiguas esperanzas. Por eso se torna lógico dejar de buscar apoyo en el mundo exterior para buscarlo adentro, íntimamente, en el ámbito del pensamiento filosófico y —por qué no— también en el espiritual. En este aspecto la posición existencial que adopta Billy Kwan le da buenos resultados. Es una suerte de sincretismo entre el desapego oriental respecto de la materialidad del mundo y la opción moral ante la vida del Jesús de los Evangelios.
Por un lado, Billy es consciente de que estamos de paso. "Nunca nos sentimos del todo en casa en este mundo", reflexiona. (En este sentido, todos los humanos somos extranjeros porque estamos aquí de visita, durante tiempo limitado. Quizás sea por eso que nos atraen tanto los relatos sobre extranjeros en quilombo ajeno: porque nos recuerdan que estamos metidos en un brete que no buscamos ni generamos necesariamente, pero ante el cual no podemos permanecer indiferentes.) Y la precariedad de nuestra posición aquí —transitoriedad pura— hace que entendamos que hay en danza fuerzas que están mucho más allá de nuestro alcance. Algunos pensarán en fuerzas políticas, de las cuales dependen tantos destinos. Otros piensan en fuerzas de un tenor más trascendente. "Lo invisible (unseen) está por todas partes, rodeándonos", dice Billy ante el atónito Hamilton, que mientras tanto ve tan sólo la miseria de Jakarta, esa prueba palmaria de la muerte de Dios.

El reconocimiento de la fugacidad de la vida torna casi inevitable la pregunta. Si este tour nuestro dura poco y nada, ¿cómo queremos pasar el tiempo que nos toca, qué cosas merecen nuestro afán y cuáles son por completo prescindibles, espejitos de colores? La pregunta del pueblo al Bautista da por sentado que, entre la infinidad de posibilidades que se desprende de nuestro libre albedrío, hay al menos una que es la buena opción, la opción por el bien. No dicen qué puedo hacer, no dicen qué me conviene hacer. Dicen qué debo hacer. Aunque parezca que no se puede. Aunque quede claro que, al menos en términos materiales, no me conviene.
Durante esa noche inicial en Jakarta —la noche en que Billy pone a prueba a Hamilton, de la cual sale airoso—, el cameraman cita ante el corresponsal la frase de Lucas y le dice que Tolstoi no sólo escribió un libro con ese título (uno que data de 1886 y en inglés se llama What Then Must We Do, pero del cual no encuentro edición en castellano), sino que además un día, angustiado por la pobreza de Moscú, se fue al más astroso de los barrios y repartió todo su dinero entre los desposeídos. No sin malicia, Billy le dice a Hamilton que en ese mismo momento podría hacer algo parecido, porque para los miserables entre los que caminan cinco dólares equivalen a una fortuna. La respuesta de Hamilton es una obvia, que tantas veces hemos escuchado y seguiremos escuchando entre nosotros: "No serviría de nada, sería una gota en medio del océano". Pero Billy se permite disentir.
La opinión que expresa entonces se desprende naturalmente de la forma en que eligió vivir, de su decisión de actuar acorde a los principios morales que encuentra valiosos. "Uno no tiene que estar pensando en las grandes cuestiones", dice Billy. "Uno debe hacer lo que esté a su alcance con la miseria que tiene adelante. Añadir su luz a la suma de la luz".

Habrá a quien esto le suene también a papo de pastor, a jerga new age. Pero yo lo encuentro concretísimo. No puedo justificar mi inacción, o mi acción errónea, enganchándolas a lo que ocurre a nivel macro, porque no puedo esperar a que el mundo funcione como debe para actuar yo como debo. Uno debe hacer lo que está a su alcance ya mismo, hoy, con la gente que está a su alcance. Lo cual equivale a una gota en el océano, en esto Hamilton no está descaminado, pero ¿quién sabe cuántas gotas más se están virtiendo en este preciso instante, quién sabe qué torrente se precipitaría si hubiese gotas en la cantidad adecuada?
La crisis de fe de Billy hace que tome una decisión precipitada. En términos estrictamente políticos, su sacrificio es en vano porque pasa desapercibido. No cambia nada ni impide nada, Sukarto caerá para abrirle paso a Suharto, el genocida. Pero la generosidad de Billy sí actúa sobre las vidas de Jill y de Hamilton, los impulsa a abrazar la mejor versión de sí mismos. No ha podido hacer mella sobre las grandes cuestiones, pero ha hecho lo que estaba a su alcance para relevar a sus amigos de las miserias que los oprimían. Una gota de agua, sí, pero bien aplicada, lo cual nunca debe ser considerado con desdén. Cuando la represa se ha llenado a tope, eso es todo lo que hace falta para que el dique estalle.

Sigo amando la película de Weir porque cada vez que la veo me recuerda que no existe forma de vivir de verdad sin vivir en peligro. (La frase es una apropiación del refrán italiano que llama a vivere pericolosamente, y que Sukarto empleó en un discurso célebre. Vivir es una empresa peligrosa en sí misma, por definición. Quien no lo entienda camina por una cornisa con los ojos vendados.)
Sigo amando la película de Weir porque me enseñó que la visión que alentamos, la línea que elegimos como nuestro horizonte, es mucho más importante que lo que ven nuestros ojos.
Sigo amando la película de Weir porque me convenció de que lo que importa no es tanto lo que ocurre alrededor como lo que decidimos hacer o no hacer en ese contexto, sin pensar en retribución ni resultados. Porque, parafraseando a un amigo, todo gesto —por íntimo o privado que parezca—, es político y derrama su gota sobre el tejido social. Nuestra flama individual será tenue, temblorosa, pero cuando se la añade a la suma de la luz puede resultar deslumbrante.
La pregunta cunde, es hoy tanto o más válida que nunca.
Qué debemos hacer. Qué debemos hacer. Qué debemos hacer.
--------------------------------
Para suscribirte con $ 1000/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 2500/mes al Cohete hace click aquí
Para suscribirte con $ 5000/mes al Cohete hace click aquí

